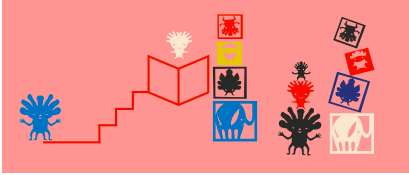Archivo

Bitácora
Tango vasco
Por Inés Garland
Luego de cinco días de intensa actividad, el festival se despidió del público de Buenos Aires invitando a escritores y músicos participantes a leer un texto escrito durante los días de encuentro literario en la ciudad.
Yo no uso vestidos, ni tacos, ni escotes. Pero unos días después de recibir la propuesta del FILBA − ir a una clase de tango con Harkaitz Cano, escritor vasco al que no conozco, y escribir una bitácora de la experiencia − decido que la noche milonguera va a ser la ocasión para hacerlo. Es hora de que experimente cómo se siente ese personaje aplastado por otros más fuertes del elenco interno. Y avanzo con mi vestido, mi escote y los tacos en una bolsa de lona. No estoy segura de que la lona sea un material tanguero, y la bolsa tiene una inscripción de un colegio alemán, pero no es cuestión de ponerse obsesiva. Con el taxista me va muy bien. Se define a sí mismo como un geminiano-veleta, y está con una de veinticinco que es tremenda, usted no sabe lo tremenda que es. Sospecho que él espera que yo le pregunte qué la hace tremenda, pero no lo hago. “Sin embargo, usted está muy bien”, dice, mirándome por el espejo retrovisor. Es un piropo muy oportun
Frente a la puerta de La Catedral, dudo de haber anotado bien la dirección. Fui una vez hace algunos años, pero no me acordaba de que la entrada fuera así, con el cartel de una sociedad de fomento atravesado en una escalera estrecha y paredes del blanco antipático de una oficina pública. Hay un señor detrás de una mesita de fórmica que me confirma que estoy en La Catedral. Harkaitz Cano no ha llegado. A menos que sea ese hombre parado enfrente, apoyado contra una vidriera apagada, mirando en dirección a la puerta. Pero ese hombre no parece el de las fotos. Salgo y me paro bajo una luz de la calle, para que me vea. Me considero bastante reconocible a pesar de que en las fotos de solapa tengo el pelo platinado por efecto de algún fotoshop o, puede ser, de un peluquero entusiasta, ya no recuerdo. No debe ser Cano. Me mira, pero no debe ser.
Entro otra vez y detrás de mí se abre la puerta y deja pasar a un hombre que me pregunta si espero hace mucho. Es Cano, obviamente, al que no habría reconocido jamás lo cual demuestra que no registré nada de las fotos. Intercambiamos saludos, subimos la escalera, pagamos la clase, nos dan un tickecito rosado y nos advierten que la clase de las nueve es a las diez. Un barcelonés con el que hablo más tarde me cuenta que el sábado anterior la clase de las nueve también fue a las diez y que el lunes la clase de las ocho fue a las ocho y media, pero que, en su experiencia, y lo dice como si me revelara algo muy reconfortante, nunca una clase fue más temprano que a la hora anunciada. Cano y yo entramos entonces, antes del barcelonés, a un espacio inmenso, con piso de madera, techos altísimos, música, algunas parejas bailando en la pista, olor a pizza, un mostrador a lo largo de un extremo con gente detrás yendo de un lado a otro. Buscamos mesa, nos sentamos. Apenas nos sentamos y empezamos a hablar me molesta mi escote. O, mejor dicho, le molesta mi escote a una de las jefas del elenco interno que no quiere dejarme en paz y me obliga a contarle a este hombre que acabo de conocer que yo no uso vestidos. Pero a él qué le importa, dice otra. Él escucha con atención. Parece un hombre muy serio. Está vestido de joven moderno. No creo que haya decidido disfrazarse para la ocasión como yo, y tiene un pantalón bolsudo en las caderas que se vuelve chupín, botas muy puntiagudas, una camisa ¿gris? Un chaleco de lana ajustado también gris. Señala una especie de enorme bolsa de plástico rojo colgada del techo de la que salen pedazos de manguera. “¿Es un corazón o una bolsa de boxeo?” me pregunta. Para mí es decididamente una víscera. No sé si un corazón, de ninguna manera una bolsa de boxeo, pero evalúo la posibilidad. Seguimos hablando de otras cosas y vislumbro que es un hombre encantador. Pero confiesa que él no baila. Su última novela se llama Twist, pero él no baila. En su libro el twist aparece como un guiño muy al final pero el nombre alude a los giros temporales y espaciales que tiene la novela, no al baile. No baila tango ni ninguna otra cosa. Yo bailo mucho, la música para mí es baile. Pero el tango es otra cosa. Le encuentro demasiadas pautas. Es reconcentrado, parece un poco solemne. A mí cuando escucho tango me dan ganas de caminar con actitud, pero no me siento capaz de seguir un dibujo tan elaborado, la sola idea de que en un rato vamos a estar abrazados en la pista, pecho contra pecho, tratando de hacer esos pasos complicadísimos me llena de ansiedad. Él no baila y yo soy una mujer con estropada. Por unos instantes pienso en la gente del FILBA con menos cariño, y después me recuerdo a mí misma que la vida es un juego, que ya no tengo tiempo de andar por ahí con miedo al ridículo, que esta es una ocasión como cualquier otra para zambullirme en una experiencia. En rigor a la verdad, tenemos permiso de no bailar, pero me doy cuenta de que los dos somos personas obedientes. Cano declara que está decidido a hacer el papel que corresponde (o sea que co-responde al pedido del FILBA). Ya empiezo a saber que cuando dice algo así, asiente con la cabeza y hace un gesto con la boca, un gesto de probidad que no termino de saber si es profundo o cargado de humor inconsciente. Me asalta cierto temor a estar frente a un hombre muy serio hasta que él dice una frase que se convierte para mí en el ábrete sésamo de la noche. Dice: Yo a la clase le puedo aportar la solemnidad, pero no la psicomotricidad. Tal vez haya en todos los encuentros, una frase que sea la que se abre camino. Después hablaremos del amor de los japoneses por el tango, de cine, de música, de teatro, de talleres de escritura creativa, del hecho de que siempre lo invitan a hablar sobre lenguas minoritarias. Le contaré que escribir en otra lengua despierta otros personajes (¿como los escotes?). Aparecerán coincidencias de esas que nos alegran, pero para mí, hay algo que ya sucedió. Es como si ahora sí pudiese bailar.
Es hora de la clase. Ya vimos que el profesor es una especie de Gary Oldman con pelo canoso hasta los hombros, andar arrogante, la cabeza un poco echada hacia atrás, y la profesora es una flaquita narigona con voz aguda que empieza a impartir indicaciones. Hacemos un par de ejercicios de relajación, flexionamos las rodillas, giros con la cabeza, giros con los tobillos, los hombros hacia atrás juntando los omóplatos. Nos hacen caminar en círculos. Hay superpoblación de mujeres. Soy la más alta y la mayor. Pero esta vez no tengo que conseguir pareja, Harkaitz está clavado conmigo. Camina a mi lado con una concentración conmovedora. Todos estamos concentradísimos. Hay americanos desconcertados, gente que camina a los saltos totalmente fuera de eje y muy lejos del centro de gravedad, hay unas negras pulposas con peinados afro, un grupo de latinas bajitas con sus compañeros bajitos también. Y Harkaitz que obedece las indicaciones uno, dos, tres, al centro, al centro, afuera. Nos hacen parar enfrentados, mis manos sobre sus hombros, las suyas sobre los míos, unodostresalcentroalcentroafuera. Miro nuestros pies. Trato de relajar los hombros, voy hacia atrás, hay cada tanto un paso que tengo que hacer hacia delante siempre y cuando Harkaitz haga su parte, que es hacia atrás, obviamente. No hace su parte. Parece estarse tomando esto con gran seriedad, aunque reconoce que el próximo paso en el aprendizaje es dejar de repetirse en voz alta unodostresalcentroalcentroafuera. Yo decido no mirar más nuestros pies y mirarle la cara a él, y hay en su seriedad algo hilarante. Realmente espero que no se ofenda, pero me río mucho. Me río porque avanza con sus pasos de garza y parece haber decidido que después de una serie indeterminada de pasos hay que dar una patada hacia delante con la pierna bien estirada y el pie en punta, un movimiento de ballet clásico más bien, que hace con la misma cara seria con que sigue las verdaderas indicaciones. En algún momento muy fugaz nos parece a los dos que conseguimos hacer algo bastante parecido a bailar. Y nos deleitamos en eso. Ahora tengo que apoyar mis manos contra su pecho y empujarlo. O sea: él tiene que tirarme el cuerpo encima desde el torso y yo tengo que empujarlo como si quisiera apartarlo de mí. A través del chaleco de lana siento el calor húmedo de su cuerpo. Pero él no empuja contra mis manos y por lo tanto yo no puedo empujarlo tampoco. No puedo ni empezar a hablar de vectores de fuerza así que sigo las indicaciones de la maestra de voz aguda lo mejor que puedo. Y avanzamos un rato más de esta manera hasta que nos separan en dos grupos: mujeres de un lado, hombres del otro. Piden voluntarias para hacer de hombres. Me niego. Hice de hombre en todos los actos de mi colegio secundario. No me dejaron ponerme miriñaque y pollera larga jamás porque en un colegio de mujeres mi altura era una garantía de hombre de la revolución de mayo. No pienso hacer de hombre hoy que tengo mi vestido tan largamente codiciado. Harkaitz quedó muy apartado de mí en la fila de hombres enfrentados a nosotras. Esta parte de la clase es complicada. Tardo en coordinar esa pierna que tiene que salir hacia atrás después de un cruce de tobillos. Hay que cambiar de peso. No tengo tiempo ni de chequear qué hace mi compañero. Cuando dicen que armemos parejas, tengo un instante de la angustia de mi adolescencia cuando esperaba contra la pared el avance de los chicos que sacaban a bailar a mis amigas y me dejaban ahí parada sola: él está lejos y hay demasiadas mujeres, no hay hombres para todas. Pero nos miramos y me hace un saludo con la mano. Somos inseparables. Iría saltimbanqueando a su lado. Lo intentamos. Nadie podrá decir que no lo intentamos. Pero la suma de pautas se hace excesiva. Harkaitz propone el tango fijo: un tango que se baile sólo con el torso y que deje las piernas en paz, clavadas en el piso. Probamos este tango vasco que nos sale mucho mejor que el argentino (y que el finlandés, calculo), y finalmente decidimos que ya podemos abandonar y dedicarnos a la pizza que quisimos pedir antes de la clase de las nueve que fue a las diez.
Miramos a las parejas que bailan cuando la clase se acaba y entran a bailar los habitués, y decidimos que hay algo demasiado concentrado en el tango, que salvo los bailarines eximios todo el resto parece estar tomando decisiones cruciales a cada paso. ¿Cómo se puede bailar tomando decisiones cruciales? Harkaitz y yo coincidimos en que nos gusta mucho más el baile imaginario, que en la mente podemos ser fluidos, tangueros de pura cepa, creativos con nuestro cuerpo y los pasos, que hasta podemos bailar tangos de Piazzola, atravesar el espacio inmenso de La Catedral bajo el techo altísimo, hacer giros, ser como peces en el agua del tango. O de cualquier baile que se nos ocurra. La imaginación no tiene límites. Como Humphrey Bogart e Ingrid Bergman que siempre tendrán París, nosotros siempre tendremos la imaginación, el lugar donde los hombres se enamoran de mí vaya con tacos o en pijama, el lugar donde todo es posible.