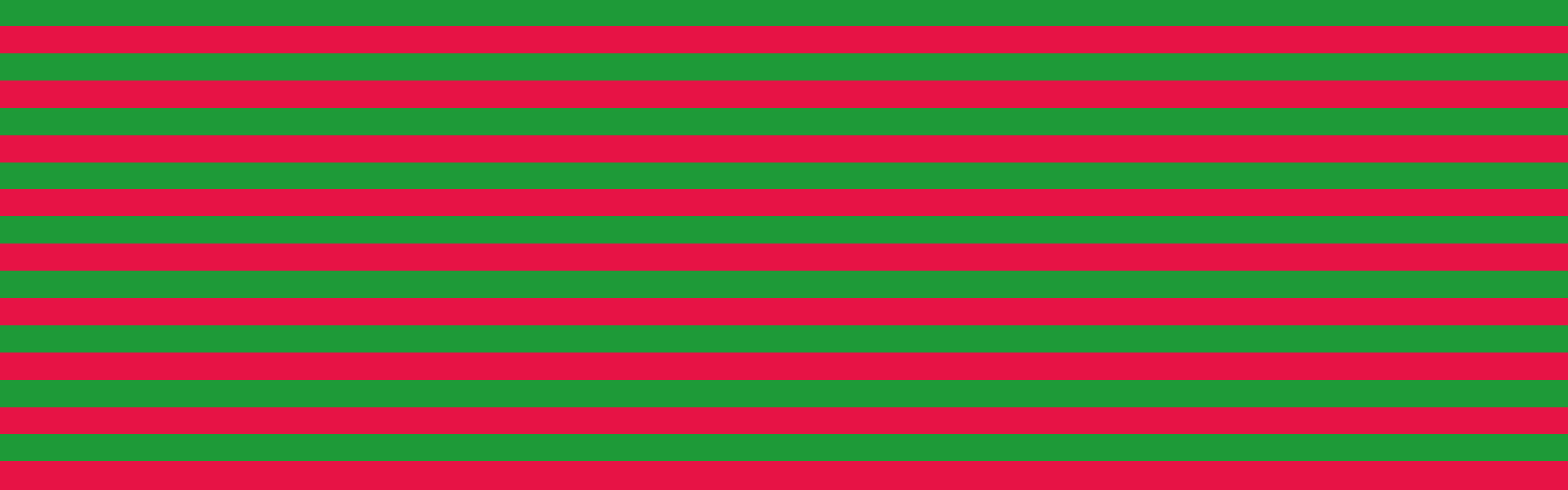Archivo

Mezcladito
Nunca será suficiente
Por Selva Almada
El último tiempo ha sido trágico para la literatura argentina: maestros de generaciones y referentes literarios partieron dejando una sensación de vacío y orfandad. En esta lectura, cuatro escritores rinden homenaje a sus amigos y maestros. Este es el homenaje de Selva Almada a Alberto Laiseca.
Los últimos tres o cuatro años estuvimos acompañando a Lai a morirse. Lai le tenía miedo a la muerte y nosotros temíamos la suya. Cada lunes después de pasar unas horas en su casa nos íbamos a un bar y hablábamos preparándonos para ese momento. ¿Cómo sería? ¿Cuándo? Muchas veces parecía que el momento estaba muy cerca o que había llegado. Pero una semana en el Hospital Británico, una temporada de abstinencia y cuatro comidas diarias, un poco de oxígeno nos lo devolvían sino saludable, con más energía.
Lai era un roble alto, enorme y solo en un bosque de enanos.
Hace unos días se proyectó el documental que hicimos a partir de muchas horas de grabación de los encuentros de taller. Lo pasaron en el Museo del Libro y de la Lengua a pasos de la Biblioteca Nacional donde lo velamos en diciembre. Llovía a cántaros igual que esa noche. Ayer nos juntamos a tomar unas cervezas. Ahora nos juntamos poco porque uno se fue a vivir a San Pablo y dos tienen hijos chiquitos. Pero cuando logramos reunirnos siempre terminamos hablando de Lai, acordándonos de sus manías, sus dichos, sus taras. De la vez que sacó el revólver adelante de un alumno nuevo que, por supuesto, no volvió nunca más. O de cuando cantaba el himno de la Unión Soviética con su voz portentosa, agitando los brazos y echando humo como una máquina poderosa que nunca iba a dejar de funcionar.
Ahora nos reímos de todas las cosas que antes nos angustiaban.
Lo conocí en el Rojas a finales de los 90. Yo recién llegaba a Buenos Aires y nunca había escuchado hablar de él. Un amigo, el Rusi, que más de diez años después también vendría al taller y filmaría el documental, acababa de leer La hija de Keops y estaba fascinado. Vos que escribís, andá con este tipo, me dijo. Y yo que escribía y todavía no tenía nada que hacer en la ciudad nueva, le hice caso. Me anoté en el taller y fui a la primera clase sin leerlo. Entonces Lai todavía no tenía sesenta años, era delgado, erguido y ya usaba su bigote legendario. Entonces todavía se podía fumar en los espacios cerrados y él prendía y apagaba sus Imparciales en el aula donde nos amontonábamos más de treinta personas. Ese primer día cuando lo vi y vi que éramos tantos, me pregunté con desesperación cómo iba a hacer para llamar su atención entre tanta gente. Muchísimos años después me confesó que él también me vio esa primera clase y le di miedo. Yo me reí y él muy serio me dijo: no se ría, querida, usted tenía una mirada muy dura y yo pensé esa chica me da miedo, debe ser lesbiana.
Poco tiempo después empecé a ir a su casa de San Telmo, todavía vivía con Graciela, su última esposa. Un año más tarde ella murió y lo ayudé a buscar un departamento en Caballito. Vivió una década ahí, con sus perros akita y sus gatas. Allí y en el último departamento, en Flores, ocupaba una sola habitación de la casa: en el living tenía todo: el escritorio, las sillas, los libros y la cama. Allí leía, escribía, miraba tele, recibía alumnos y amantes, todo en ese espacio mínimo para un cuerpo gigante que empezaba a encorvarse, a entorpecerse con el paso de los años. Por más que intentamos que pusiera la cama en el dormitorio, nunca nos llevó el apunte y se enojaba cada vez que se lo sugeríamos. De alguna manera es como si nunca hubiera salido de la pieza de la pensión donde conoció a los Sorias, cuando era estudiante de ingeniería en Santa Fe, la ciudad que más odiaba en el mundo.
Hace unos años escribí una nota sobre su escritorio, para la revista El ansia. Él lo llamaba “la mesa vaticana”. Ahora busco la revista y repaso aquel texto que escribí en presente porque entonces todavía estaba vivo:
El escritorio es antiguo, de una madera noble. La superficie se pierde (la mesa vaticana se pierde en la propia mesa vaticana) bajo libros, cajas de medicamentos, bolsas con cajas de medicamentos vacías, ceniceros, atados de cigarrillos que del atado sólo conservan el papel metálico: desde que empezó la morbosa campaña que ilustra el packagin con fotos de moribundos, pulmones carbonizados, fetos azules, Lai les saca el envase y sólo deja la cobertura plateada para que los cigarrillos sueltos no se le pierdan en ese maremágnum de objetos. También hay papeles: escritos con su letra enorme de imprenta y otros en blanco, pero casi todos amarillentos, con manchas de mate o café o con los círculos de humedad que deja un vaso cuando se lo apoya. Y una botella de cerveza y una botella de agua y facturas de servicios a pagar.
Entre esos papeles escritos se ocultan los borradores de los primeros capítulos de La puerta del viento, la novela que está escribiendo, la que le debe a su juventud, su versión de la guerra de Vietnam, quizá la única manera de poder dejar definitivamente alguna vez su propio Vietcong.
Todavía, cada tanto, revolviendo en mis propios cajones encuentro papeles suyos: hojas A4 completamente escritas de lado a lado de los márgenes y de ambos lados del papel, con microfibra negra. Los papeles tienen el color de los huesos viejos y todavía huelen a tabaco. Manuscritos de sus cuentos o algunas notas que me daba para tipear en la computadora. Él odiaba las computadoras y los últimos tiempos ya no usaba su vieja máquina de escribir. Todavía, cada tanto, me llega un mail reenviado desde su casilla que al día de hoy no me decido a dar de baja.
Hace poco escribí en un posteo de fb que el primer año de duelo debía ser el más difícil porque hace unos meses atrás la persona amada todavía estaba viva y unos meses atrás parece cerca. Da la impresión de que aún podemos estirar la mano y tocar la otra, tibia. Todavía recordamos perfectamente la voz y la risa, esos sonidos que el tiempo irá adelgazando como una baba del diablo.
Unos meses atrás Lai y yo estábamos sentados en el patio del geriátrico donde pasó el último año, a pocas cuadras de mi casa. Tomábamos el sol del mediodía que se iba poniendo cada vez más picante porque empezaba la primavera y observábamos la palmera centenaria que crecía en el medio del patio embaldosado. A él le gustaba mucho esa palmera. Cada vez me decía que debía tener más de cien años, que la casa era muy antigua y esa palmera seguramente estaba allí desde el principio. A veces también se paseaba un gato por el muro que separaba el geriátrico de otras casas del barrio. A veces hablábamos mucho y a veces nos quedábamos callados. En esas visitas le llevaba atados de cigarrillos y él fumaba todos los que podía y al resto lo escondía en los bolsillos internos de la campera. Otro pensionista siempre venía a pedirle. Un hombre más joven pero tan delgado y transparente como un espectro, no hablaba y respiraba como si un tren le pasara por adentro. No le pedía, solamente se quedaba cerca mirándolo. A Lai le fastidiaba. A veces le decía: andate, no te voy a dar, andate, dejame con mi visita. Parecía un nene egoísta que no quiere compartir sus golosinas. Me daba risa y ternura cuando hacía eso. Pensaba en su infancia a merced de las mucamas, a las que él llamaba sirvientas como hacemos en el interior, sin eufemismos; en su padre, helado y distante, al que Lai había perdonado hacía muy poco. Finalmente siempre terminaba dándole un cigarrillo al espectro, pero lo hacía resoplando, de mala gana. Si no le doy se va a quedar ahí todo el día y no quiero que escuche lo que hablamos ¿entiende?, me explicaba.
Cuando finalmente Lai murió nos dimos cuenta de que esos años entrenándonos para cuando pasara no habían servido para nada. Ahí estábamos los cinco, el Rusi recién bajado del avión que lo trajo de San Pablo, sin saber qué hacer de ahí en adelante. Todavía, como anoche cuando nos juntamos y contamos anécdotas suyas, nos damos cuenta de que no sabemos muy bien qué vamos a hacer.