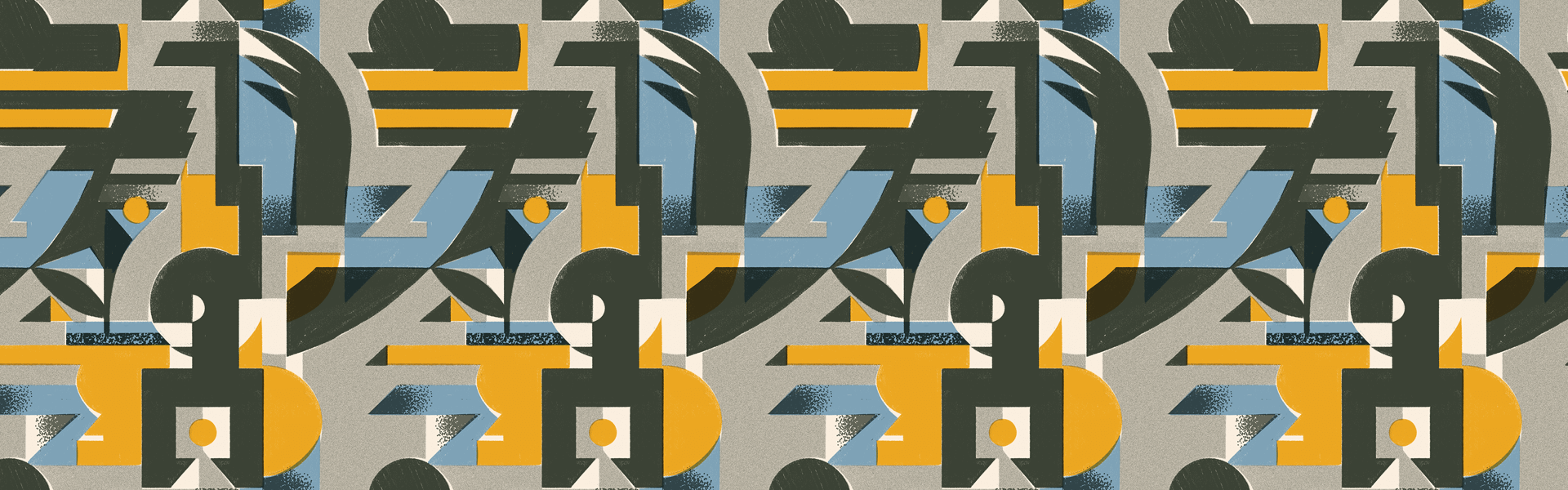Archivo

Bitácora
Porca miseria
Por Valeria Tentoni
Durante esta semana literaria, no sólo se habló de literatura, sino que también se la produjo. Seis escritorxs realizaron una experiencia particular durante los días del festival, escribieron sobre eso y, en este encuentro, leerán los textos que se gestaron a partir de ella.
Quizás nunca fui tan feliz como hace unos años en Roma, la primera y única vez que crucé el Atlántico y exclusivamente para ir a Italia, así que llevar a una italiana de verdad —nacida y criada en la tierra de oro— a comer una pizza nacional para ver qué le parece me deprime, porque quiere decir ni más ni menos que no estamos en Italia, que definitivamente no estamos en Italia; esto es, que yo no estoy en Italia, porque ella puede volver, y cómo no va a volver, ¡si vive ni más ni menos que en Italia! Pero no puedo comenzar por ahí y en cambio comienzo por confesarle a Francesca que mi italiano, por falta de uso, ya no funciona del todo bien, y que vamos a tener que recurrir a un cocoliche quizás demasiado interrumpido por el
inglés.
¿Qué diría mi nono Teobaldo, el nono que no conocí, si se levantase de la tumba y me escuchase hablar en inglés con una italiana? Con otra italiana, diría él, que cruzó en barco navegando días y días, semanas y semanas, la vista clavada en un horizonte incansable que nunca terminaba de desagotarse. Teobaldo, padre de Ubaldo, padre de Eduardo, padre de Valeria. Teobaldo Tentoni, de quien sólo conozco la anécdota de una zapatería que le arruinó la inundación, los zapatos flotando por la avenida, arrastrados por la corriente, y una estrella de guerra con su correspondiente título de cavaliere porque está colgada en el living de la grandísima casa donde todavía vive mi abuela Nita, esposa de Ubaldo. La casa en la que tuvieron siete hijos. Siete, y todos y cada uno, y digo más también sus hijos e hijas —esto es, mis muchos primos—, orgullosos nacionalizados italianos en el consulado de la ciudad de Bahía Blanca. No sé cómo describirle a Francesca un almuerzo de domingo cualquiera en mi infancia, a mi tío armando misiles de pan en una punta de la mesa, a mis tías sirviendo entrada, después pasta, después pollo, después postre, al perfume del tuco flotando en la cocina de mi abuela, la cocina verde en la que nos sentaban a los niños mientras que, del otro lado de la puerta vaivén, comían los grandes.
“Yo también soy italiana”, le digo para resumir antes de subirnos al colectivo a Francesca, que me mira con la misma cara que pondría yo si ella me dijese de repente “yo también soy argentina”. Aunque Francesca, en realidad, no se inmuta. Puede que le hayan advertido que acá todos nos creemos italianos, españoles, europeos.
Mientras me cuenta que en el avión le tocó sentarse entre dos contagiados que tosían y estornudaban sin parar, yo le estudio la cara. A sus espaldas, por la ventanilla, y como si lo hicieran en secreto, corren las cuadras de Palermo, después Chacarita, después ya no sé y creo que Villa Urquiza. Mientras el paisaje se transforma yo también me transformo y poco a poco comienzo autopercibirme su pariente. Francesca tiene los ojos claros de mi padre, los ojos que me saltearon y no heredé. Para cuando nos bajamos en la plaza ya la siento como a una prima. Podría empezar a contarle los dramas de mi semana, la porca miseria, hasta
pedirle dinero prestado. Pero no, me comporto. Además, Francesca me cuenta que ella tampoco tiene dinero, que en Italia es igual que acá, que aunque ganen el doble gastan el doble, así que es igual. Francesca en la tierra de oro tampoco tiene demasiado tiempo para escribir lo que quiere escribir porque lo tiene que gastar en trabajar, en trabajar, en trabajar.
Porca miseria.
Porca miseria.
Cuando yo era chiquita, mi padrino me enseñó un canto que ninguna profesora de italiano supo reconocer: picino picino, nulo so fare, vado a la cuccina e chiamo de mangiare. Quizás lo memoricé con error, tenía cinco años, pero se supone que quiere decir que soy una niña y no sé hacer nada así que voy a la cocina y pido que me den de comer. Llegamos al fin a la barra de La Mezzeta después de hacer una larga cola en la vereda y, como dos niñas inútiles, Francesca y yo pedimos. Pero primero, de beber.
Me han sugerido ofrecerle moscato a la italiana, para que vea cómo es, así que pido, yo que en realidad tampoco sé cómo es, porque por un azar que no busco comprender nunca tomé. El pizzero se entusiasma y descarga la botella que primero presenta sobre la mesa, orgulloso como si presentara a un hijo nuevo. Después llena dos grandes vasos de moscato hasta el borde. Son las doce del mediodía de un miércoles: yo tengo que volver a trabajar, a trabajar, a trabajar, la porca miseria y todo lo demás, pero el mozo está tan contento que le hago caso y doy un sorbito quizás demasiado largo. “Con cuidado”, me advierte, y para entonces Francesca ya está alegre diciendo que le parece rico, dulce y rico, y la cara se le ilumina como un gran farol.
Hace cuarenta y ocho horas que esta chica no duerme en una cama, de aeropuerto en aeropuerto, y su habitación de hotel todavía no está lista. Me preocupa. Pide de sentarse un rato y yo le tengo que explicar, con un poco de calor, que en esa pizzería se come de parado, que es una pizzería al paso, y me dan ganas de llevarla a mi casa, pobrecita, a que duerma un poco y se dé una ducha, hacerle un té, ¡es mi prima, después de todo! ¡Es familia! Resuelvo, en vez de secuestrarla, pedir soda para rebajar estos moscatos. El pizzero, como un cristo que multiplica los peces, trae dos vasos limpios, vuelca los vasos que nos llenó mitad y mitad, y completa con el sifón. Ahora tenemos no dos sino cuatro moscatos y la pizza todavía no llegó.
Al fondo del lugar, que más que un restaurante es una sala de espera en la que se aprietan hombres, casi todos hombres, con tickets entre los dedos que manosean con ese nerviosismo vergonzante que provoca el hambre, al fondo de toda esa gente hambreada hay un televisor colgado del techo. Y en el televisor, un noticiero que muestra el precio del dólar sobre una placa roja. “Mirá”, le digo a Francesca, mientras me agarro la cabeza y ella también, supongo que en señal universal de solidaridad.
El dólar sube, sube, sube, Italia se aleja, se aleja, se aleja de mí como un iceberg que acaba de desprenderse del glaciar de mi economía doméstica. Porca miseria. Debería estar calculando
muchos otros gastos antes que ese, pero cuando intento explicarle a Francesca de qué se trata el fainá y si es o no argentino y la birome y el dulce de leche, me entretengo en cambio con pensamientos de catástrofe banal: nunca voy a volver a Italia.
Nunca voy a volver a Italia.
Mi corazón se rebalsa de pena y furia con la cascada de mozzarela que baja por el plato de metal, castigado una y otra vez durante años por estos señores que aprietan los tickets y vienen y van a trabajar y que ahora nos escuchan hablar en inglés y nos miran tomar moscato de a dos vasos por mujer. Pienso que mi prima y yo estamos en peligro, pero no sé muy bien de qué. Me sobresalto y me paso al agua, cerrada y estúpida al lado de los mil moscatos, ya no sabemos cuál de quién.
Vuelvo a prestarle atención a Francesca y noto que otra vez se ha querido sentar. Queda medio plato de fugazzetta y mozzarella, pero sí que se ha comido todo el fainá.
Le pregunto por la pizza. “È buona!”, dice desde el banquito, y no logro discernir si está siendo condescendiente, si le subió el moscato a la cabeza o si realmente le gusta. Ma qué buona, Francesca, si yo conocí la pizza italiana, el pomodoro, el alioli, al napolitano que te tira la pizza por la cabeza y te obliga a comerte una entera, doblada por la mitad, y después te queda en la memoria para siempre, joven y bruto, mientras en la vida real envejece, tiene hijos, se jubila, quizás muere,se aleja como el iceberg del glaciar de tu vida, pero en tu cabeza siempre joven el pizzero napolitano que espera a que tu novio se vaya al baño para decirte cualquier guarangada que no podés traducir y te deja trastornada en medio de la Vía Toledo. Ma qué buona, Francesca, sei pazza?!
Pero no le digo nada, sonrío. “È buona, sí”, digo, pero me sale un poco esforzado.
Antes de que se me desmaye en La Mezzeta, le pregunto a Francesca si en vez de colectivo prefiere volver caminando. Si quiere ver el sol argentino partiendo el día a la mitad, la primavera galante y feroz que nos espera ahí afuera. “De paso, te puedo llevar a comer un helado a Scannapieco. Nuestro helado es superior al de ustedes”. Pero Francesca no quiere, quiere dormir.
“Ahora estoy muy llena, después”, me promete, en perfecto castellano.