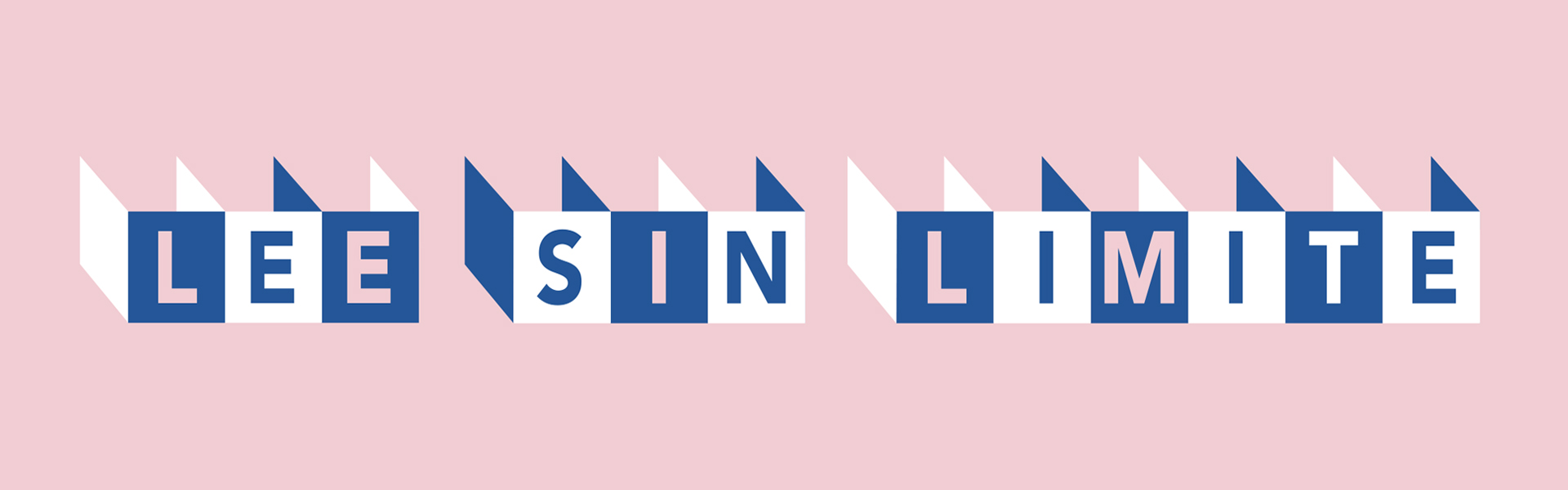Archivo

Mezcladito
Microconferencia: ¡Qué añe!
Por Ana Ojeda
La escritora Ana Ojeda propone una breve exploración de la E y sus nuevos usos no sexistas, y esbozará estrategias para que la letra más inclusiva del abecedario sea tenida en cuenta por les hablantes, lejos de las academias de letras y otras instituciones reguladoras del mundo.
Recuerdo a mi padre comentando su amor por la película Deprisa, deprisa de Carlos Saura, cuyos títulos finales corrían con de fondo “Me quedo contigo”, ritmo canción muy pegotera que gira en torno de una idea central con dos hemistiquios: si me das a elegir / me quedo contigo. Nunca vi la película (se estrenó en 1981, yo llevaba vividos apenas dos años y tenía cosas más importantes que hacer en relación con la alimentación y supervivencia de la especie) y olvidé también la canción, que escuché infinitas veces en el comedor de mi casa maternopaterna gracias a los servicios de un cassette con el soundtrack de la película que era como se escuchaba música en ese entonces y cómo se revisitaban los largometrajes cuando habían gustado cantidad. Era época de no saber lo que era un vhs, nosotres al menos no teníamos videocassetera, tampoco televisor. Era la gran noche previa a la Internet, que es como decir: la caverna.
Despertó en un tris enfebrecido todo este mundo en mi memoria cuando hace unos días acudí a Google para informarme acerca de quién era esta Rosalía, revolución de la world music internacional, revisitadora del flamenco, promesa catalano-musical de Madonna para el mundo. Ahí de pronto la encontré entonando en la entrega de los Premios Goya, gran coro detrás, con voz a la vez poderosa y frágil “Me quedo contigo”. Si estaba cenando frente a la compu, contestando mails y siendo, mayormente, sin adjetivo, me atraganté apocalipsicada. Días de infancia volvieron a mí, yo tarareando “Si me das a elegir, entre tú y mis ideas, que yo sin ellas soy un hombre perdido, ay, amor, me quedo contigo”, más el aclaratorio “Me he enamorado, y te quiero y te quiero, y solo deseo estar a tu lado”, etc. La pregnancia de esa letra, como un mazazo, pide ser tarareada, canturreada, como lo hice antes de entender (o prestar atención) a su significado, como lo hago ahora, mientras escribo y pienso en la importancia de usar la E para dar por tierra con los estereotipos y las presiones concurrentes que nos atenazan multilaterales, omnipresentes, para obligarnos a ser nuestra peor versión: la despotenciada. La dócil. Porque en una vuelta muy #patriarcado, el yo lírico de la canción es masculino, pero la elección a la que alude es la que enfrentan las mujeres en las parejas patriarcales, lo que tienen que resignar si desean ocupar su lugar dentro del esquema del amor romántico. El tipo de minorización que se les impone. Chota e inteligente como la mayoría de las letras del tango, “Me quedo contigo” pone en escena a un hombre torturado, desesperado por conseguir el amor de una mujer. La realidad es lugar común al revés: en lo que va del año, la cobertura de los medios dan alrededor de treinta femicidios, es decir, mujeres torturadas, asesinadas por sus parejas o ex parejas (en su gran mayoría).
Estamos hablando, entonces, de un tema de representación y perspectiva. De quién/es alcanzan la superficie de la representación, quién/es son visibles para el ojo de la opinión pública, del inconsciente colectivo. Y cómo. Y cuándo. Las mujeres muertas por femicidios, por ejemplo, pero también las violadas, logran llegar a esa superficie una vez asesinadas, o vejadas. Antes, incluso en los casos en que hubieran hecho la denuncia correspondiente, el Estado no les ofrece soluciones para su “problema”, no tiene más respuesta que un papel sellado, o un botón porque no ve la urgencia real del pedido de protección. Ve, en su lugar, exageración, cualquierismo, ganas de joder, pesadez, locura.
El lenguaje inclusivo (o no sexista), y la E, tienen mucho que ver con esto. Porque hacen a la visibilidad en la lengua de todas aquellas subjetividades autopercibidas como no-varones. Y porque es la forma en que la lucha de los colectivos de mujeres por proteger sus vidas, por desarrollarlas lejos de la violencia, se da en el plano lingüístico.
Verdad de Perogrullo es decir que la historia la escriben los vencedores. “Hombres” se sobreentiende, porque vivimos en sociedades heteropatriarcales, es decir, comunidades regidas por una cantidad de reglas que determinan privilegios (facilidades comparativas) para aquellos nacidos con un pito entre las piernas. En cualquier clase social dada, el pequeño colgante allanará el camino y las dificultades que pudieren surgir a lo largo de los distintos estadíos de la existencia. Esta es ya una idea feminista: reconocer que existen colectivos minorizados, es decir, con menos derechos o posibilidades que otros. Desde este punto de vista, las mujeres son la primera mayoría minorizada del mundo. En la Argentina, según datos del Banco Mundial para 2017, las mujeres somos el 51,06% de la población. Cualquier foto parlamentaria, o del Gobierno, basta para dejar en evidencia que, a pesar de nuestra realidad numérica, las mujeres estamos sub representadas en las fuerzas de todo el espectro político. Pensar que porque existió Cristina, o existe Angela Merkel, la subalternidad de las mujeres es menos cierta es creer en cuentos con príncipes azules y finales felices, o en la fábula de la meritocracia. ¿Por qué hay menos mujeres que hombres (ni hablemos de la comunidad lgtbi+) gestionando la res publica? Como la plasticidad cerebral, que determina las capacidades del órgano a partir de la interacción con el medio, las capacidades de cualquier sujeto, sujeta, sujete están determinadas por su entorno: sin oportunidades, sin estímulos, no hay triunfo posible para la mayoría. Porque de mayorías estamos hablando. Mayorías no representadas en la lengua, que es lo que aquí nos interesa.
“En la lengua se libran todas las batallas”, según María Teresa Andruetto. Ahí tenemos la E, que aparece para denunciar una situación de subalternidad injusta: el preconcepto de que, por ser mujer, el sueldo puede ser más bajo, las exigencias, más ásperas, el trato, peor, el cuerpo, más mancillable con menos explicaciones. Natacha Jaitt denunció una doble violación antes de morir y la cobertura de su fallecimiento se centró en su ser drogón, su putedad, su “desequilibrio”. De quienes la abusaron: nada. Obvio que a una mina así la iban a violar. Esas son las reglas del patriarcado. Quienes, como yo, circulamos con un volcán de juguete entre los pelos del bajo, tenemos la libertad de circulación y de acción recortada por el peligro siempre acechante de la agresión, la violencia aleccionadora. Luego: no se investiga o no se condena, como en el caso de Lucía Pérez, cuyo fallo establece que basta una Cindor con facturas para desacreditar las pruebas de abuso sexual y femicidio. Para los jueces, Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale, Lucía no era una mujer “que podía ser fácilmente sometida a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento” porque elegía con quiénes quería estar. En vida, se tomó el atrevimiento de disponer de su propio cuerpo. Tras su muerte, esa libertad sellaría toda posibilidad de justicia.
Esto es lo que viene a denunciar la E, la pobrecita E que, como un Quijote contra los molinos de viento, molesta con su presencia a quienes, infectados por la ideología de los vencedores, consideran que el statu quo está excelente, está re bien, está diez mil puntos, y váyanse a lavar los platos y dejen de romper las pelotas. Porque la E, tan inocente, inconsecuente, casi invisible, apareció para infiltrarse en el final de las palabras que cambian su morfología (su forma). Veamos, por ejemplo, la frase “Todos queremos ser felices”. Si yo digo “Todos queremos ser felices” uso el masculino como universal. Introyectando un orden social que se viene manteniendo desde el Neolítico (6.000 a. C. aprox.) para acá, según Gerda Lerner, el castellano indica que yo, como mujer, como cualquier cosa que sea no-varón, debo subsumirme en el masculino, el género no marcado, default –digamos–. Yo puedo decir “Todos queremos ser felices” y se entiende que, siendo mujer, me autoincluyo en el “todos”. Digo “Todos queremos ser felices” y hago un buen uso, un uso correcto del castellano. Un varón, en cambio, no puede decir –sin violar la corrección semántica– “Todas queremos ser felices” porque el femenino solo sirve para grupos 100% femeninos. Ahora bien, ¿qué hacemos con todas aquellas subjetividades autopercibidas fluidas, no binarias, travestis, transexuales, delfín, vaca o trébol, pero en todo caso ni varones ni mujeres, que tras ardua lucha lograron en mayo de 2012, con la Ley de Identidad de Género (26.743) ser reconocides como ciudadanes argentines, es decir, sujetes de derechos civiles? Para todes elles, pero también para aquellos grupos mixtos, conformados por hombres y no-hombres, tenemos la E, que pone a circular en el imaginario colectivo la importancia de que todes estemos representades en el discurso, en la lengua, en igualdad de condiciones. Seamos o no hombres. Porque, digámoslo de una vez, la realidad es que existen dos géneros: masculino y todo lo demás.
Para la gente de cierta edad, como yo misma, usar la E puede dar paja. También temor. Porque no es como siempre hablamos, como nuestres mayores hablaban, porque suena raro, porque nos pone un foco en la nuca, nos vuelve de pronto muy demasiado visibles. Nos pueden acusar de loques, cachivaches, ridícules. Porque cumple su función: incomodar, meterse por la tangente en cualquier conversación para denunciar que no somos todes iguales. La E obliga a tomar postura, o quedarse con la insatisfacción de saberse colaborador necesario para el sometimiento del 51,6% de la población (sin contar autopercibides como diverses). Es callar ante una injusticia que los feminismos hicieron imposible seguir ocultando: el Emperador está, finalmente, desnudo. Nadie queda al margen de esta toma de conciencia.
Durante siglos, las mujeres ayudamos en la reproducción de un sistema injusto, que nos perjudica y despotencia. Obligadas, tácita o explícitamente, en contra de nuestra voluntad, o no, fuimos funcionales. Usadas para sostener un sistema con menos posibilidades para nosotras, que nos sanciona simbólica o realmente cada vez que nos alejamos de los roles habilitados: detrás de todo gran hombre. Sobre todo “detrás”. Hay todavía hoy muchas mujeres que prefieren seguir ocupando un lugar claro, delimitado, seguro, como madres, como hijas, lejos del vértigo que da cualquier salto al vacío, cuando las posibilidades son infinitas, cuando no hay sendero preestablecido ni techo de cristal. Lejos del riesgo de las represalias, potenciales, ineludibles. El amor es una de las guaridas más seguras que tiene el patriarcado, una de sus estratagemas más potentes, toda vez que se organiza sobre las opciones recogidas en “Me quedo contigo”:
Si me das a elegir
entre tú y mis ideas
entre tú y la gloria
entre tú y ese cielo / donde libre es el vuelo
entre tú y la pereza
Yo no quiero el amor de “Me quedo contigo” porque no quiero elegir. Nadie debería tener que hacerlo, especialmente no las mujeres. El amor en estos términos es un caballo de Troya, una máquina de sujeción, generadora de sufrimiento. Si “amor” es esto tan feo, tan mal, tal vez deberíamos encontrar otra palabra para la libertad potente del encuentro de dos mundos diferentes que no pueden evitar acercarse, frotarse, quedarse juntos, latir al unísono. Olvidarnos del amor y empezar a pensar en términos de “afectación”, por ejemplo, palabra en la que viven las moléculas del afecto, pero también la idea de conexión, enchufe que ingresa sin dificultades en el tomacorrientes. Dos partes distintas que se complementan, se potencian, habilitando el fluir de una corriente infinita. Una corriente alterna, en movimiento perpetuo, un movimiento que es propio pero también heredado, venido del más allá. Como la vida. Como la lengua.