Archivo
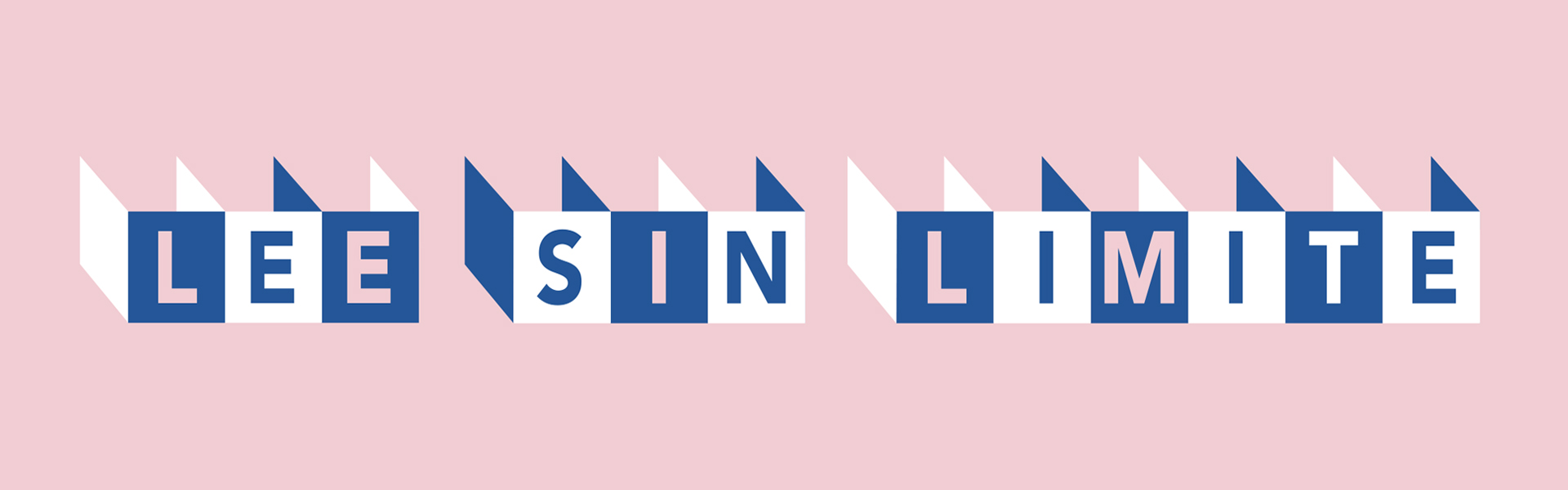
Bitácora
Accidentes de navegación
Por Ana Ojeda
Durante esta semana literaria, no sólo se habló de literatura, sino que también se la produjo. Seis escritores realizaron una experiencia particular durante el festival, escribieron sobre eso y, en este encuentro, leerán los textos que se gestaron a partir de ella.
Ana Ojeda, junto a la escritora española Eva Baltasar fueron a probarse vestidos de fiesta al barrio de Once y esta es su bitácora.
Preocupadísima por no desentonar arranco mañana primaveral gloria divina con poros extasiados, estimulados de mil agradables maneras por temperatura roce gentil de la naturaleza, pero a poco del café: la cuerpa. No calza bien en el corte (tiro bajo) de los pantalones, es como un no terminar de entrar de la bombacha medio alta medio suelta medio grande que sobresale y da la nota y no da. Tengo compromiso serio con Cultura, no puedo aparecer con interior en exhibición cachivache. Aparte la camisa: como apretada en lados y suelta en otros, si levanto los brazos media panza afuera queda, escapada de la protección profiláctico-decorosa de la tela floreada, buzarda exhibicionista en una posición ridiculona porque ¿qué onda, saludando al Sol?
Pienso solucionar tema pies con par de zapatillas. Cómodas, adecuadas, al trabajo se va casual ahora, ¿no es cierto? La formalidad quedó demodé, muy siglo XX, ya re fue. Me advierto salpicada por pensamientos contradictorios, qué vehemencia la incoherencia, reflexiono. Me toma largos minutos decidirme pero al fin: quiero elegancia. Para levantar el resultado del conjunto: agrego chatitas doradas, onda Cenicienta entrando al castillo chocha feliz de la ida pero no boluda: prevé que la noche va a ser larga. Porque las bichas del Filba, una más vinchuca que la otra, primero invitación buena onda la idea es que hagas de autito chocador con Eva Baltasar por el Once a ver qué pasa, si avistan a algún ortodoxe o alguna otra alteración significativa del paisaje, evento singular, altercado espontáneo entre movilistas (moto llevándose puesto ciclista sería, a los objetivos de la propuesta, ideal), pero luego resulta que en realidad la actividad es salir con fotógrafo a cococho a probarse vestidos de novia.
La inesperada nueva me indispone. Belleza Hegemónica de pronto me respira en el cogote, tengo nervios, no la aguanto (la odio): yo soy pueblo, quiero verme como todes, aborrezco desentonar. Miro mi reflejo en el espejo del armario, pantalón encajado con dificultad, camisa medio cortina, zapatitos que podrían ser causa de una nueva revolución feminista: forma tubular me devuelve la atención, sigue cada uno de mis movimientos. Le sonrío, activo actitud sororidad cien mil. Me siento la reina del hueso ancho, etiqueta muy usada en mi familia de origen para explicar la distancia que nos separa del canon estético que nos rodea como el mar circunda una isla: convirtiéndonos en lo que somos.
La idea de meter toda esa carne en lo que fantaseo como kilómetros de gasa blanca bordada con lentejuelas (mi deformación religiosa es nula) me da extrañamiento, siniestro y resquemor. O sea: ganas de hacer la gran Bartleby, o para decirlo con propiedad, de no hacerla. Las bichas quieren obligarme al travestismo, pienso escandalizada brazos en jarra dándome aires de importancia y la razón en automático, no se los voy a permitir, de ninguna manera. Así que agarro el primer 65 que pasa por La Plata y Carlos Calvo rumbo a Palermo. Al combo inicial agrego –raptada por inspiración– écharpe bicolor (imposible que quede mal, me sosiego) y saquito de raso color caca. El boleto lo pido hasta Parque Rivadavia porque, ante todo, regia y mis simpatías están con la UTA pero apocalipsis lo que cuesta el bondi desde que las veredas se ornamentan con coquetos vallados de plástico amarillo. Lo paquete compensa el fastidio del inacceso.
Mi coequiper de expedición gauchi-kosher resulta de sonrisa deliciosa y charla inagotable. Catalana y poeta, que es como decir última estación en el túnel hacia la perfección y lo bello, border con lo incomprensible tremens (soy de vuelo poético dificultado). Wall, fotógrafo asignado (las bichas del Filba mutaron sonoro “Walter” en áspera “pared”, qué malas son, pobre hombre), resulta simpático y trabajador. No llegamos a la parada del 168 que ya dispara el aparato como tomado por un trance, lo que nos convierte a Eva y a mí en foco de atención de les tranquiles aborígenes de Palermo que hasta hace momentos pastaban inmolestades en las veredas y ahora esta desfachatez. ¿Quiénes son estas dos chirusas, quién las conoce? Especialmente la petisa ancha tipo bulón empaquetado con bufanda, veinticinco grados de calor a la sombra, concita una atención inespecífica, desvanecida en el aire segundos después de haberse manifestado.
Apenas aterrizades en el Once, una ampolla en cada dedo, líquido linfático humedece lo que debería estar seco. Me estallan los dedos de los pies. No entran en el zapato mierda carajo. Todo es un poco peor con cada paso que pasa. Indelicadeza sería molestar con detalles biológico-anatómicos a mis compañeres, busco en cambio apurar el ingreso a local con vestidos para poder indagar (tras afligida inspección ocular) si es posible contener la situación in extremis con vendaje de cinta pintor que de milagro arrastro en la mochila. Rabillo pesca profuso bordado de perla plástica sobre tela cuasi fluorescente en esquina de calle Corrientes. Propongo ingreso ipso facto. Pero: el apuro me ha traicionado. Es negocio para odaliscas de 15, no se interesa en vestir novias. Mientras, el corso por adentro, me obsesiono con los zapatos, ¿por qué justo hoy las chatitas pricesse? ¿Quién me mandó, con qué necesidad? Y lo peor, ni siquiera mías –lo confieso ahora. Las chatas chotas me las pasó mi vieja porque se fueron de temporada. Me dona mucha ropa mi vieja. Claro: misma altura, misma contextura ósea (ancha): da pena desperdiciar. Su vestuario tiene segunda vida conmigo y yo agradezco porque me evita tener que ir a buscarla al negocio y la descompensación psico-emocional que desata en mí la incomprensible estrechez longilínea de los talles made in Argentina. Se sabe: a zapatitos regalados no se le miran los dientes.
Mi rechazo al travestismo –no me conocía esta faceta de aburrido potus en palier mal iluminado, qué bichas estas del Filba– lo resolvemos gracias a Eva, que no tiene problemas con interpretar el papel de novia medio aparato: ¿15 de diciembre tenés turno y todavía no encargaste el vestido, amiga –cara de pato con probemáticas digestivas–, cómo se te ocurre? Nos juega en contra que ella atea y yo ídem, la minucia del rito albo se nos escapa. Y se nota. En seguida las vendedoras nos escudriñan con desconfianza, oliendo algo podrido en Dinamarca. Nuestras preguntas (¿y para qué sirve el velo?, ¿y no podría ser en un color que no fuera blanco?, ¿y si quisiera caminar con normalidad, cómo se hace?) nos delatan. A esta altura, me guío por las películas que salpicaron mis tardes adolescentes. Con hermanes y cantidades industriales de deliciosa garrapiñada, lejos de cualquier alarma salutista, somos cuatro mosqueteres impúberes que charlan en voz no tan baja y apoyan los pies en los respaldos de adelante, cosa prohibidísima por la etiqueta cinéfila. El vendedor de golosinas, también encargado de sala, hace gorda la vista para salvaguardar su negocio. El mundo gira sobre sí mismo, lejos de calentamientos globales y luchas feministas, y el Gran Cine Cuyo es nuestro hogar, patria del continuado, lo amamos con amor verdadero. No se me hubiera ocurrido entonces que la filmografía de Julia Roberts algún día me sería de utilidad. Cuánto prejuicio, lo que es la gente.
Eva enfundó su cuerpo de diosa nórdica en vestido de noche azul cobalto y yo había logrado resolver la fuga de líquidos pedestres con potente faja de cinta. La observaba desde un silloncito comodastro frente a los probadores. Hacía mi mejor por interpretar el papel de amiga y confident, contratista de fotógrafo para que esos momentos preciosos pudieran stockearse en la memoria de les asistentes a la boda por suceder. La interpretación de mi rol se me antojaba compleja o, mejor, se me complicaba por el fastidio que me generaba la ropa. A esta altura estaba muerta de calor, sudada en rincones oscuros (abundan en el Once), saco y écharpe en las manos, la mochila, los pies latiendo como púlsares agonizantes, estrellas que se apagan para siempre pero antes mandan luz a través del universo a intervalos regulares para dar testimonio de lo que fueron, dejar huella de que una vez estuvieron vivas.
Bastante banal la actividad de las bichas, en resumen. Mucha literatura, mucho Larry Moore, mucho John Harrison Ford, pero después te mandan al ridículo sin escalas. ¡Así son! De-te-rror. Y dejemos acá porque no quisiera detallar comprometentes y porque –quienes me conocen pueden dar fe– soy incapaz de maledicencia.





