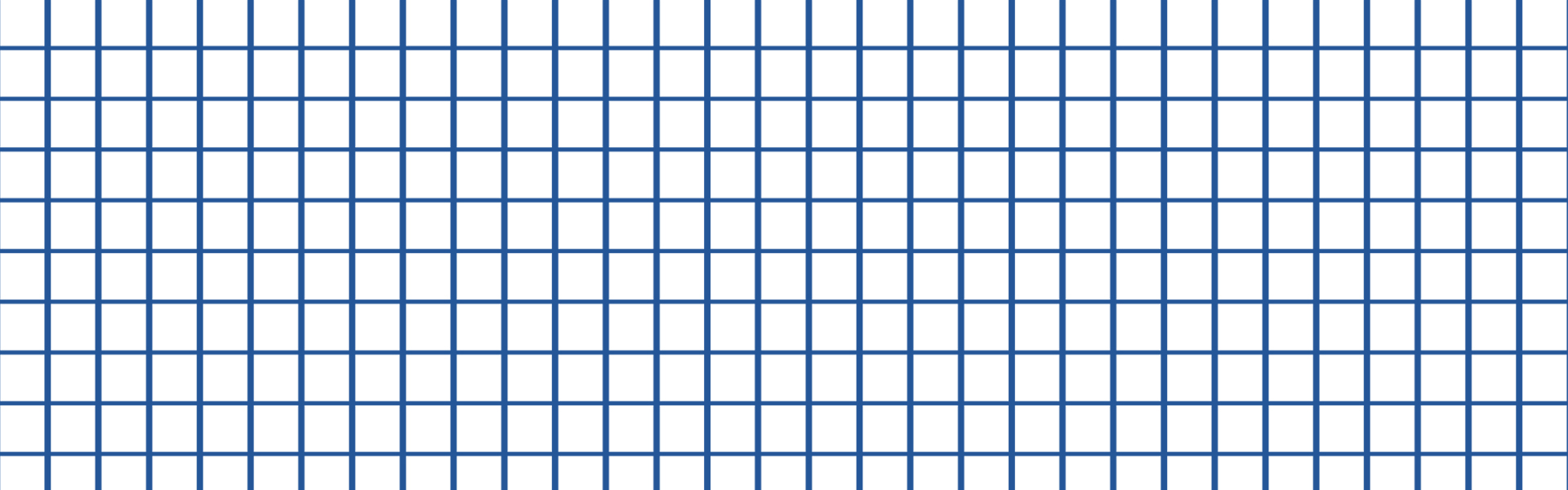Archivo
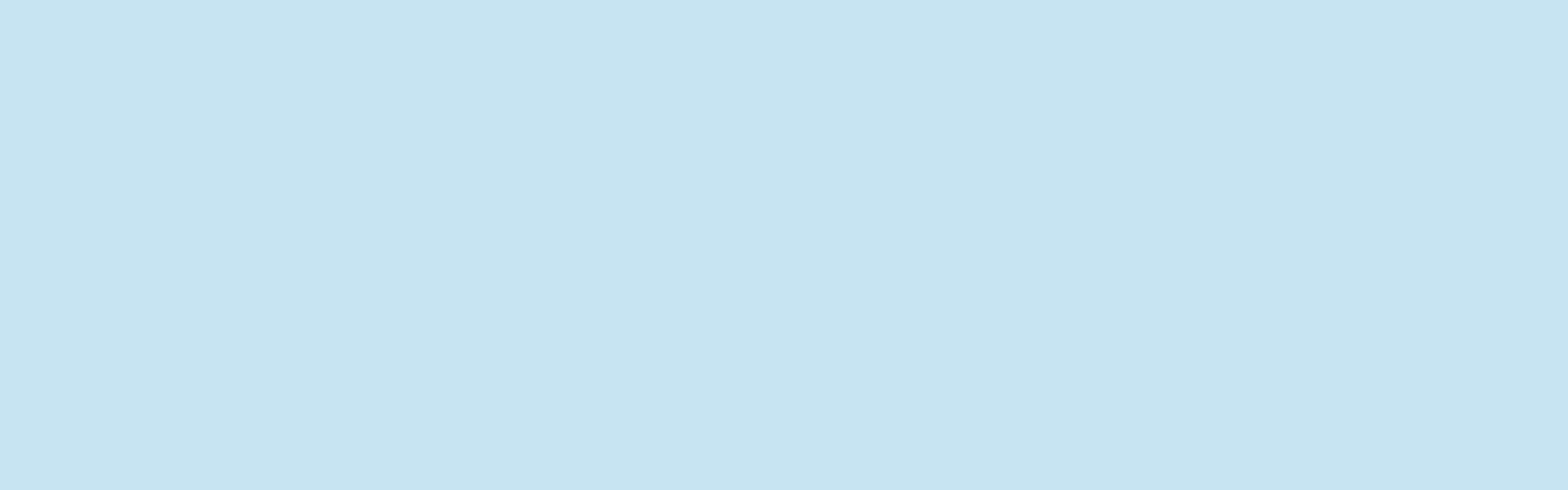
Lecturas para empezar
El límite
Por Jean-Noël Pancrazi
La conciencia de una situación límite es, después del asombro y la duda, el origen de la filosofía, el momento de pensar por qué y para qué estamos en el mundo. Seis escritores narran aquel momento en que todo pasó a ser otra cosa.
El límite era el mar. El mar que debíamos atravesar para ir a un país aún desconocido: Francia. Yo tenía doce años. Argelia lograría la independencia en unos días, el 5 de julio. Debíamos partir. Era la ley, nuestro destino. El ejército había abandonado el territorio unas semanas después de los acuerdos de Évian. Aún quedaban grandes manchas de aceite en el suelo, restos de latas, estacas de carpa olvidadas. Un extraño silencio reinaba en el barrio. Oíamos las puertas de los autos de los vecinos que partían con sus maletas en el techo, sin tiempo para despedidas. Mamá estaba aturdida, no sabía qué empacar. A pesar de todo seguía planchando, planchando sin cesar, incluso las grandes sábanas bordadas que eran demasiado pesadas y que tendríamos que dejar. Ya no nos alejábamos de la calle, de la terraza, permanecíamos solos en el departamento aun cuando había finalizado el toque de queda, ese límite, durante años, al día, al sol, a los juegos todavía posibles.
Sin rabia, sin rencor, con tan solo la tristeza de tener que irnos tan rápido del que aún era nuestro país; papá, que nunca se había ido, ni siquiera durante las vacaciones de verano, en un rincón, con su pequeño sombrero entre las manos, extrañaba los anisados en el bar con sus amigos, los granos de trigo, los galpones del molino donde trabajaba, los registros de cuentas, las nóminas de pago que distribuía a los empleados que tanto quería; hablaba su idioma, el árabe, creía ser casi uno de ellos. ¿Por qué habíamos atrancado la puerta? Se rumoreaba que los europeos que se quedaran serían arrestados o asesinados el 5 de julio. Pero no, no valía la pena. Alguien golpeaba suavemente; era mi amigo árabe, Mohammed kair Eddine. Con la cabeza baja, me decía: “¿Por qué se van?”. Aunque estábamos en julio, llevaba puesto el suéter de rombos amarillos y negros que yo le había dado para que tuviera menos frío cuando regresaba de la escuela, bajo la nieve, al aduar donde vivía al pie de la montaña; nos apreciábamos tanto, competíamos por el premio a la excelencia con afectuosa rivalidad, un año para uno, un año para el otro, y luego, una vez, ex-aequo; disfrutábamos, los dos juntos en el estrado, la dicha de una fraternidad que se creía imposible, aliviados de no tener que envidiarnos o distanciarnos, compartiendo el mismo libro dorado; el tratado de paz nos lo podrían haber encomendado a nosotros. “¿Y ahora qué voy a hacer? “, me decía mientras bajaba las escaleras, como si no llegara a sentirse satisfecho con la liberación de su pueblo, como si aún no fuera capaz de agitar una de las banderas verdes que se multiplicaban por doquier como ríos que nacían y confluían en el desierto abrasador. No habría nadie a quien recurrir cuando nos fuéramos; solo la puerta de la Casa golpeándose a merced del siroco. No habría necesidad de empujarla o romperla: los argelinos liberados podrían ingresar sin problema, subir al departamento, asombrarse de que todo estuviera tan ordenado, de ver todos esos adornitos sobre los estantes, todos esos pequeños carruajes y princesas de cristal que una humilde maestra había logrado adquirir a fuerza de sacrificios, privándose de salidas y feriados.
Al llegar al puerto, no esperábamos que hubiera tanta gente en los muelles aguardando para subir a los últimos barcos; dos maletas por familia y el cartoncito en el que estaba escrito el número de embarque; centenas de personas abandonadas, sentadas al rayo del sol, oyendo los ecos de las últimas explosiones mientras ardía el techo del Almirantazgo. La mouna, el pastel especial compartido como un recuerdo de Pascuas, de felices picnics primaverales bajo los cedros de la montaña, pasaba de mano en mano en un desmigajamiento conmovido, una solidaridad emocionada y silenciosa; muchos llevaban puestos sus abrigos a pesar de que estábamos en julio; tenían miedo de tener frío allá, como si estuvieran a orillas de un mar del norte, alineados como empleados despedidos en masa de una fábrica. Subían a la pasarela del barco, deportados, empujados, imposibilitados de darse vuelta, enredados en su dolor, las valijas mal amarradas con algún objeto, a veces, asomando de ellas. Todos lloraban en la cubierta del barco que partía, con el mismo rostro demacrado y concentrado vuelto hacia la costa, los mismos labios que comenzaban a tararear la canción de Edith Piaf: "No, no me arrepiento de nada" – y es que necesitábamos un himno de despedida a la tierra que dejábamos. Yo sostenía mi mochilita caliente en la que había puesto un cuaderno y unas gomas, como si me preparara para borrar, por timidez, por error, lo que escribiría. Mamá me decía: "Hijo mío, va a ser duro allá", ese “allá” que desconocíamos. No se equivocaba. Cada mañana, tras pasar la noche en uno de esos departamentos prestados, esos fondos de casas que nos concedían, yo tenía miedo de ir al secundario de Perpignan, la ciudad del sur de Francia donde habíamos desembarcado; ese enorme edificio de ladrillos rojos con inscripciones hostiles dirigidas a los franceses de Argelia, como si todos hubiéramos sido colonos autoritarios, explotadores injustos, dueños de infinitas tierras, cuando en realidad la mayoría eran tenderos, obreros y gente que solo poseía un local o un modesto taller mecánico. Yo tenía una regla: no protestar, mirar hacia otro lado, acostumbrarme a permanecer neutral, retraído, no responder para evitar que se burlaran de mi acento, de mi torpeza, de mi resto de orgullo, para no confesar que estaba perdido; solo Elie Garrigues, intrigado, discretamente solidario, se me acercaba en el patio que me parecía tan grande como un muelle, donde intentaba identificar posibles aliados que acabaran de llegar con sus mochilas pasadas de moda, sus suéteres prestados, su particular acento y su insolencia desamparada.
¿Por qué sospechaban de nosotros, nos excluían de ese modo, si no pedíamos más que un rinconcito para respirar, para quedarnos allí bajo el sol recobrado? ¿De dónde venía ese miedo a los que llegaban de otro lugar, como si pudieran contaminarlos con su libertad azorada? Yo era, seguí siendo, un extranjero en un país que debería haber sido mío. ¿Una experiencia amarga, un dolor grabado en el corazón, un desgarro irremediable, el exilio? Sí, pero también una oportunidad, la capacidad de adaptarse, el eterno deseo de movimiento, la necesidad de seguir avanzando hacia el mundo, de estar siempre en estado de alerta. Desde el año de nuestro regreso, fue a los extranjeros a quienes me acerqué principalmente, aquellos que tenían otro acento, otro idioma, otra forma de sentir y de amar. Me enseñaron todo: otras músicas, otros proverbios, otras formas de considerar las estaciones y las estrellas. Los que llegaban sin nada, sin papeles, desde el fondo de África, nunca lograban reunir los documentos necesarios para quedarse y deambulaban por la ciudad buscando a alguien que, en la multitud desconocida, pudiera salvarlos. Nunca ha habido en el mundo tantas personas desplazadas como hoy; millones chocándose contra los muros, los controles, las carreteras bloqueadas, las fronteras cerradas de países prohibidos, asombrados de verse rechazados, sospechados, devaluados, implorando un refugio, un poco de respeto, sacudidos aún por las inmensas olas del Mediterráneo de las que escaparon en sus pobres barcas destartaladas, temblando aún de dolor por haber visto a sus hijos desaparecer muy cerca de ellos en el oleaje oscuro, por la certeza de no regresar jamás a donde nacieron. Para ellos, para todos ellos, sueño con un mundo sin límites que les dé la bienvenida, que los ame.