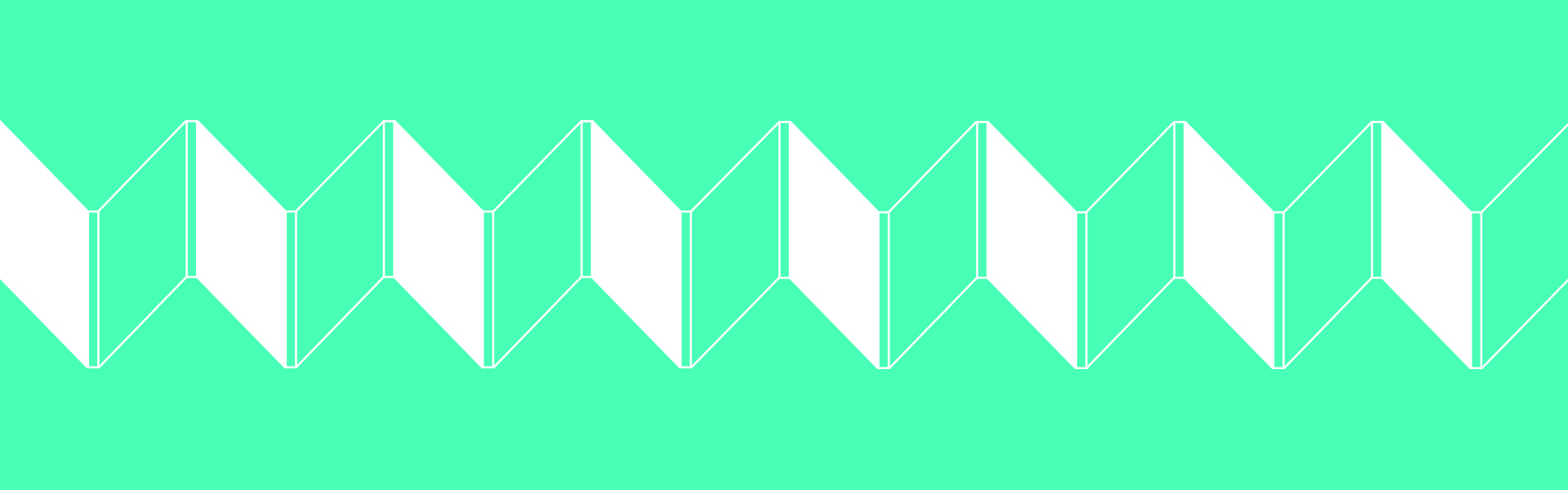Archivo

Bitácora
Bitácora Eduardo Stupía
Por Thibault de Montaigu
Durante esta semana literaria, no sólo se habló de literatura, sino que también se la produjo. Seis escritorxs realizaron una experiencia particular durante los días del festival, escribieron sobre eso y, en este encuentro, leerán los textos que se gestaron a partir de ella.
Hay dos familias de artistas. Los despelotados y los disciplinados. Los caóticos y los puntuales. Aquellos que necesitan la mayor de las confusiones para propiciar que surja un orden nuevo y aquellos que, por el contrario, necesitan un orden preciso para inyectar allí desorden y locura. Entre los primeros, podemos referirnos a Bacon y a la foto de su taller patas para arriba. Uno se pregunta cómo hará para ubicarse en medio de sus trapos, sus papeles, sus desechos dispersos. Entre los segundos, enseguida nos viene a la mente el nombre de Magritte, que pintaba vestido de saco y corbata en su pequeño living burgués, antes de guardar prolijamente sus cosas para pasar luego a la mesa con su señora esposa.
Al llegar a lo de Eduardo Stupía, primero creí que pertenecía a los primeros. Un viejo edificio de Almagro. Escaleras que no terminan nunca. Vidrios rotos y molduras deslucidas. Cuartos abandonados y una “biblioteca colapsada”, como él mismo la llama, donde los estantes vomitan libros hasta el techo. Pero tan pronto como menciono el paralelismo con Bacon, Eduardo se manifiesta. Toda esa pose neorromántica, demasiado poco para él. El sitio permanece en semejante estado por culpa de una sucesión que se está estirando en el tiempo y de unos propietarios que no se llevan bien. A nadie se le ocurre renovar el lugar, que en un futuro cercano se transformará sin dudas en una de esas espantosas torres berretas bajo las cuales yace el glorioso pasado de Buenos Aires. Su espacio de trabajo se sitúa bien al fondo: amplio, luminoso; allí sus elegantes lienzos en blanco y negro apoyados contra las paredes dialogan a la distancia con unos fondos lisos de color, más recientes, que recuerdan la línea de Rothko, dispuestos sobre tablas con caballetes, o al ras del suelo. ¿Acaso será un Magritte encubierto? Tampoco, responde él sonriente, pero sí conoce a algunos de esa especie entre sus amigos pintores. Todos los días los mismos horarios, la misma rutina, el mismo cafecito de la mañana, el mismo almuerzo al mediodía. Cierta idea de una apacible felicidad que el propio Eduardo es incapaz de imponerse a sí mismo. Es más, hoy ha decidido no trabajar. Debe dar una conferencia sobre la vanguardia, por más que para él la vanguardia ya no exista. Ahora vivimos en una gran fiesta democrática donde todo vale lo mismo. Los jueces han sido abatidos. El arte se ha vuelto autónomo. La tecnología moderna ha incrementado la producción de obras a un ritmo exponencial. A riesgo de saturarnos. Y de una visibilidad que al ser tanta se torna enceguecedora. Pero no por ello Eduardo es nostálgico. Solo el presente importa, según él. La materia. El trabajo físico del pintor. La idea de que algo va a surgir en el lienzo que aún no conocemos. No es casual que se identifique con Hartung, o con Soulages. Expresar lo máximo con un único trazo, un único matiz, dejar que el instinto preceda al discurso, he aquí todo su arte. Sus lienzos con mil y una variaciones de grises y negros, a base de lápiz, tinta china, acrílico o carbonilla buscan ese milagroso equilibrio entre lo lleno y lo vacío. El paisaje y lo abstracto. El orden y el desorden. A imagen de su estudio, donde el amontonamiento de libros y tarros de pintura cede el paso a grandes espacios en los cuales su arte respira en libertad.
Entre Bacon y Magritte hay en realidad un tercer linaje de artistas: Eduardo Stupía y compañía.