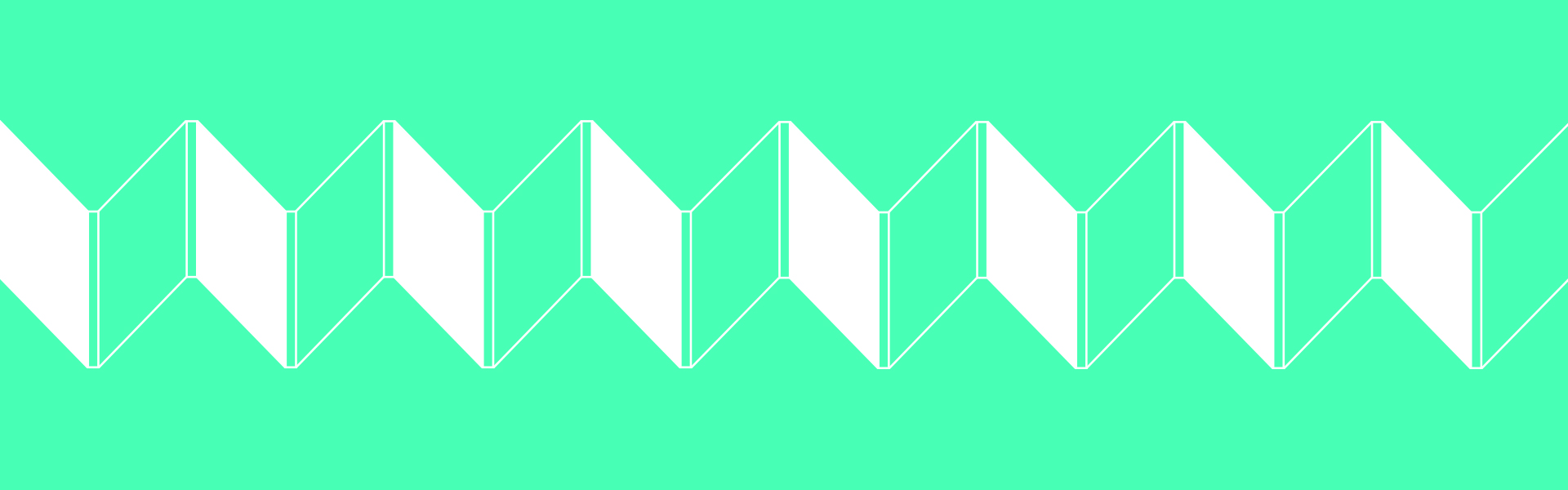Archivo
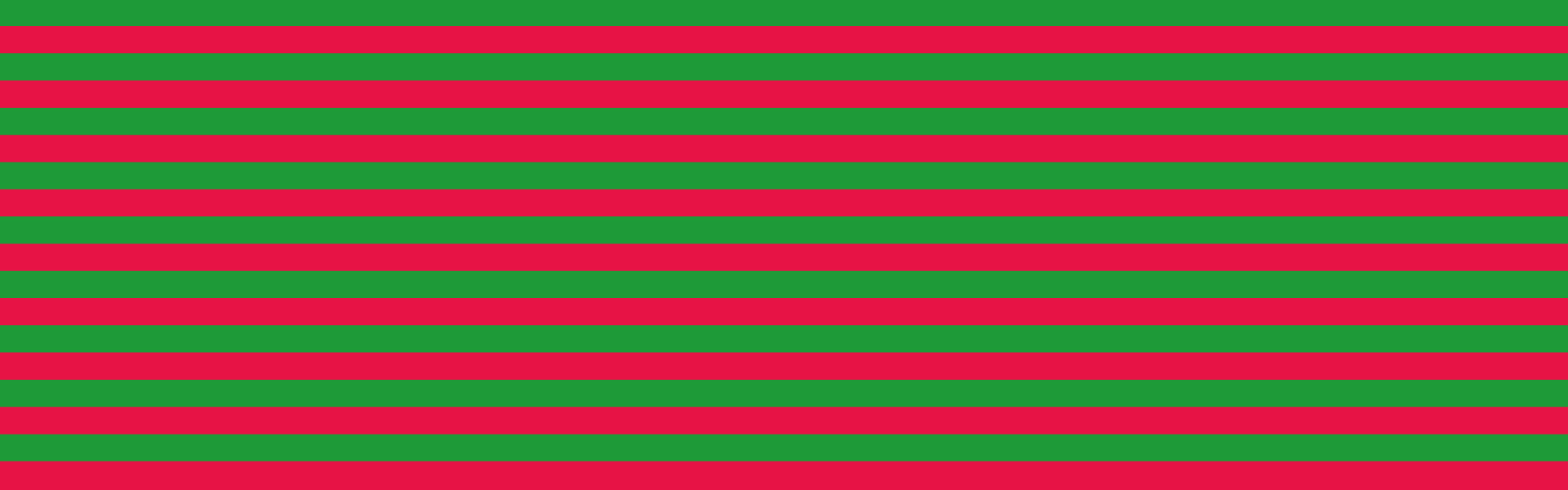
Mezcladito
Wílmar es la Laguna Azul
Por Mariano Blatt
El texto que leyó Mariano Blatt para presentar la lectura de cierre de Fernando Vallejo en el Filba Internacional 2012.
“Colillas de marihuana regadas por el piso, cajas polvosas de libros amontonadas en los rincones, una hamaca de lona hecha jirones, botellas de aguardiente vacías, sillas desvencijadas, lámparas rotas... De entre las colillas de marihuana y las cajas polvosas y las botellas vacías y las sillas desvencijadas y la hamaca en jirones y las lámparas rotas, por sobre la distancia del tiempo surge del humo la alucinada presencia de mi hermano en ese apartamento suyo, demente, de Bogotá, mientras se queman sus varitas de palosanto”
(El desbarrancadero, Fernando Vallejo)
Estoy en casa, mirando la punta del porro. Me enciendo cuando se enciende. Pierdo el tiempo sentado en la compu. Creo que alguien me chatea, pero como ya sé quién es y no, no sería su novio, no le contesto. Eso hago, en eso estoy, mirando la punta del porro, perdiendo el tiempo, sintiéndome eterno, a esto de recibir la iluminación cuando tuc, me entra un mail.
A Fernando Vallejo lo conocí en este mismo lugar, hace unos años. No creo que él se acuerde, yo tampoco lo haría. De hecho, yo tampoco me acuerdo tanto. Sólo que él dio una charla, o una entrevista, en este mismo auditorio. A la salida, me le acerqué y le regalé unos poemas. No creo que los haya leído, mejor. De lo que sí me acuerdo es del chonguito que lo acompañaba. También lo había visto con él unos días antes, mientras firmaba ejemplares en la Feria del Libro. Estoy hablando del año 2004, 2005; y mientras hablo miro la punta del porro. Se enciende cuando la enciendo.
Ahora son las 5 de la tarde. Estoy eligiendo canciones en Youtube. El sol entra oblicuo y naranja. Tengo entre nueve y diez libros de Vallejo apilados acá al lado mío. Me los mandó la editorial. Ya leí tres o cuatro. Tomé pocas notas, casi ninguna. Es que con una mano sostenía el libro que iba leyendo y con la otra... con la otra sostenía el porro.
Son las diez de la noche, tal vez más. Estoy tomando cerveza y hablando con amigos después de una presentación en un centro cultural no habilitado. Por ahí lo veo a Ezequiel Alemian. Le hago una seña con la mano, se acerca y brindamos con vasitos de plástico. “Vi que le hiciste una entrevista a Vallejo hace poco, ¿qué onda él, es copado?” le pregunto. “No, no sé” me contesta “se la hice por mail”.
Estoy en cuero, tomando md con la punta de los dedos.
Estoy un poco preocupado. No sé qué voy a hacer con el texto para la presentación de Vallejo. Llueve, tengo poco trabajo y mis amigos viven en otra ciudad. Pico, armo, enciendo. Quemo, respiro, espero. Hablo con Damián. “Vos no te enrosques” me dice “pensá en lo que tienen en común, los pibes, el porro, esa zona baja, el lenguaje... andá por ese lado...”.
Estoy en casa, mirando la punta del porro. Cuando me enciendo, se enciende conmigo. Con un ojo leo La virgen de los sicarios, con el otro miro las fotos que me pasa un amigo de un compañero suyo del ejército. Por momentos no sé bien cuál es cada ojo.
Hay una nube de humo. Y hay un rayo de sol que atraviesa esa nube de humo. En el medio de esa nube de humo iluminada por el rayo del sol, estoy yo, en silencio, mirando a los ojos al Fernando Vallejo de la tapa de El desbarrancadero. Está abrazando a su hermano Darío, de niños. Esa es una foto real, supongo. Quiero decir, alguna vez, en un instante, eso fue el presente, aunque después pasó. Mientras tanto, acá, la nube de humo es un poco menos densa que antes pero todavía más densa que después.
Acabo de terminar La virgen de los sicarios. Estoy pensando en... estoy pensando en... estoy pensando en el pecho liso de Wílmar, en su olor a la mañana. Parece que Wílmar es la Laguna Azul. Repito: parece que Wílmar es la Laguna Azul.
Estoy en Mar del Plata, tengo 17, tomé ácido, me siento infinito. Pasa un pibe en cuero con la nuca rapada. Sonrío, sonríe. Tiene los dientes blancos, la boca roja, los abdominales marcados. Le huelo el cuello. Arma un porro. Lo fumamos en los médanos. “¿Leíste algo de Vallejo alguna vez?”, le pregunto. Aspira el humo, lo retiene en los pulmones, me mira, piensa, lo larga, contesta: “Obvio, me encanta”, y se larga a toser, y me largo a reír...
Ahora, que es domingo, y mañana lunes tengo que entregar este texto, reviso las notas que tomé. Hojeo las marcas que hice en los libros. Encuentro, por ejemplo, las páginas 116 y 117 de El fuego sagrado completamente manchadas con la resina de las flores que fumaba mientras lo leía.
Estoy tatuándome el nombre de mi barrio con letras góticas en el medio del pecho: A-gro-no-mí-a.
Domingo, 10 de la mañana. Estoy chateando con un amigo que viene de tomar popper toda la noche. Allá él, acá yo.
Estoy tomando mate en patas al sol. Darío se está muriendo de Sida en El desbarrancadero. Alguien, alguna vez, inventó la literatura. Y la literatura inventó a los autores, los autores escribieron libros, las editoriales los publicaron y después tuvieron que organizar festivales. Acá estamos, Vallejo está acá conmigo, Darío se muere de Sida adentro de un libro, yo recibo la caricia del sol en los dedos del pie.
Estoy viendo a los pibes más lindos de Colombia. Estoy tomando aguardiente con ellos, quemando cigarrillos de marihuana, viajando en el viejo Studebacker por la ruta a Envigado, estoy durmiendo con asesinos de 17 años que dejaron la pistola apoyada al lado de la cama, estoy oliéndolos a la mañana, estoy confirmando que Dios existe cada vez que por la calle Junín me cruzo con una belleza... Y también estoy viendo a los pibes más lindo de Argentina, tomándome una birra con ellos, quemando un nevadito en la esquina, viajando en el furgón del Sarmiento para el lado de Haedo, durmiendo con dos chicos al mismo tiempo en un colchón de una plaza, confirmando que Dios existe cada vez que me doy vuelta para mirarles la cola a los cadetes que caminan por la calle Lavalle.
Todos queman su porro. En Buenos Aires, en Bogotá, en Medellín; en Moscú, en el DF, en Santiago de Chile; en los suburbios de París, en el barrio de Boston, en las novelas de Vallejo, todos queman un porro. Y del porro que se quema sube un fino hilo de humo, que dibuja líneas abstractas en el cielo cercano y después, de repente, una ráfaga de viento lo disuelve. No hace mucho, una mañana, sonó el timbre de casa. Bajé y un motoquero de sonrisa brillante, generosa, me entregó nueve o diez libros de Vallejo adentro de un sobre. Miento, adentro de dos sobres. Subí los tres pisos por escalera a los saltos, de a dos y hasta a veces tres escalones a la vez. Puse los libros sobre la mesa, miré las tapas, recorrí los lomos con la yema de los dedos. Nueve o diez libros de Fernando Vallejo. Elegí empezar con uno, El fuego secreto. Lo abrí a la mitad y aspiré fuerte y profundo el olor. Y juro por dios, por el motoquero de sonrisa brillante, por Alexis, por Wílmar, que es la Laguna Azul, juro por todos ustedes que no tenía olor a libro nuevo. Juro por Vallejo, por su pluma y por mi inspiración, que tenía el suave, eterno, dulce y cálido olor de la flor más linda que existe sobre esta tierra, el olor de la flor de marihuana. Todos queman su porro, y el porro quemado se transforma en humo. El humo se transforma en cielo y el cielo, cuando está celeste, deja pasar los rayos del sol, y los rayos del sol doran, cuando andan sin remera, los brazos de las decenas, qué digo decenas, de los cientos, qué digo cientos, de los miles de chicos que Vallejo, mi amigo Vallejo, Fernando Vallejo escritor mexicano colombiano universal, ha logrado guardar para siempre en estos nueve o diez libros que recorro con la yema de los dedos mientras espero, en casa, tranquilo, que aparezca la inspiración con la cual escribir este texto de presentación.