Archivo
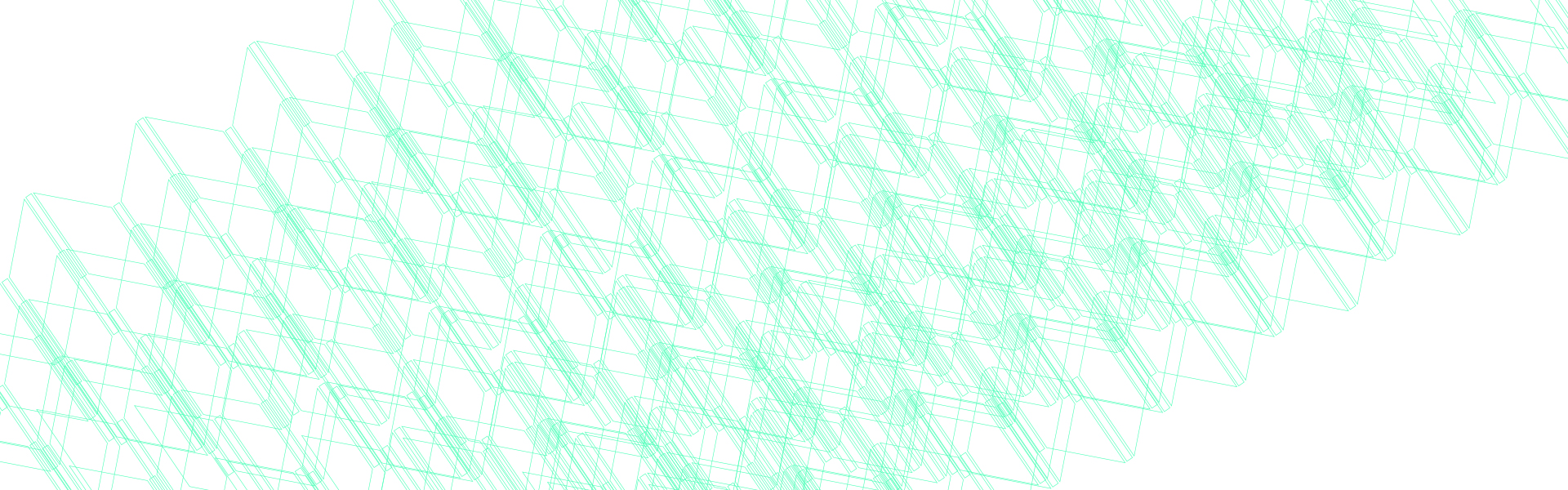
Bitácora
Un vestido de novia y un collar
Por Mariana Travacio
Bitácora a partir de la visita al Museo penitenciario junto a Daniela Tarazona el jueves 28 de septiembre de 2023
Era una tarde soleada, de cielo vacío, sin nubes, azul. Era en San Telmo. Era septiembre. Era con Daniela Tarazona. Era en el Museo penitenciario. Era a las tres de la tarde, en la calle Humberto Primo. Era con turistas en la Plaza Dorrego. Había dos palomas que se peleaban por un pedazo de pan.
Llegamos a la puerta, del museo. Nos recibe un guardia, armado. Que venimos a ver a Graciela, decimos. El arma que le cuelga contrasta con la amabilidad del recepcionista: que pasemos por acá, dice, afable, y nos lleva a un despacho. El despacho tiene una televisión encendida, transmiten un partido de fútbol; hay una cama, allí, detrás del televisor, pero yo todavía no la veo. Dictamos nuestros nombres, nuestros apellidos, nuestros documentos. Somos tres, en realidad: también está Matías, el fotógrafo del FILBA que nos acompaña. Cuando terminamos de dar la información que se nos pide, el guardia nos señala la cama: que si queremos sentarnos allí, a esperar. Que no, le decimos, que preferimos esperar de pie, afuera, mirando el patio, aunque sea a través de las rejas: un patio enorme, rodeado de galerías, llenísimo de sol. Mientras, va bajando Graciela, a recibirnos. Cuando llega, nos mira algo desconcertada. Nos confunde con investigadoras. Eso lo sabremos en un rato. Mientras, nos lleva, escaleras arriba, a que firmemos un consentimiento, dice, por el asunto de la protección de datos. Nosotras subimos, mudas, las escaleras. Llegamos a un despacho rectangular, muy grande. Las ventanas son altas. Dejan pasar el sol en rayos casi cenitales. Hay una mesa redonda, en el centro de la sala. Graciela nos presenta a Teresa, museóloga. Nos extiende unos papeles, que firmemos, nos dice, mientras nos señala las sillas, en torno a la mesa, y nos sigue explicando: que los nombres, que la protección de datos, que las familias, para evitar problemas. Nosotras asentimos mientras nos sentamos y en eso nos pregunta a qué venimos. Le explicamos, entonces: que del Filba, que para escribir una bitácora, que las invitamos, el domingo, a compartir la lectura, en el CCK. Y es decir eso y las cejas se relajan, los ojos se apaciguan, las bocas abandonan el rictus de tensión, los labios sonríen: perdón, pensamos que eran investigadoras, y como no se pueden publicar los nombres, y siempre nos piden ver las fichas, de las detenidas, pero si se trata de una bitácora, qué problema hay. Y enseguida, con el rictus relajado, el gesto amistoso, nos sentamos, las cuatro, a la mesa redonda, y nos ponemos a conversar mientras Matías empieza a retratar el momento. Que el edificio se construyó en el siglo XVIII, que fue casa de ejercicios espirituales, que los jesuitas, que en 1890 se convierte en la primera cárcel de mujeres. Nosotras les contamos más, de quiénes somos y a qué vinimos, pero que las fichas nos interesan, de todos modos, si nos permiten leer. Que sí, nos dicen. Nos ofrecen ver las fichas antes de hacer la visita guiada. Nosotras aceptamos y al rato nos proveen de unos guantes látex, negros, y de unos barbijos, celestes. Hay mucho polvo, ahí, en el archivo, dice Graciela, y vaya uno a saber la cantidad de bacterias antiguas que todavía pululan, es peligroso. Nosotras nos ponemos los guantes, mientras Matías les aclara que sacará fotos, pero de lejos, sin que se lean los nombres, y entonces le sonríen y nos hacen pasar, al archivo.
Entrar al archivo es como entrar a una biblioteca.
Pasillos, estanterías -en este caso, metálicas-, pilas de expedientes en cada estante.
Sabíamos que teníamos dos horas, apenas, y que nos faltaba la visita guiada. Pero fue ver esas pilas y rogar que el tiempo se detuviera, que nos dejaran allí, sin plazos, leyendo. Aparece la voz de Graciela: que hay fichas de todas las cárceles del país, nos aclara. Nos señala dos estanterías: acá están las de esta cárcel.
Hacia allí nos dirigimos.
Nuestros guantes negros recogen algunas, al azar. Nos sentamos, a un escritorio. Nos concentramos en la lectura.
Lo primero que me llama la atención son los delitos imputados. La mayoría es por hurto. Hurto, leo. Hurto, hurto, hurto. Hurto. En el medio: ejercicio de la prostitución, facilitación de la prostitución, prostitución. Y vagancia. Vagancia y más hurtos.
Lo siguiente que me llama la atención son las condenas: tres años, tres años, tres años. La mayoría. Alguna dice de dos. Alguna dice diez.
Todas dicen: Ficha criminológica. Todas llevan un número. Todas indican la fecha de ingreso, el tiempo de la condena, la fecha en que saldrán, como si se tratara de rellenar un formulario más, uno cualquiera. En el medio, ellas; ellas y sus nombres y sus fotos y sus vidas. Y el disciplinamiento de sus vidas. Y de sus cuerpos. Hurto, leo, una vez más. Abro el expediente. Edad al cometer el delito: 71 años. Le muestro, a Daniela: 71 años. Ingresa en 1940, egresa en 1945. Pienso: casi toda la segunda guerra mundial, por hurto. Me empiezo a preguntar qué estoy leyendo cuando Daniela me muestra una página que tiene frente a sus ojos bien abiertos, tan perplejos. Me detengo y voy hasta ella, a lo que me muestra. Leo: hurtó un traje de novia y un collar. Un traje de novia y un collar, leo, ahora en voz alta, y los ojos se me pierden y el alma se me cae, mientras leo, alrededor: en un descuido de la patrona, hurtó. Y más abajo: factores predisponentes: debilidad moral, malvivencia, ineducación; factor determinante: debilidad mental.
Busco el anexo psiquiátrico de la ficha que tengo de mi lado. Leo:
Apariencia: Ininteligente. Insincera.
Modales: rústicos
Lenguaje: pobre.
Inteligencia: submediana.
Respiro hondo. La miro a Daniela. Me muestra un retazo de papel anudado a un expediente. Es un manuscrito, de una detenida. Está fechado: 14 de septiembre de 1939. Dice: “hoy llovía y ahora salió el sol”. Es todo lo que dice. La fecha, esa frase, y su nombre, debajo.
Saco cuentas. Septiembre de 1939, septiembre de 2023. Pasaron 84 años.
Hace 84 años una mujer detenida escribió, en una caligrafía muy clara y muy hermosa, en tinta negra: hoy llovía y ahora salió el sol. Y su nombre, debajo.
Levanto la vista: el sol sigue ahí, ahora, derramándose sobre el patio central.
El tiempo se nos escurre y nos falta la visita guiada.
Nos empezamos a apurar, devolvemos las fichas a los anaqueles.
Graciela nos guía, escaleras abajo.
Nos conduce por las salas del museo. El museo contiene objetos de varios centros penitenciarios del país.
Pasamos de la sala 1 a la sala 2 a la sala 3 a la sala 4.
Nos muestran objetos:
Grilletes, una silla de fusilamiento, un sillón de peluquería, un traje a rayas, una máquina de coser, zapatos de las internas, un banco de escardar lana, más grilletes, una prensa, una máquina de escribir. Y la botica, llenísima de frascos: criogenina, permanganato de potasio, cuasina amorfa, veratrina, arseniato de sodio. Conviene no abrir la vitrina, escucho, es peligroso, vaya a saber las enfermedades que encierra ese mueble. ¿Sintieron el olor? Todavía huele. Nosotras olemos: sí, todavía huele. También duele. Me acuerdo de un verso de Idea Vilariño: si ya no doliera.
Salimos a un pasillo. En el pasillo hay puertas de distintos penales, apoyadas sobre las paredes. Puertas ciegas, de madera, de chapa, ciegas, con una hendija, ciega, para pasar la comida. Sobre una de esas puertas, Graciela encuentra una botella de agua y otra de coca: de plástico, grandes. La noche de los museos, dice; les pedimos que no entraran con bebidas, se va que las apoyaron acá, recién las veo.
Llegamos al final del recorrido: la sala-homenaje a las presas políticas, la réplica de dos celdas. Una de ellas, del Cabildo. Tiene una cama y una mesa, y dos grilletes amurados a la pared.
Las ataban todo el día, dice Graciela.
Báñense con sal gruesa, esta noche.
Acá hubo gente presa.
Acá hubo gente que murió.
