Archivo
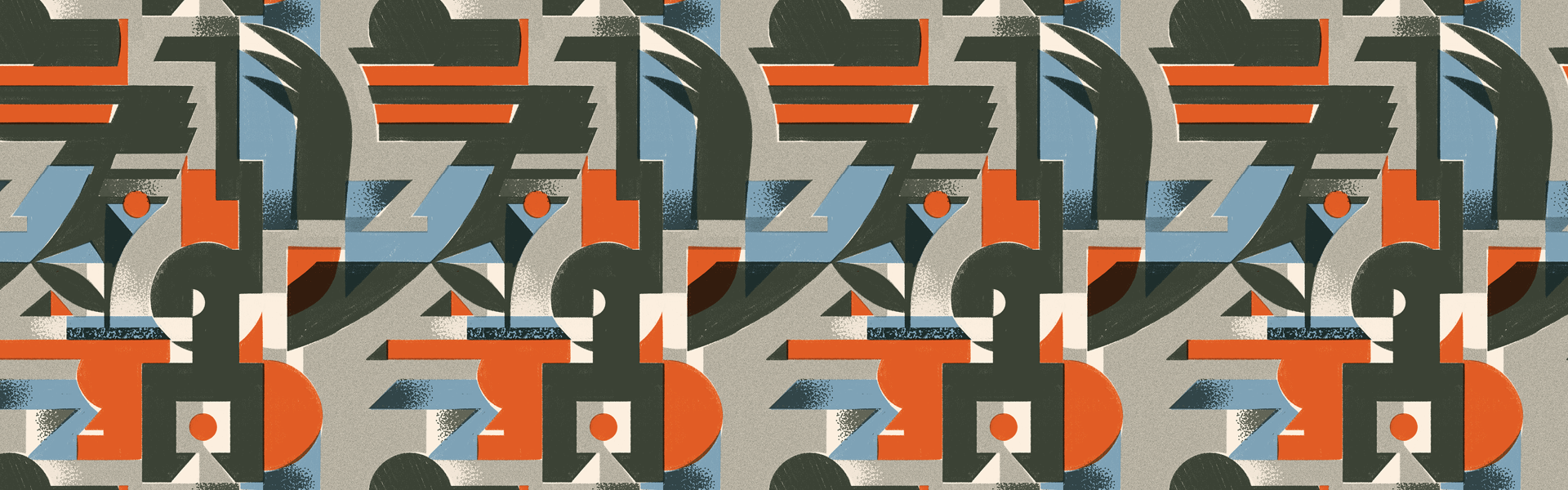
Recorrido literario
Nueva York
Por Sergio Chejfec
Las maneras de caminar la ciudad se vinculan con los modos de escribir sobre ella. Cuatro escritorxs nos invitan a conocer sus recorridos personales, de manera virtual, de las que consideran sus ciudades, sus territorios.
Acá se puede ver la lectura completa.
Esta catedral se levanta junto a unos amplios jardines que le pertenecen y que la hacen, por contraste, más extraña de lo que es. Sé que la palabra extraña no dice mucho, al igual que la palabra raro y la palabra interesante. A veces no hay más palabras aun cuando quisiéramos, pero sí hay catedrales bizarras y extravagantes por definición. En este caso, el estilo neogótico la hace fantasmagórica; todavía más gracias a sus muros de pizarra carbonizada, que están desde un incendio que no alcanzó a destruirla. La admiración que habrá querido suscitar, cuando fue concebida, con su imponente tamaño mal proyectado, debido a lo cual permanece desde un principio incompleta, hoy se convierte en curiosidad. Una curiosidad que se disuelve en esa indiferencia que provocan los monumentos. Las alturas truncas y ennegrecidas le dan un carácter de utilería venida a menos.
Varios años viví enfrente de este lugar, sobre la misma avenida. La catedral preside un complejo de jardines y construcciones --al que llamo “complejo espiritual”--. En esos predios uno se siente liberado del exterior. Fueron para mí un alivio del tránsito y de otros ruidos que padecí, más cercanos pero igual de enervantes.
Dos edificios de residencias de ancianos se levantan frente a la catedral. Recuerdo que los miércoles llevaban a la calle las pertenencias de quienes fallecían. Muebles y enseres formaban una montaña de trastos que atraían la curiosidad de quienes pasaban por allí, para ver si aprovechaban algo.
Un poema de Enrique Lihn menciona a estos ancianos de las residencias. Dice que al morir, sus almas saltan de las camas sobre la avenida y rebotan con tanta fuerza en tan imponente catedral que llegan al cielo.
Hace pocos días he regresado para actualizar los recuerdos; tengo la sensación de que la pandemia me lleva a volver sobre casi todo. A buena parte de los sitios no puedo volver, la mayoría; pero a esta catedral, puedo. Recuerdo que el encargado de mi edificio, a quien por suerte reencontré este día, cuando me lamentaba de los ruidos esgrimía una teoría vitalista. Me daba ánimos diciendo que el ruido simboliza vida.
En tiempos normales las escalinatas estaban repletas de visitantes. Los buses de turistas esperaban en doble fila con los motores en marcha; cuyos ruidos sufríamos los vecinos como injusto castigo. Cuando caía la tarde las mismas escalinatas se poblaban de indigentes cargados de carritos, mantas, mochilas y bolsas de nylon. Algunos formaban grupos, otros se mantenían apartados. Nunca escuché un rumor o ruido que viniera de esas presencias.
Entonces, por una parte la catedral inmensa, de gran altura. Y al costado como una trastienda, o una distracción trascendental, las construcciones bajas y los espacios abiertos. El contraste es demasiado fuerte y así se disimula. Uno podría decir: el peso de Dios, como diría Lihn (la catedral maciza), junto al aire suspendido entre la claridad y las sombras.
En medio del jardín principal, una miniatura de basílica. Y adelante, casi sobre la avenida, una gran “Fuente de la Paz”. Pueden buscar todo esto en internet. En algún lado leí que la Fuente de la Paz es un encargo de contenido espiritual, hecho por las autoridades religiosas. Obra onírica, o esotérica --caben otras esdrújulas--. El borde de la fuente está tachonado de seres esculpidos en pleno clímax de peripecias fantásticas. Y en el centro se levanta un gran cuerpo múltibestial, también en medio de increíbles enfrentamientos de leyenda.
Desde la calle, un camino pavimentado se interna en el complejo espiritual. Al fondo se levanta el colegio. Hace años un vecino, Jeff, como si fuera un secreto, me dijo que este colegio no da gran importancia a la religión y atrae alumnos de distintas confesiones.
Los pavos reales transitaban y transitan por el fondo. Saben aprovechar las anomalías de la arquitectura incompleta. Puede vérselos en las cornisas medias de la catedral, distraídos sobre arcos, balaustradas o salientes, o sencillamente mientras caminan por el suelo.
Siempre fueron tres (en mi última visita vi solamente dos). Cada tanto aparecen en algún periódico, A veces, madres con sus hijas o hijos les traen alimento. Llegan con unas hojas de lechuga o similar. Blanden una hoja frente a alguna de estas aves para que se acerque y coma.
En una oportunidad llevé a un amigo argentino que estaba de visita. Quedó impresionado; creo que por cortesía, como ahora, no me resultó fácil transmitir mi apego hacia estos animales. Un apego sentimental. Ese día los pavos estaban menos huraños que de costumbre; habían dejado las alturas y recorrían el predio con tranquilidad.
Otro ingrediente importante del complejo espiritual es el Jardín Bíblico. Dice un cartel que sólo incluye plantas presentes en las Sagradas Escrituras. Por dimensiones y diseño, el Jardín transmite una calma más asociada a la experiencia de la miniatura que a la conexión espiritual. El mobiliario es también medio gótico, poco confortable, apto para sesiones de contemplación bastante adustas. Quienes llegan al Jardín Bíblico buscan una conexión no muy prolongada, creo.
Tanta paz, tanta calma, recuerdo. Hace años andaba por allí cada día. Creía que los ruidos de la avenida eran abolidos por los muros de la catedral. Me gustaba pensar que los tempraneros buscábamos impaparnos del silencio para luego, durante el trabajo de la jornada, resistir lo que trajera el día y esperar.
Cruzaba la avenida y me internaba por el camino pavimentado. Más lejos del ruido, más a salvo me sentía. Cerca del final lanzaba un saludo hacia la casilla de seguridad, cuyo vigilante ejercía una distraída autoridad sobre toda esa retaguardia. Ahí ya estaba a un paso del Jardín Bíblico, donde podía ver personas en trascendente mutismo aun cuando estuvieran acompañadas, entregadas a la contemplación y absorbidas por la calma del lugar.
El vigilante controlaba que no pasaran autos sin permiso, pero me gustaba pensar que su misión era estudiar a los visitantes del Jardín. Con frecuencia se acercaban curiosos a preguntar cualquier cosa, ávidos de respuestas frente a la insólita quietud. El guardia respondía con pocas palabras, como para evitar cualquier réplica. Entonces seguían caminando hacia el fondo mientras otros volvían a la avenida.
Estas situaciones me evocaban a Kafka, imaginaba que el vigilante era el guardián del Jardín Bíblico, una fortaleza abstracta e inaccesible, cosas por el estilo, cuyo acceso estaba regulado por una ley insondable. Todo el conjunto espiritual resultaba propicio para parábolas y alegorías, tanto las arraigadas en el lugar como las fugaces que los visitantes como yo podían maquinar mientras caminaban.
Hoy el vigilante del complejo ha abandonado las metáforas y escribe en una planilla los nombres de los visitantes, a quienes mide la temperatura con una pistola, y pregunta lugar de residencia, si tienen el virus, etc. Aquí como en todos los lugares, una carpa, una tabla y sillas son la escenografía propicia de las acciones de control o revisión, o asistencia, relacionadas con el virus.
Recién mencioné el saludo que dirigía hacia la garita del vigilante. Nunca estuve seguro de saludar de manera adecuada; en parte porque siempre me sentí como un intruso en territorio ajeno, y en parte porque nunca obtuve respuesta. Por lo tanto, cada mañana saludaba diferente. En lugar de un “saludo”, arriesgaba una mímica, como cuando uno aborta un gesto y sale cualquier cosa. Pensaba que el guardia interpretaba mis aspavientos como un tic, una burla, una reverencia o una escabrosa interacción conmigo mismo.
En reciente mi visita de actualización miré la ventana de mi ex casa. Una planta decoraba la salida de emergencia. Luego crucé y antes de internarme en el complejo espiritual vi un cuerpo tendido en un banco. Otro efecto del virus, pensé. Pero esta ciudad ni el mundo, la economía ni el escabroso poder que la dirige, merecen que diluyamos su responsabilidad porque el virus ocupa el primer plano. ¿Han visto las colas de autos en este país para recibir alimentos? También pueden encontrarlo en internet.
Llegué a la casilla del vigilante y respondí sus preguntas. Sentí que convergían los recuerdos de las visitas que antes hacía a cada momento, y que ahora la pandemia me daba la oportunidad de hablar. El Jardín Bíblico lucía desierto. Naturalmente, los colegiales no estaban; del edificio escolar emanaba una ausencia muy concreta. La desolación cubría las cosas con un manto invisible pero insidioso.
Antes me gustaba adoptar recorridos a los que inventaba “paradas”, en las que me detenía algunos momentos. Era una forma de poner a prueba mis impresiones del complejo espiritual. No tanto el contenido de ellas –o no solo--, más bien su ritmo o recurrencia, porque las trayectorias repetidas se iban tornando medio irreales, como si sólo existieran para escalonar impresiones.
Por ejemplo, en la primera vuelta, un lugar quedaba adherido a lo que había estado pensando al pasar por allí, y al volver a ese mismo sitio en la ronda siguiente, encontraba envuelto, por así decir, el pensamiento previo, que ahora cambiaba por la reciente hilera de impresiones asociadas a los hitos previos. Y así en cada una de las vueltas siguientes hasta que abandonaba el paseo porque tenía algo mejor que hacer. Quizá resulte exagerado llamar reflexiones a esas rondas de fantasía pensativa, idas y vueltas en cierto modo flotantes; eran sobre todo escorzos, deslizamientos abiertos a los movimientos interiores del pensar. No creo que uno piense con palabras.
Pero aun así resultaba difícil hablar de azar, el azar de las asociaciones. En realidad, pocas cosas ocurrían de manera casual, porque en cierto modo ese desarrollo periférico de pensamientos, pautado por la regulación del recorrido, me preparó para un encuentro que ahora describiré.
En aquella oportunidad, estaba en la tercera o cuarta vuelta de un recorrido pensante cuando me crucé con los tres pavos reales. Llegaban no sé de dónde, uno detrás del otro venían en mi dirección. La coincidencia me pareció intrigante y la celebré. Ellos tenían más tiempo viviendo en los predios de la catedral que yo residiendo enfrente de sus aposentos; nunca hasta ese momento se había producido un contacto así de directo y en cierto modo exclusivo. Sin embargo, me observaron como si me hubiesen visto hacía muy poco. No de ese modo ausente como se piensa que los animales nos miran, sino de manera ostensible, con deseos de leer hasta mi pensamiento; como cuando alguien dice: “Te conozco, sé quién sos”. Eso fue todo, pero se me grabó.
Cuando en medio de la noche irrumpían los gritos encadenados de los pavos reales, pensaba que todo lo cubierto por la oscuridad les pertenecía. Me despertaba un momento antes de oírlos, como si se hubiesen anunciado en silencio y los alaridos fueran ecos de algo inaudible para el oído humano, que sólo al descomponerse como ruido podemos, imperfectos, escuchar.
En esos momentos, mi vecino estaba con su familia tras la pared que dividía nuestras casas; seguramente todos dormían, también sus dos perros. Me preguntaba si alguno de ellos escucharía aquellos gritos. ¿Los tomarían, al igual que yo, como una presencia vigilante, parlamentos de una escena nocturna de apropiación? ¿Aludirían a una imagen mental de los pavos reales que podrían, acaso, retener en sus mentes?
En una ocasión, con mi vecino salió el tema de los pavos reales. Me extrañó que Jeff diera el nombre de “gritos” a sus cantos o llamados. Contesté que yo los consideraba igual, y se me ocurrió preguntar si acaso él suponía, como ocurría conmigo, que al grito más o menos desgarrador de esos pavos no podía corresponder otro nombre, porque uno sentía que gritaban en lugar de uno mismo, Jeff o yo en este caso, como protesta contra los ruidos atronadores del día. Animales a quienes no podíamos prestarle una voz, y que sin embargo alcanzaban a expresar algo que nos concernía, ofreciéndonos la suya. Por eso, hablar de canto o llamado no parecía pertinente.
Como dije, los pavos estaban subidos por lo general a alguna cornisa de la catedral. Pero a veces los movía la curiosidad, o querían alimentarse y andar, y para ello visitaban la superficie. Si la hora de entrada o salida del colegio los encontraba rondando por allí, se ponían nerviosos sin escapar. Permanecían a un costado, absortos en su intranquilidad, con sus largas y espléndidas colas erizadas. Más de un alumno rozaba sus plumas como si lo hiciera sin querer. Eso confirmaba varias hipótesis sobre la curiosidad en general, porque los niños querían saber cuán suaves o rugosos eran esos prohibidos e increíbles encajes, aun cuando podrían ser reprendidos, y los pavos estaban dispuestos a correr alto riesgo con tal de sentir el contacto de los seres humanos, acaso adivinar la piel de sus dedos, y en general ver mejor todo lo que ocurría.
Sí, en esos días me maravillaba la manera como los pavos sucumbían a la curiosidad. Igual que muchos de sus vecinos.

