Archivo
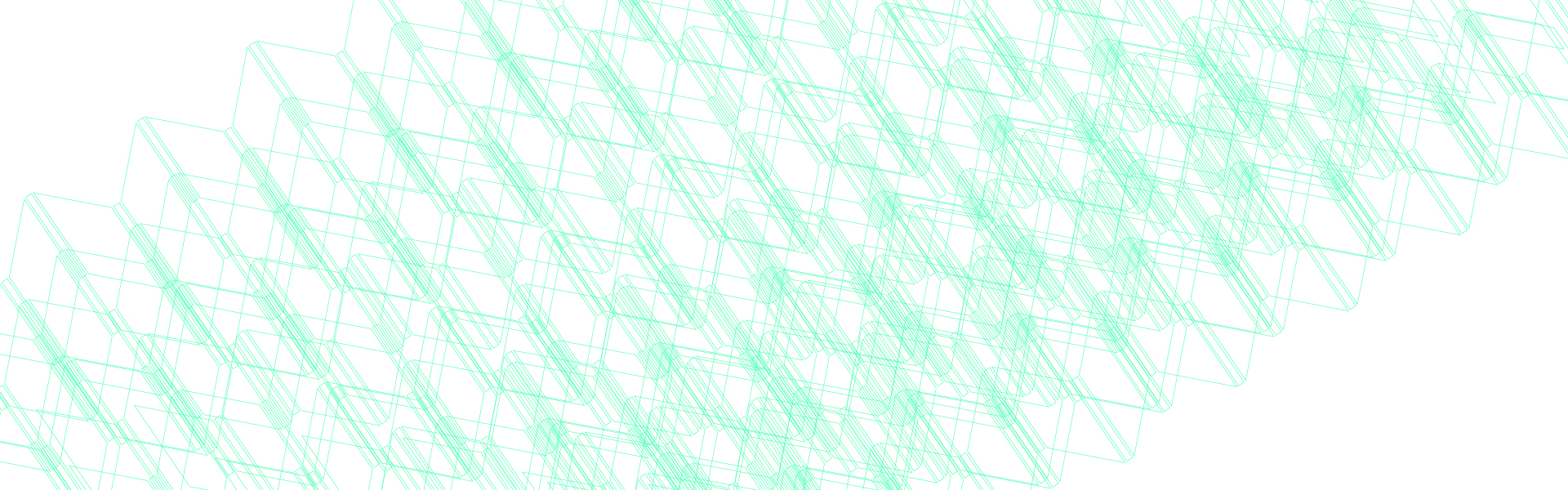
Rutas de autor
Nos une el pasto
Por Marcelo Guerrieri
Las maneras de caminar el espacio que habitamos se vinculan con los modos de escribir sobre ellos. Escritorxs nos invitan a conocer en texto y en imagen los recorridos personales que trazan en sus lugares de residencia.
Dejo a mi hija en el colegio y enciendo los auriculares. Son las ocho de la mañana y empiezan a sonar las campanitas del inicio de Plain Song. Siempre arranco mi caminata con este tema, la versión en vivo que grabó The Cure para su 30 aniversario. Esos colchones de teclado, demorados, tensos de tan calmos. Quizá por esta armonía amodorrada promesa de algo intenso por venir, es que me gusta arrancar el día así mientras me voy cruzando con padres y madres entredormidos, la calle adoquinada y ancha es un enjambre de niños de guardapolvos y mochilas, autos en doble fila y bicicletas.
Cruzo la vía y me llega el olor ahumado de las tortillas que se asan en el chulengo sobre la vereda de la esquina donde una mujer ofrece a los que caminan hacia la estación. Cuando llego a la avenida, los teclados pierden protagonismo frente a la voz que canta: a veces me hacés sentir, como si viviera en el fin del mundo. Doblo por San Martín y me vienen ganas de correr. Voy alternando, así, caprichoso, un poco de trote cada tanto. Por eso ando liviano, pantalón deportivo y zapatillas.
En mi mochila solo el teclado bluetooth que más adelante voy a conectar a mi celu, en la sección escritura de este arranque del día que desde hace unos meses logré instalar como rutina. mi costado, Comu —ya le pusimos el pecho a la quiebra—, las canchas de papi futbol—cumple sus sueños quien resiste—, el buffet en la esquina donde doblo por Tinogasta hacia el barrio Rawson, o barrio Cortazar, y lo que queda atrás no es solo la avenida sino la velocidad, la mía y la de la ciudad, porque yo dejo de correr y la ciudad en estas callecitas arboladas se demora, se aplana, tan plain song ella, tan ¿encontraría a La Maga? Ahora soy un caminante que avanza a tranco largo por el corredor que a la izquierda tiene el paredón del club Comunicaciones, y a la derecha las edificaciones del barrio donde vivió Cortázar con su hermana y su madre hasta que emigró a Paris. Por Tinogasta y Zamudio bajó Clara taconeando distintamente, saboreando un sol de noviembre roto por islas de sombra que le tiraban a su paso los árboles de Agronomía, y esos mismos árboles que ensombrecían el andar del personaje de Omnibus, plátanos altísimos, son los que le dan a mi andar por esta calle un aire de cueva de cielo enramado. Sobre el paredón del club, mientras avanzo, se van sucediendo los murales: un conejo antropomorfo de poncho norteño, inmerso en un paisaje onírico azul lunar, entre cactus y montañas —todo fuego es político—; una mujer con la remera de Comu sostiene una pelota de futbol —la deuda es con nosotras—; una anciana con el pañuelo blanco de las abuelas de plaza de mayo —8M—; una wiphala; una jamsa, la mano abierta multicolor con el ojo en su centro, alrededor de este talismán, que se dice detiene los males con su palma, hay manos impresas a modo de pintura rupestre: entre esas manos están la de mi hija y la mía, que embadurnamos de pintura y posamos sobre la pared en una jornada de encuentro barrial hace unos años. Bordeando la vereda de enfrene, a mi derecha, los edificios del Barrio Parque "Guillermo Rawson" que la Comisión Nacional de Casas Baratas inauguró en 1934. Son nueve edificios bajos, de tres pisos, rodeados de jardines y plaza común, arbolada, con juegos para chicos, delimitada por una cerca baja con enredaderas.
En la esquina de Tinogasta y Zamudio por la que bajaba taconeando Clara, yo doblo a la derecha en uno de los vértices de La Agrono donde antes había una entrada para acceder al predio de la Facultad de Agronomía y que hace unos años tapiaron.
Ahora hay una pared —¡abran La Agronomía!—; vuelvo a correr —el que no sale de las redes es pescado—; a mi izquierda, detrás del alambrado que voy dejando atrás en mi carrera, los huertos de la facultad con frutales, donde distingo ya, en esta primavera incipiente, las flores rosas de los ciruelos; a mi derecha, en la mano de enfrente, también parte del proyecto del Barrio Parque, chalets casi idénticos de estilo inglés. El reproductor, en random, alimenta mi corazón ochentoso, y la voz de la cantante de Pretenders me cuenta que no se puede lastimar a un tonto, ni siquiera lo intentes. El tempo de trotecito me despierta el pensamiento y asociando ideas pienso en un tonto que no se deja lastimar, pienso en lo tonto de cerrar las entradas a La Agrono, pienso que extraño a los pibes, a Los Amigos y Vecinos de Agronomía. Un grupo que armamos hace unos años y que funcionó en lo que había sido la legendaria parrilla y centro cultural La Garita, de Beiró y las vías, del otro lado de La Agrono. Ahí organizábamos festivales culturales, recitales, lecturas, murgas, comilonas, pasábamos películas al aire libre. Un polo de encuentro barrial autogestionado donde podías ir cualquier día, encontrarte a matear y pensar movidas, prender un fuego, armar una parrilla improvisada, dar o recibir un taller, jugar al truco, pero sobre todo cargar y mover de acá para allá cantidades industriales de madera, que el vecino que ocupaba el predio y nos lo prestaba, usaba como depósito de carpintería. Años más tarde tomé esta experiencia para mi trabajo final de Antropología: “Nos une el pasto: disputa del espacio público de una organización asamblearia barrial”. Hace tiempo que no veo a los pibes, tengo que llamarlos, pienso mientras entro al trotecito a la facultad por el portón lateral que da a Zamudio. A esta hora hay poco movimiento, estudiantes que cursan acá su año de ingreso, somnolientos, cargando sus mochilas, pasan a mi lado por el sendero al costado de los pinos por el que ahora yo me adentro. En este punto apago los auriculares y los guardo. Acá adentro se acallan por completo los ruidos de la ciudad y me hace bien sentir ese silencio que en realidad no es silencio sino el canto de los pájaros, el arrastrar de mis pasos sobre el pasto, el rodar de una bicicleta, el jadeo de un racimo de perros que un paseador guía por el camino central. Bajo ese poste de luz que diviso al frente, al costado de la explanada de uno de los edificios antiguos de la facultad, donde hay un pañuelo de las madres dibujado sobre el pavimento y las placas que recuerdan a los desaparecidos estudiantes y docentes de esta casa, bajo ese poste, mate y lona sobre el pasto, devoré apuntes preparando mi último final, durante todo un verano, cuando caía el sol, alumbrado por esa luz. Dejo de correr ahora que paso al costado de ese poste y veo a mi izquierda, en mi caminata a tranco largo, la estatua de la lectora, con su gato dorado a sus pies que me hace acordar a Coco Cucurucho, como bautizó mi hija al gatito naranja que hace poco vino a sumarse a la familia; avanzo un poco más y ahora estoy en el punto preciso en el que se sucede la escena final de Con esta luna: entran a Agronomía por el costado de la estación Arata… llegan al parque del pabellón central de la facultad, donde se echan sobre el pasto entre los árboles… va creciendo el tren, el tracatrá sobre las vías hasta que los vagones son un borroneo ocre que pasa frente a ellos… Cruzo la barrera. Entro por el camino lateral, flanqueado por esas tipas enormes de ramas gruesas, altísimas, brazos entramados allá en lo alto o que se extienden hacia abajo, paralelos al pasto a la altura de mi cabeza; me agacho para pasar por debajo. Vuelvo a correr. Doy tres vueltas a este predio y salgo hacia la barrera, a la parte donde organizábamos festivales con los Amigos y vecinos. Acá me echo boca arriba sobre el pasto a descansar, hago algo de abdominales o extensiones de brazos. En esta isla de pasto redonda, rodeada por el camino de asfalto, montábamos el escenario. En uno de esos eventos leí un cuento que transcurría en carnaval, y fue la primera vez que vine acá junto a mi hija: pequeña, piojito de tres años, tan distinta a esta preadolescente que ya viene a La Agrono con amigos. Recuerdo fresco aquella vez inaugural: veníamos por Avenida de los Incas y en cada cuadra ella corría como loca hasta la esquina, ahí se quedaba, al filo de la calle, dura como estatua, hasta que yo llegaba a donde ella esperaba, firme, entonces la tomaba de la mano, cruzábamos, y al llegar a la vereda siguiente ella se soltaba sola y a la carrera otra vez, así hasta que entramos por el portón de Constituyentes. Me gusta recordar esa imagen inaugural, ese dejarla que corra sola, esa espera para que la ayude a atravesar el peligro, su mano chiquita agarrando la mía, para volverla a dejar que siga sola, y así, hasta entrar juntos a nuestro parque. Aunque a ella en esa época le gustaba más la Plaza de los juegos raros, como bautizó a ese predio enorme, del otro lado de la Agrono, con caños multicolores, de formas raras, y pequeñas lomas de gomaeva, a donde llegábamos en bicicleta después de atravesar la parte de veterinaria, donde a veces me desvío en mi caminata y me cruzo con caballos y llamas, donde hay un laguito, al que los vecinos podíamos acceder pero que desde hace un tiempo está cerrado —¡abran La Agronomía!— como también está cerrada la salida que da a la estación y la que da a Beiró, avanzada de la domesticación, intento por estructurar este espacio público tan abierto a la acción social y al acontecimiento. Después del descanso encaro la vuelta. Cruzo la barrera. Corro por la calle central, donde ahora hay muchos más estudiantes, demorados en sus carreritas hacia las aulas. Salgo por donde entré hace media hora y en lugar de seguir por Zamudio, doblo en Cortázar. Un gato sobre el techo de un auto. Una Rayuela pintada en el asfalto. Estoy en la placita, frente a la casa donde una placa certifica que acá vivió el cronopio. Una cabinita de madera, techo a dos aguas —llevate un libro traé otro—, un atrapasueños con forma de media luna —La Maga—. Cruzo por el centro de la plaza —Club Comunicaciones 15 de marzo de 1931—; un gato se me acerca por el camino de grava. En la esquina siguiente entro al bar en el que voy a escribir durante las siguientes dos horas, batalla ganada, dos horas en las que no voy a atender llamados, ni abrir ningún whatsapp, no voy a distraerme con nada, solo la escritura y los personajes de mi novela. Aunque ya me aclararon varias veces que se llama flat white, insisto en mi pedido de café con leche más café que leche. Saco mi teclado de la mochila y lo pongo sobre la mesa. Un gato gris, que siempre anda dando vueltas por acá, se acerca. Soy el primer cliente. Ubico el celular en la ranura del teclado. Abro el archivo. Y empiezo a trabajar.
