Archivo
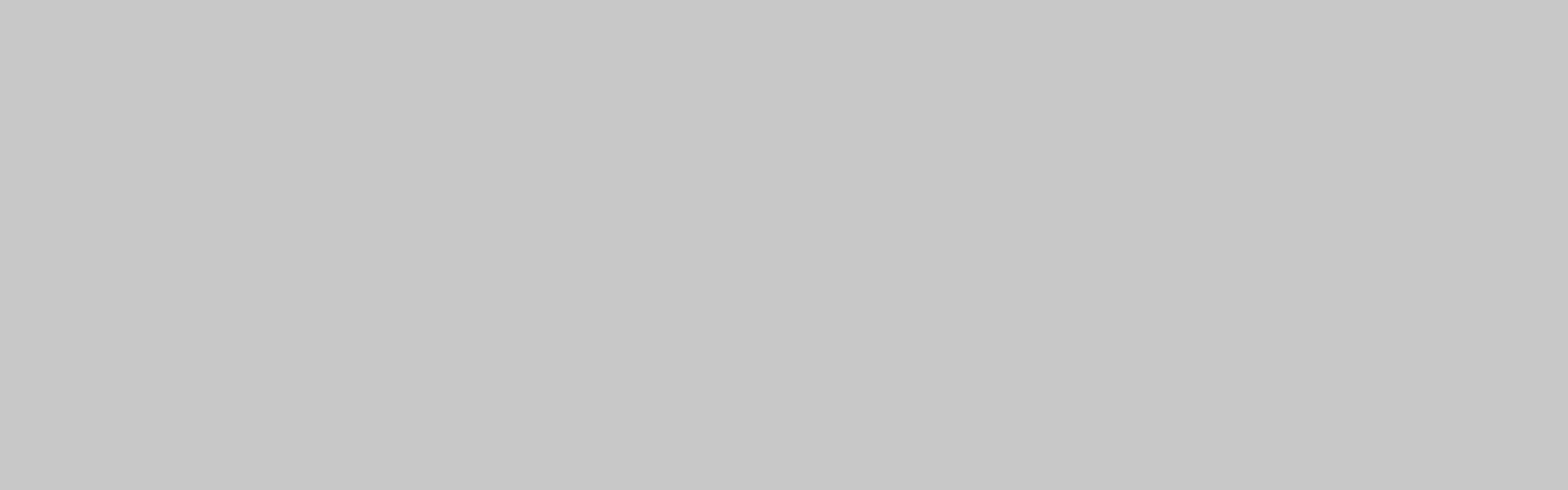
Bitácora
Mansiones
Por Ricardo Romero
En cinco días de intensa actividad literaria, seis autores se hicieron el tiempo de recorrer la ciudad y producir literatura. Aquí, a modo de despedida, nos entregan sus textos más personales, escritos a pedido del Festival.
1.
Después de las muertes de su hija en 1861 y de su marido en 1881, Sarah Winchester, la única heredera de la compañía Winchester de Armas de Repetición, desconsolada, compró un terreno en el Valle de Santa Clara, en California, y le ordenó a sus arquitectos que le construyeran una casa estilo victoriano. La casa comenzó a construirse en 1884 y dejó de construirse 38 años después, en 1922. Y digo dejó porque es una casa que no está terminada ni será terminada nunca. Dejó de construirse ese año porque Sarah Winchester murió, y con ella, supuestamente, murió la maldición. Porque Sarah Winchester creía que estaba maldita, y que las almas de todos los que habían muerto por las armas Winchester, la perseguían. Por consejo de una médium de Boston, se mudó al otro lado de los Estados Unidos y comenzó la insensata tarea de construir la mansión Winchester. Los obreros trabajaban sin parar, las veinticuatro horas, y alas y más alas se fueron agregando sin plan previo. Se levantaron paredes y se tiraron paredes. El propósito era simple: la mansión nunca debía dejar de construirse para que los espíritus no pudieran tomarla como morada. El resultado es un afantasmado laberinto de cuartos, escaleras que no llevan a ninguna parte, ventanas interiores, puertas falsas, pasillos que terminan en paredes y paredes que no terminan nunca. Se dice que el fantasma de Sarah Winchester merodea la casa, escondiéndose de los fantasmas de los obreros que murieron construyéndola, y de los turistas que se perdieron y nunca lograron salir (no se sabe si están muertos o no, ni siquiera se sabe si siguen intentando salir).
2.
La Ciudad Universitaria de la Universidad de Buenos Aires, se podría pensar, es la versión inversa de la mansión Winchester. Es un proyecto que recorre todo el siglo XX, un proyecto monumental e inconcluso entre el río de la Plata y la ciudad, en un vasto descampado donde el viento se enrosca como si efectivamente hubiera pasillos y escaleras y muchas puertas falsas. Sobre todo eso, muchas puertas falsas. De los más de treinta edificios planificados, sólo se construyeron cuatro. Y es hacia uno de ellos que nos dirigimos Ana Paula Maia, Gabriela Adamo y yo, en busca del Laboratorio de Robótica. La mañana es ventosa, es importante eso, es fría y es gris y es lluviosa. En el cielo hay aviones invisibles que sobrevuelan a baja altura, eso también es importante.
El lugar al que nos dirigimos es el Pabellón 1, donde está la facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Está casi a la entrada, a la derecha, y es, como su nombre lo indica, el primero que se construyó. Entramos y la primera impresión se desvanece. La Ciudad Universitaria no es la versión inversa de la mansión Winchester. Es su hermana menor. O al menos eso es el Pabellón 1. Todo lo que no se construyó hacia fuera, se construyó hacia adentro. Subimos una escalera y, al terminar, nos encontramos con otra escalera que baja y nos deja casi en el lugar del que partimos. Puertas. Ventanas. Pasillos. Hay entrepisos y habitaciones improvisadas por todas partes. ¿A qué fantasmas han querido espantar? Por suerte para nosotros, una alumna se decide a acompañarnos, a servirnos de guía. Volvemos a subir y a bajar escaleras. Y llegamos. Hay un intercomunicador en una puerta. Estamos por entrar. Hay que preguntar por Matías.
3.
Matías es un joven de treinta años, Doctor en Computación, alto, de metro noventa por lo menos, de cara angulosa y anteojos. Nos recibe en una habitación intermedia de techo muy bajo. Su cabeza casi toca el techo. Casi, pero no lo hace. Y él parece saberlo muy bien, porque a diferencia de la mayoría de las personas altas, que ante un espacio reducido se encorvan, se encogen, Matías permanece erguido e indiferente. ¿Eso será convivir con la exactitud? Mi primer pensamiento es ese, después tengo otros, algunos más alarmantes. Finalmente sólo me queda la pregunta: ¿por qué no se agacha, no inclina la cabeza, no se siente amenazado?
4.
Ya en el interior del Laboratorio de Robótica, Ana Paula, Gabriela y yo nos damos cuenta de la fatalidad. Dentro del Laboratorio, lo más interesante, como siempre, siguen siendo las personas. Además de Matías está Facundo, más joven todavía, de veinticinco años, Doctor en Física. No hay robots por ningún lado. Ante el primer silencio, pienso en los consejos de Victoria para no hablar de más, pero no me puedo contener. Otra fatalidad. Mis chistes malos. No puedo evitar preguntar por Arturito. Los dos hombres de la Robótica me sonríen apenas. Son demasiado jóvenes, me digo, no insistas, ¿qué sabrán ellos de Johnny 5 o Terminator T-800 modelo Cyberdyne 101?
De la charla que sigue, me quedan varias cosas. Lo primero, una sensación. Un sospecha. De a poco, sigilosamente, al borde de la percepción, el lugar se fue llenando de robots. Solo que no eran antropomorfos. ¿Por qué deberían serlo? Cuando dejamos de esperar que las cosas se nos parezcan, todo se vuelve más interesante. Aparatos diminutos, formas metálicas truncas o que parecen truncas, los robots estaban ahí. Solo que ante nuestros ojos no se movían, no hablaban, no hacían ruido. Se quedaron quietos, desconfiando de nuestras intenciones. En algún momento Facundo dijo que cuando alguno funcionaba bien, le hacían caricias de reconocimiento. Matías dijo que lo que buscaban era que “emergiera el comportamiento”. Los imagino hablándoles todos los días, con paciencia, con terquedad, esperando que algún día respondan a sus preguntas. Pienso ahora: ¿no es algo que hacemos todos, eso? ¿No esperamos, de manera más o menos confesable, que algún objeto insignificante responda alguna de nuestras preguntas más importantes?
Otra de las cosas que me quedó: en alguna parte del sur hay tres biólogos contado a dedo una población de pingüinos. El hecho de saber que hay tres personas contando miles de pingüinos inquietos en alguna playa ventosa, me reconforta. Desde ahora son como dioses tutelares para cualquier empresa absurda en la que me embarque.
5.
Salimos. Esta vez encontramos el camino correcto, y eso me da un poco de pena. Me intrigan, me producen picazón los pasillos sin recorrer, las aulas vacías, las puertas entreabiertas, los ecos. Afuera la mañana sigue siendo ventosa, fría y lluviosa. Los aviones invisibles siguen sobrevolando a baja altura. Eso es importante. Son el clima y el paisaje necesario para la Ciudad Universitaria, para el Pabellón 1 de Ciencias Naturales y Exactas, para el Laboratorio de Robótica. Ya en el auto, pienso en Matías y en Facundo trabajando hasta altas horas de la noche en esa soledad. Me hubiese gustado preguntarles si creían en fantasmas. ¿Escucharán, esas noches que se quedan, los bips bips insomnes de la vieja Clementina, la primera computadora que se trajo a la Argentina a principios de los sesenta? A la pobre Clementina se la desmanteló en 1971, por falta de repuestos para su mantenimiento. La licitación por una nueva se canceló. Ya lejos de la Ciudad Universitaria, otra vez inmersos en los ruidos de la ciudad, pienso en la cantidad de mansiones Winchester que hemos construido. Barrios enteros de fábricas laberínticas, edificios para proteger una idea, un recuerdo, un deseo, un secreto, una deshonra. Lugares vastos y melancólicos en donde ni los hombres, ni los robots, ni los fantasmas podemos morar.
