Archivo
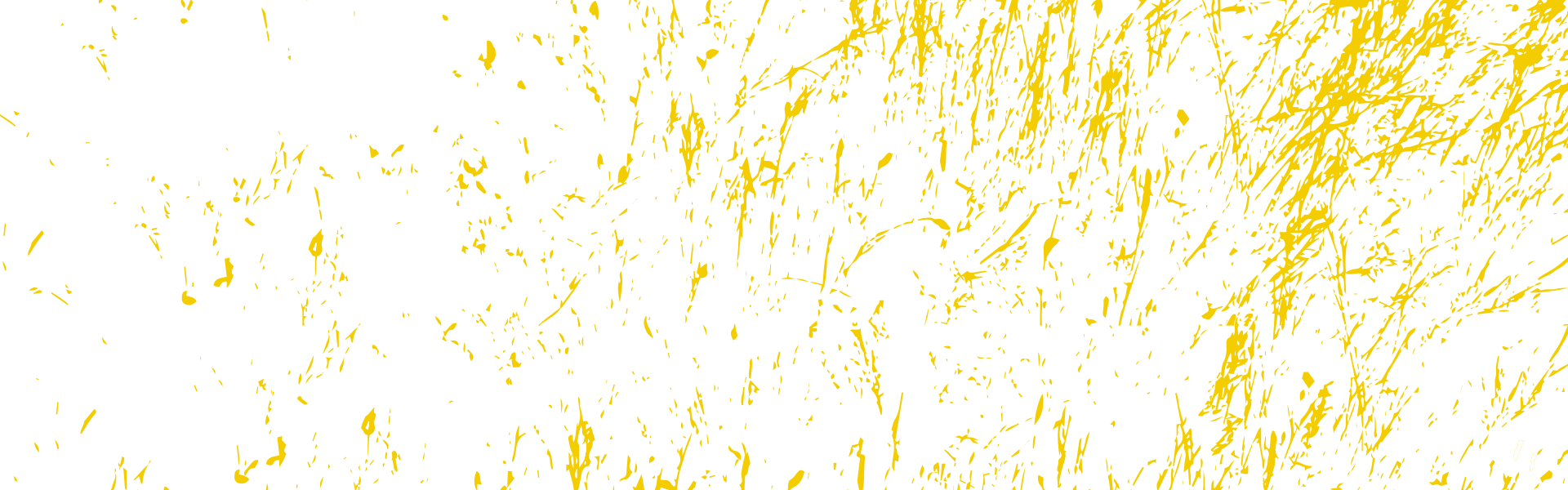
Mezcladito
La vaca
Por Omar Lobos
Consigna sarmientina y casi un lugar común dentro de la escuela, invitamos a cuatro escritores a que vuelvan a pensar la vaca desde la contemporaneidad. ¿Cómo es hoy una composición que aborda a este animal emblema de nuestro país? ¿se lo pensará desde el progreso? ¿como un modelo de país próspero o frustrado? ¿Dónde está la vaca hoy en día en nuestra literatura? ¡Alumnos, a la fila!
Bueno, a propósito de esta convocatoria me puse a recordar alguna literatura donde la vaca tuviera rango temático. Recordé a propósito el relato de Juan Rulfo “Es que somos muy pobres”, de “El llano en llamas”. En el cuento, el narrador niño está preocupado por la suerte de la vaca Serpentina, que el padre ha regalado a su hermanita Tacha. Tras un fuerte temporal que lo ha inundado todo, la vaca ha desaparecido y todo indica que se la ha llevado el río. La congoja del niño tiene que ver con que ya la pobreza ha motivado que sus hermanas mayores se fueran de “pirujas”, y la misma suerte amenaza a su hermanita la Tacha, de doce años, que ya está creciendo fatalmente. Con la vaca era otra cosa, al menos la esperanza de que esa dote tentara a alguno y se casara con ella y la quisiera bien. La valoración que el narrador niño hace del carácter de la vaca Serpentina muestra además la relación de armonía y proximidad entre animales y pastores, cuyas raíces literarias podríamos rastrear en la comunidad idílica que la literatura antigua figuraba en sus églogas y bucólicas. Pero también está en serie con los famosos cantos de ordeño de Colombia y Venezuela, donde las vacas también tienen nombre y son depositarias de las penas del ordeñador: “Buena Moza”, “Nube de Agua”, “Mariposa”, “Clavelito”, “Valenciana”.
Otro relato, descubierto en mi adolescencia y cuya sola evocación me conmueve hasta las lágrimas es “Adiós, Cordera”, del escritor español Leopoldo Alas, “Clarín”. Nuevamente los niños, la pobreza, la vaca… Se narra allí la relación entre los dos hijos pequeños de un campesino muy pobre –Pinín y Rosa, cuya madre ha muerto–, y la única vaca que constituye su hacienda, la “Cordera”, de la que teóricamente son pastores pero que es sobre todo su amor y su entretenimiento. La vaca tiene aquí una figuración maternal, es la madre, o mejor, por su edad, sabiduría y mansedumbre, es la abuela. Ahora bien, el mundo apacible y familiar de la infancia que encarna la vaca es contrastado con el otro, el ancho, desconocido y ominoso que representa el paso del tren, emisario de algo que los niños intuyen –e intuyen bien– como una amenaza: ese tren finalmente, cuando la miseria no deje otro recurso al padre, se llevará a la Cordera al matadero; ese mismo tren, tiempo después, se llevará al niño mozo a pelear en las guerras carlistas. Si esa figuración es la fatalidad del progreso, o de la vida adulta que viene a arrancarnos de nuestro ensueño infantil, o es la angurria humana que, como dice Rosa, necesita carne de vaca para los glotones y carne de cañón para las ambiciones de otros, lo cierto es que la vaca (con ese nombre superpuesto, la “Cordera”, al que asociamos la mansedumbre y el SACRIFICIO) queda allí como símbolo entrañable de refugio y de tibieza.
De inmediata asociación con la vaca, la infancia y el tren es otro relato, menos conocido quizá por estas latitudes, ambientado esta vez en la estepa rusa, que es “La vaca”, del escritor soviético Andréi Platónov. El pequeño Vasia, hijo del guardavías Rubtsov, estima mucho a la vaca que tienen y se preocupa por ella. La vaca no tiene nombre, y él la llama “vaca” porque es el nombre que leyó en el libro de lecturas de la escuela. Vasia sabe que la vaca está inquieta porque su padre se ha llevado al ternerito para hacerlo ver por el veterinario, pero finalmente el padre acabará vendiéndolo, y la vaca no dejará de padecer por su ausencia: sus fuerzas menguan y su conducta cambia. Un buen día, se subirá a las vías del tren y el tren la atropellará. Para “aprovecharla”, el padre al día siguiente venderá la carne en el mercado. Y Vasia, en la escuela, escribe una composición sobre su vaca, donde cuenta todo lo que ella hacía por la familia y lo que sufrió por la pérdida de su hijo. Concluye Vasia: “La vaca nos entregó todo, o sea la leche, su hijo, la carne, el cuero, sus entrañas y huesos, era buena. Yo recuerdo a nuestra vaca y no la olvidaré”. “La vaca” es ya un cuento soviético, y los niños en los cuentos soviéticos comprenden “positivamente” la realidad. No obstante, me interesa la relación de empatía con la vaca, de amor y comprensión. Y para ello, nada mejor que la mirada infantil.
¿Y qué hay de nuestras letras, esas escritas en “el país de las vacas”?
Yo no he encontrado un ejemplo análogo, aunque es muy posible que exista. No obstante, me represento como dominante en nuestro caso otra relación con la vaca. Menos amorosa, menos empática. Probablemente por la gravitación que pueda tener aún en ellas el imaginario fundacional de “El matadero”, de Esteban Echeverría, donde la vaca completa la metonimia de la barbarie. Además, entre las guerras que definieron la configuración del país existió también lo que David Viñas denominó justamente “la guerra de las vacas”, eufemizada en la historiografía como “guerra de fronteras” con el indio, donde las vacas fueron un botín de guerra. Así, entre nosotros, las vacas crecen a montones –no se les puede poner nombre– en el campo inculto –que es grande y por eso se dispersan por él, no duermen en establos ni en corrales–, y son para comer –no te podés encariñar con ellas–; experiencias como la de Witold Gombrowicz son –me parece– excepcionales, y además posibles en su caso por su condición de extranjero.
Dialogando –apenas paródicamente– con el imaginario de “El matadero”, y sobre los niños, la escuela y la vaca, tenemos el formidable cuento de Fontanarrosa: “Maestras argentinas. Clara Dezcurra”. Trata de una maestrita de los tiempos de Rosas en el hoy barrio de Mataderos a quien se le ocurre INNOVAR en la pedagogía para con sus estudiantes y en lugar del clásico tema “Voyage autor de mon bureau”, les propone un tema que les sea “cercano” y “familiar”. Claro, sus alumnos en la escuela son en su mayoría adultos que trabajan en la industria cárnica, y, principalmente, mazorqueros. No obstante, sus amigos, a quienes ella cuenta por carta sobre su innovación, de inmediato le hacen llegar sus reparos e incluso sus advertencias: “Tené cuidado, Clara”, le escribe Juana Azurduy, y un Sarmiento aún sanjuanino en su San Juan le sugiere no gastar “papel, tinta e ingenio sobre un animal tan rasposo y de índole infeliz como la vaca” y que en su lugar use “otro animal todavía más cercano y afín a nuestra tradición libertaria como el caballo”. Bien, finalmente, la exitosa iniciativa de Clara será censurada: en el país conservador, es inmoral que los niños escriban sobre la vaca. Así, la “humorada” de Fontanarrosa no hace más que inscribirse en ese tramado cultural que deja a la pobre vaca del lado de la barbarie.
Bueno, quizá ese tramado esté allí para preservar nuestra conciencia. En el país del asado y del dulce de leche, donde los embarcaderos de ganado así como los camiones que lo transportan al mercado de Liniers, además de ser parte del paisaje habitual, hacen definitivamente de la vaca una mercancía, un bien de consumo, no tenemos lugar para romanticismos sobre su figura, ni agradecimientos por todo lo que nos brinda, ni compasión hacia su destino. No obstante, la vaca es en su condición sacrificial la carne sagrada de nuestras más caras comuniones, en torno a las cuales se reúnen las familias y los amigos, se prometen y programan encuentros afectivos, se hacen y se pagan apuestas amistosas, se realizan las más importantes celebraciones. Sin necesidad de llegar al afecto, tengamos un pensamiento para esto cada vez que la vemos pastando tranquila o nos mira con sus grandes ojos acuosos desde la costa del alambrado.
