Archivo
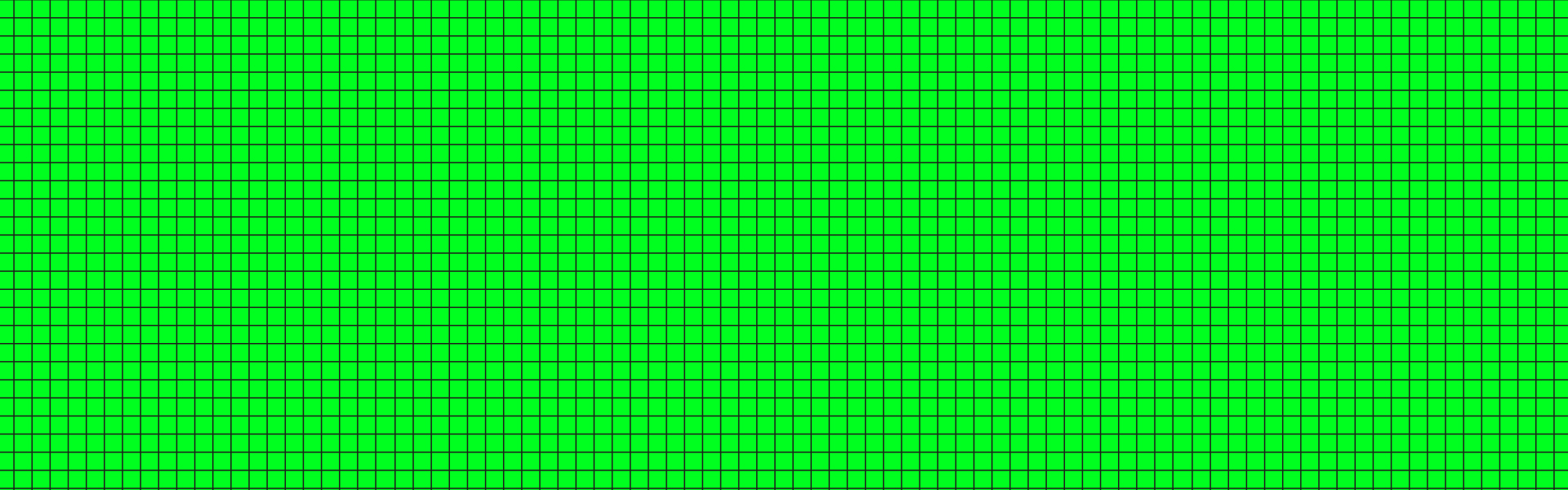
Recorrido literario
Icono
Por Luis Sagasti
Un recorrido por las salas del museo Malba en el que cuatro escritorxs leen un relato inspirado en la muestra Tercer ojo.
Pareciera que no hay manera de imaginar a los ciudadanos de otros mundos sino como seres adelantados a nosotros, dueños de una ciencia fecunda en prodigios y una tecnología pulcra, acerada, minuciosa. A partir de aquí deseos y temores bordan dos telas posibles: o bien los visitantes se presentan en estado de conquista vikinga o bien resultan ser luminosas encarnaciones angélicas cuyo propósito no es otro que el de cuidarnos de nosotros mismos. Sean cuales fueren sus intenciones, siempre nos los figuramos en tránsito, como si solamente pudieran habitar dentro de sus formidables cosmonaves (de los yaganes del sur de Tierra del Fuego se decía que rara vez abandonaban sus canoas). Y cuando los hemos pintado en sus propios planetas -y ahí hay un puñado de films clase B de los años cincuenta y sesenta que lo constatan- la escenografía incluye volcanes en erupción, dinosaurios, matriarcados feroces, y como si esta gente no tuviera mucho con su apocalipsis en ciernes, allí llega nuestra expedición con trajes plateados y armas laser. Una suerte de postre Balcarce: chocolate, crema, durazno, merengue, dulce de leche… tantos ingredientes juntos no pueden sino empalagar. Menos frecuente es imaginar mundos apenas un poco más atrasados que el nuestro o mundos instalados en su propia Edad Antigua. Planetas donde sus hombres construyen con nuestro sol una piadosa constelación de un extraño animal al cual elevan sus plegarias.
Sin duda mucha de la mitología fue compuesta como una suerte de regla nemotécnica para así poder recordar la serie de constelaciones que habrían de guiar a los viajeros del mar y los desiertos. Porque no es difícil dibujar con tinta de estrellas, lo difícil es acordarse de lo dibujado. No deja de ser sugestivo que historias crueles, y muy a menudo monstruosas, hayan tenido como función reconocer la ruta directa que llevaba a la calidez del hogar. Dioses, semidioses y titanes comportándose como verdaderos niños lunáticos solo para que podamos volver a casa de una vez por todas. Historias excesivas, inalterables, allá en el cielo, inscriptas en las líneas rectas que unen las estrellas, como esos moldes de los tejidos en las revistas que solo una madre podía descifrar. Nosotros, los errantes, habitamos una ignota pintura de luz que orienta a navegantes perdidos del otro lado de la noche. En su momento ellos, sordos e indiferentes a nuestros temores, también nos han guiado con indolencia. Pero si en otros mundos leen en nuestra constelación una historia desaforada, no estarían muy errados. Puro sonido y furia somos aquí abajo.
A menudo lo monstruoso de nuestra conducta no tiene origen sino en algo que vino del cielo y que al cielo quiere llegar: el oro. Todo el oro que hay en la superficie de la Tierra puede agruparse en un cubo de casi veintidós metros por lado. Nada más. Es todo lo que hay. Y el treinta por ciento lo tiene la Iglesia Católica. El oro vino del cielo, literalmente. Cuando la Tierra tenía unos doscientos millones de años recibió una lluvia de meteoritos. Nuestro planeta era aún más bien una espesa sopa; el hierro fundido se hundió hacia el centro y en su caída arrastró a los metales preciosos llegados del espacio. Y allí quedó el oro, latiendo inalcanzable, hasta que cada tanto alguna erupción volcánica se encarga de traerlo desde el manto de la Tierra a la superficie. Un intento geológico de regresar al cielo lo que al cielo pertenece.
Y las historias que contamos escrutando la noche quieren dar cuenta de cómo hemos conseguido nuestro vellocino de oro.
Es imposible retener lo curvo; por más esfuerzo que se haga, nadie logra recordar un cuadro de Jackson Pollock y sí, en cambio, uno de Mondrian. Del primero nos queda una impresión cromática, una niebla dura surcada por latigazos. Y si pretendemos recordar algunos fragmentos veremos que ninguno de ellos corresponderá con el original aunque bien puede integrarlo. Las escenas impetuosas de los relatos, los mil infortunios contra los que lucha un héroe, son un mantel bordado por Mondrian que extendemos en el cielo (la mesa puesta para el festín del regreso). Y así como en la naturaleza se encuentra un número finito de elementos químicos, no hay más que un puñado de variables casi matemáticas con las que podemos narrar escenas e incidentes. Cambian, sí, los pelajes de los animales, las pruebas a realizar, la trayectoria de un regreso. ¿O acaso es posible que exista una civilización cuyo relato obedezca a otros patrones?, ¿seremos protagonistas de fábulas inconcebibles? Lo que circula por el cielo, entonces, es un puñado de historias que pasan de un planeta a otro, como si las estrellas fueran los puntos y líneas de un telégrafo. Las únicas historias que caben escribir en el cielo son las que terminan bien, las que marcan el regreso. Después de todo, las constelaciones no son otra cosa que faros sin párpados.
Y ese es el contacto verdadero que tenemos con seres de otros mundos, si acaso los hubiera. Dioses y héroes que no saben de su condición, migran por el espacio a través de un relato caprichoso. Y así cumplen su función.
En 1973 la sonda Voyager envió al espacio una serie de sonidos y saludos en todos los idiomas de la Tierra. Llegarán a destino dentro de cuarenta mil años y otros tanto habrá que aguardar por alguna posible respuesta. Los constructores y arquitectos de las catedrales góticas trabajaban sabiendo que nunca verían el resultado de su acción. También sabían que nadie recordaría sus nombres. El zen en el arte de la radioastronomía: lo de veras importante fue mandar el mensaje, no aguardar una respuesta. No solo eso, saludamos sin saber si hay alguien del otro lado. Y no con un hola dicho con temor y temblor, un hola con eco, en la puerta de una habitación oscura. No; hay esperanza y alegría en nuestra voz. Un saludo que mandamos a los dioses allá arriba en gratitud por habernos orientando, un saludo que dice: hemos llegado a casa, hemos llegado bien. Y acá entregamos esta música como ofrenda.
El arquitecto anónimo de Chartres, de Notre Dame, uniendo en el plano puntos y líneas para que no se caiga lo que se eleva a los cielos. Trayectos geométricos, ecuaciones. Qué se ha hecho de esos planos? Sabemos que en un monasterio español se encontraron los de la catedral de Sevilla; se trata en verdad de una copia del original. Y si se lo mira, es una constelación hecha por Mondrian, Es la única manera de que el cielo no se venga abajo.
Jamás podremos saber qué formamos desde tan lejos. Qué clase de dioses somos.
Pero tampoco sabemos qué destino hemos ayudado a construir con nuestras palabras, esas dichas al azar, como al descuido, prontamente olvidadas. Y cuántos nos han ayudado en su indiferencia.
De qué relato ejemplar formamos parte.
Dejamos cicatrices.
Nos alzamos en la oscuridad de los otros sin saludar ni pedir permiso.
Mucho antes de que el mensaje del Voyager llegue a destino el último cristiano sobre la Tierra cenará por última vez (¿qué comerá, en qué lengua hablará?). Nada sabemos de quienes celebraron la última ceremonia a Zeus la noche antes de que el Monte Olimpo regresara a la geología. Tampoco podemos responder algunas preguntas fundamentales: ¿qué soñaron los doce apóstoles cuando Cristo les pidió que pasaran la noche en vela junto a él? ¿Qué hizo la Virgen María con los regalos de los reyes magos? Más que en la altisonancia de ciertas escenas es en lo nimio donde lo verdadero -algo tan distinto de la Verdad- abre sus puertas.
Y el abuelo señala una pequeña lucecita en la noche y le dice al nieto: hay un planeta orbitando alrededor de esa estrella. Y en este momento, continúa, en ese planeta, un abuelo señala a nuestro sol, que es apenas una chispa para ellos, y le dice a su nieto: hay un planeta orbitando alrededor de esa estrella y en ese momento….
En Starman David Bowie imaginó a un extraterrestre que tenía intención de visitarnos pero no se animaba a descender. Eso sí, enviaba un mensaje muy claro: dejen que los niños bailen. Hay algo mas para decir?

