Archivo
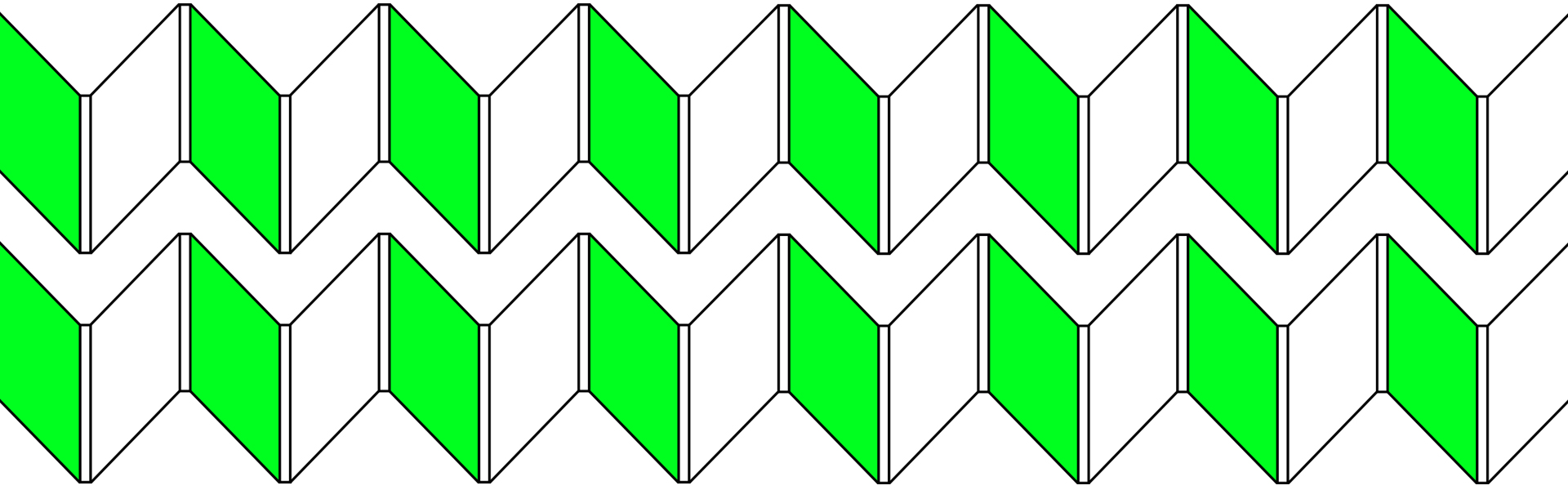
Rutas de autor
Espigas
Por Conur
Espigas es una localidad de Olavarría, provincia de Buenos Aires, a la que solo se puede llegar por camino de tierra. Debe su nombre a los campos para siembra de trigo, que abundaban en la zona al momento de su fundación. Cuando eramos chicas mi prima se refería a Espigas, el lugar donde ella vivía, como el pueblo hot. Yo, desde el Conurbano, me lo imaginaba lleno de chicos lindos,gauchos musculosos que montaban a caballo mostrando los abdominales. Supongo que ella lo decía para convencerme de ir. Estando ahí me aclaró la broma: lo llamaba el pueblo hot por el calor que hacía. Fui en septiembre, el año que había terminado el colegio, todavía debía materias y no podía empezar la facultad. Era primavera pero hacía un calor infernal.
El día que llegué mi prima y yo recorrimos el pueblo entero caminando agarradas del brazo, como dos señoras. En pocos minutos me mostró la escuela, la despensa, dos restaurantes y el club donde hacía patín. No había nada más. Era la hora de la siesta y las calles estaban vacías. Miré con atención las casas, anchas y bajas, bien separadas entre sí, mientras ella me nombraba quien vivía en cada una. Si hacíamos silencio se podían escuchar, por las ventanas abiertas, los ronquidos de la gente. La última parada fue la plaza, un parque de una manzana desproporcionadamente grande para ese pueblo de quinientos habitantes. En el centro había un mástil con la bandera, que flameaba. Ahí, sentados en uno de los bancos, nos esperaban los amigos de mi prima, Juan y Matías. Él último me pareció el más lindo, tanto me gustó su sonrisa que tardé unos minutos en darme cuenta que la manga de la chomba le colgaba, vacía. Le faltaba un brazo.
Visto desde arriba Espigas es un cuadrado equilátero, una isla de casas, en el medio de un océano de campos. Quince manzanas iguales, de una simetría perfecta, rota solamente por el parque con forma de rombo, donde nos juntábamos con los chicos todas las tardes. Desde ahí veíamos lo más lindo del pueblo: el sol, inmenso, escondiéndose detrás de las casas, tiñendo cada día el cielo de un color distinto. A veces de varios a la vez.
Después de hablar un rato con los chicos, generalmente, mi prima y yo, dábamos un par de vueltas por el camino de asfalto que rodeaba la plaza. Pasabamos una y otra vez adelante de los mismos puntos: el busto de San Martín, la fuente enrejada, los juegos de caño y las letras grandes, que formaban la palabra ESPIGAS en mayúscula. Caminábamos conversando hasta que se prendían las luces eléctricas y aparecían los bichos. Polillas, mosquitos y cascarudos que nos golpeaban en la cara.
Un domingo fuimos a visitar el cementerio, a las afueras del pueblo. Caminamos por la ruta de tierra, tranquilas, no pasaba ningún auto. Llegamos al paredón que decía Pax y entramos por la tranquera que hacía de puerta. Adentro era como un jardín, de pasto verde y árboles de copa redonda. La naturaleza brillando en contraste con la piedra gris de las tumbas. Algunas lápidas estaban partidas al medio, los vidrios de los nichos,rotos. Mi prima me contó que hacía un tiempo alguien habían vandalizado el cementerio, se habían robado todas las placas de bronce con el nombre de los difuntos y hasta con sus fotos. Miré alrededor y no exageraba, no quedaba ni una. Me dijo que varias personas habían visto cosas raras en el pueblo después de eso, que a los muertos no le gustaba permanecer anónimos. Le contesté que no creía en esas cosas.
—Tenes que creer— me respondió.—Yo vi al fantasma del abuelo, hasta hablé con él. Igual antes había comido hongos—se rió.
Quise saber más detalles de los hongos, lo paranormal no me interesaba. En Buenos Aires había probado otras drogas pero esa todavía la tenía pendiente. Le insistí y le insistí hasta que organizó todo para que pudiéramos hacerlo. Fuimos con los chicos al campo de Juan, que tenía un río atrás. Ese día hacía un calor un poco más mortal que de costumbre, en el cielo no había ni una nube. Cruzamos los potreros caminando, levantando polvo a cada paso. Las vacas se habían comido todo el pasto y por la falta de lluvia la tierra estaba seca. El río también estaba seco, no nos llegaba ni a los tobillos.
Mi prima y yo sacamos los hongos del frasco de miel y los comimos, cortándolos en pedacitos, para tragarlos sin tener que masticar. Seguimos, todos juntos, caminando a paso lento, descalzos, con las zapatillas en la mano y los pies metidos en el río. Buscábamos una zona más profunda. De repente nos chocamos con una vaca negra acostada en el agua, tenía las cuatro patas para un costado y la cabeza sumergida. Alrededor de su cuerpo zumbaban las moscas. Mi prima pegó un grito y se fue corriendo. Juan la siguió. A mi no me respondieron las piernas. Sentí un hormigueo en las manos y un escalofrío. Matías me preguntó si estaba bien, le dije que sí, que solo me estaban empezando a hacer efecto los hongos.
Salí del río y me acosté en el suelo, boca abajo, con mi buzo como almohada. Escuché el sonido de las hojas de los árboles a los lejos, chocando entre ellas, movidas por la brisa y a Matías chapoteando, todavía en el agua. Me incorporé y lo miré un rato, pensé que tenía un cuerpo perfecto, el único problema era que estaba incompleto, como un dibujo sin terminar. Le saqué una foto mal centrada, a propósito, para disimular lo particular de su figura. El sonrió y se me acercó. Me preguntó si me gustaba el pueblo, si pensaba quedarme a vivir. Yo entendí la pregunta pero tardé bastante en responder, me quedé tildada mirando las gotitas que le caian por el pecho y no paraban de cambiar de color. Después de un rato le respondí que todavía no sabía si quedarme, que Espigas me encantaba, pero también me aburría porque no había nada para hacer.
—Hay una banda de cosas para hacer—me acuerdo que me dijo.- Lo que pasa es que hay que encontrar con quién hacerlas—agregó y me guiñó un ojo.
En ese momento lo dudé, pero le terminé dando la razón. Me quedé más de un año. A Espigas no le faltaba nada, a Matías tampoco, con un brazo le era más que suficiente, a veces, incluso, con un par de dedos alcanzaba.
