Archivo
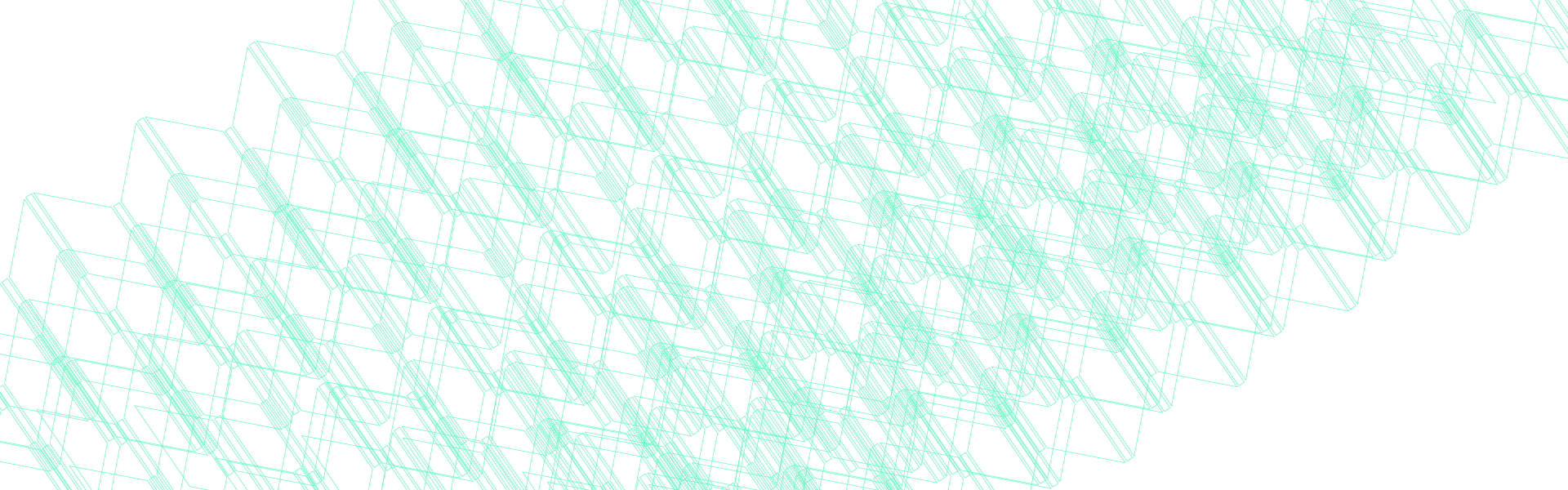
Recorrido literario
Espejo deformante
Por Fernando Chulak
Un recorrido por las salas del Museo Malba en el que tres escritorxs leen un relato inspirado en una obra de la exhibición No habrá ninguno igual, de Edgardo Giménez.
Un espejo deformante en medio del living. Eso era lo primero. Mi abuela Maruca, la baba, se metía en la cocina y, en la espera, uno quedaba atrapado en una cuarta dimensión que era mover la cabeza ante ese espejo y transformarse en otra cosa: la frente enorme y la cabeza chata en un Frankenstein, o el cráneo comprimido al tamaño de una manzana para convertirse en una víctima de los jibaros reducidores de cabezas, o la cara larguísima y el mentón derretido, como cera.
Según parece, los espejos son vidrio pulido, al que se lo cubre con una capa de plata y estaño, y si esa cobertura es despareja, el reflejo termina por deformarse. Pero eso qué importa. Son tecnicismos. Lo que importa es que toda la pared del living estaba ocupada por un artefacto que no servía para otra cosa más que para jugar, por más que los adultos insistieran en retocarse maquillajes o acomodarse el pelo en sus cabezas inevitablemente deformes.
Hago una aclaración: bajo ningún concepto mi abuela quedaba incluida en la categoría adultos. Ella era otra cosa.
En su casa había una dentadura a cuerda, de esas que uno gira la ruedita y la dentadura avanza a los saltos dando tarascones, y había un cubo Rubik con sus seis caras del mismo color, chupetes de resina plástica, una Pantera Rosa de goma, muñecas con vestidos tejidos por ella, una caramelera llena de bolitas, anteojos con forma de estrella, con luces y sin lentes, un juego de té en miniatura y un cowboy que no lograba permanecer parado. Y más, pero estos son al menos los que me vienen a la memoria.
Estoy seguro de que Maruca no nos necesitaba a los nietos para jugar. En todo caso, éramos nosotros los que nos sumábamos a su juego. Y estoy seguro de que cuando no estábamos, ella metía la mano en la caramelera llena de bolitas y se sentaba en el suelo para desparramarlas a su gusto, desparramada ella también, qué importaba cómo haría después para levantarse. Esas son cosas de viejos, decía, a sus ochenta, ochenta y cinco y hasta noventa años. Cosas de viejos.
Del otro lado, mis abuelos Jacobo y Lisa, eran su antítesis. Se tomaban los juguetes como una cosa seria. Tal es así que tenían una juguetería. Era un local larguísimo en Lugano, y al que recuerdo más por los artículos de librería que por los juguetes. En la casa de ellos también había juguetes, por supuesto. Había soldaditos, tanques de guerra y pistolas, había una réplica de un Volkswagen escarabajo. Todos juguetes para mirar, no para jugar. Llegué a creer que si miraba fuerte, alguno de los tanques de guerra podía atacarme. No quedaba más remedio que mirarlos e imaginar. Qué castigo, imaginar.
Ahí entendí que un mismo objeto, entonces, podía ser dos cosas distintas según quien lo dispusiera. Contexto, intención, eso transforma a una cosa en otra. Esa es la verdadera intervención.
¿Por qué pienso en mi abuela, que de arte no entendía nada de nada, en medio de la exposición de un tipo con más de sesenta años de producción artística, uno de los grandes referentes del arte pop argentino?
Vine hace una semana a recorrer la muestra. Me pasaron básicamente dos cosas.
La primera: se me dibujó una sonrisa inmediata, la misma que se le ve a Giménez en sus fotos. Giménez es contagioso.
Y la segunda, ante cada obra frente a la que me paraba podía verlo al propio Giménez con treinta, cincuenta, y ahora más de ochenta años tirado en el suelo, jugando.
Un conejo adentro de una taza de té y una cuchara. ¿La vieron? ¿Alguien no quiso agarrar la cuchara y jugar un rato? Monos, un huevo gigante, nubes por todos lados, un mueble con cuerpo de gato, un saltamontes de resina.
Y también está Federico Klemm. Dicen los que lo conocieron que cuando Klemm entraba a un lugar todos giraban para verlo. Alto, vistoso, magnético era Klemm. Y para los que lo conocimos a través de su programa, El banquete telemático, lo menos que podemos decir sobre él es que era un tipo excéntrico, exuberante. Sin embargo, en el retrato Klemm aparece casi sereno, despojado. ¿Qué vio Giménez en Klemm que nosotros no? ¿Por qué será que este retrato es el único que no me dibuja una sonrisa alegre sino más bien una sonrisa nerviosa? Algo me estoy perdiendo.
Pero con la sonrisa nerviosa me pregunto, ¿qué tiene el arte pop para conectar tan rápido con el espectador? Sí, ya sé, elementos reconocibles. Pero qué más. ¿Por qué inquieta? Siempre me pareció que había algo de subversivo en eso de transformar lo popular en algo único y lo estándar en singular. Y veo a Klemm, que siempre hizo de lo sofisticado algo accesible, de lo exclusivo, algo popular.
Giménez mira a Klemm, y transforma su exuberancia en una figura simple, su ego, su presencia imponente en la de un hombre de rodillas, expectante y hasta sumiso.
De eso se trata: de transformar, de encontrar un nuevo sentido.
En 1965, Edgardo Giménez junto a Dalila Puzzovio y Charlie Squirru ponen un cartel publicitario en la esquina de Viamonte y Florida. Debajo de sus figuras, una pregunta: ¿por qué son tan geniales?
Primero por la irreverencia de preguntarlo, pero quizás también por la capacidad de mirar todo distinto.
La subversión de transformar la adultez en infancia, lo cotidiano en juego.
¿Quiero insinuar con todo esto que mi abuela tenía algo de artista? No, para nada. Pero me acuerdo de aquel célebre autodiagnóstico de Peralta Ramos: psicodiferente decía que era.
Es lo estandarizado frente a lo singular, lo cotidiano transformado en algo extraordinario. Y eso para mí es la literatura. Mirar con otros ojos, enfrentarse a un espejo deformante.
