Archivo
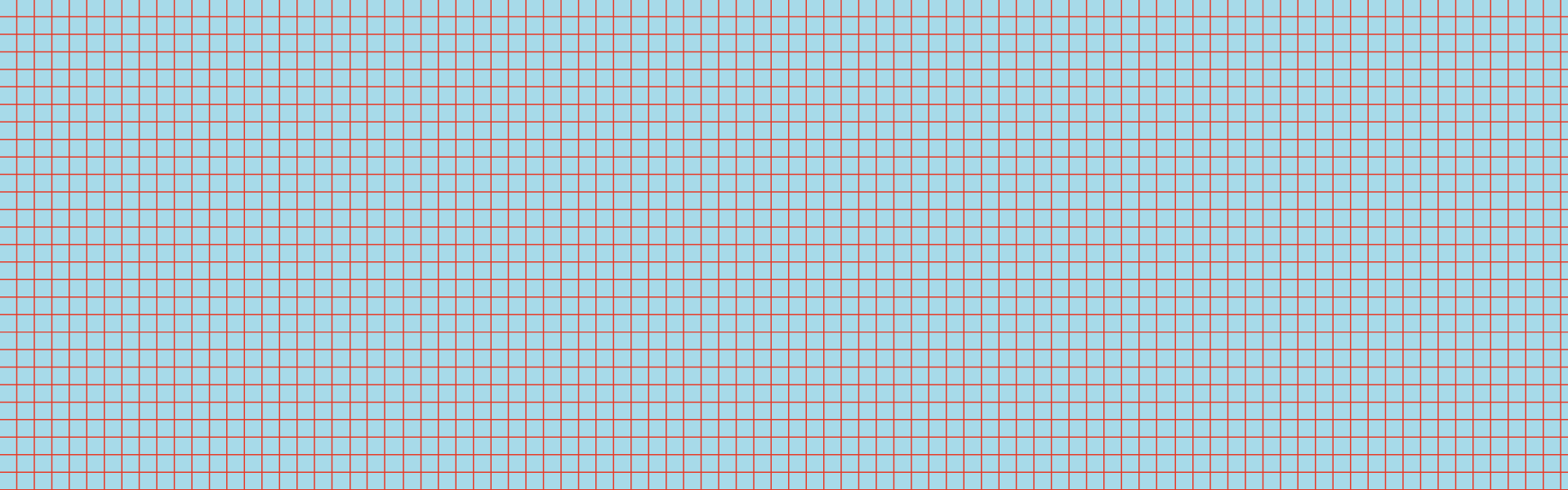
Lecturas para empezar
El ansia #Filba2021
Por Mariana Spada
Si bien ya sabíamos que la ansiedad era la principal patología mental del siglo XXI, lo cierto es que, con la irrupción de la pandemia, se ha convertido en un estado generalizado de nuestro presente. Sin embargo, pese a su categoría de “enfermedad”, para quienes escriben el ansia puede ser esa pulsión oscura y luminosa que atraviesa el oficio y que no puede ser saciada nunca.
¿Cómo se lleva ese estímulo que a veces asfixia y otras moviliza? ¿Qué pasa cuando actúa como un motor de supervivencia y permite sumergirse de lleno en la ficción?
Todo el tiempo el ruido de los aviones acarreando agua desde la costa hacia el Vallés, donde cada día parece que salta un incendio nuevo. Su carga, líquida e inestable, obliga a un vuelo lento y a tan baja altura que su paso recuerda al de una cortadora de césped que va y viene de un lado a otro, continuamente.
Como estamos entre el mar y la sierra, a este lado no llegan tantos indicios de la devastación que durante todo el verano se apodera del otro. Sin embargo, a la nochecita, sobre el perfil oscurecido de las cumbres, los últimos rayos de sol descomponen las humaredas lejanas en un prisma que abarca los infinitos grados del rojo, y el efecto es, mal que nos pese, una cosa bellísima. Todo, pienso, incluido el desastre, parece reclamar su propia estética.
A media mañana, A. me envía un mensaje invitándome a ir a la playa. Yo me excuso con un audio en el que le explico que no estoy de ánimo, que estos días tengo los nervios de punta y que se me está haciendo difícil dormir a pesar de las pastillas. Que a la noche siempre parece haber una alarma sonando por ahí que me despierta antes de tiempo, y que los fines de semana son el único momento en que no me da culpa andar como una abombada todo el santo día.
Minutos después me responde que ella sí pudo dormir, pero a costa de tener un sueño espantoso: el parque frente a su casa se prendía fuego, y de su interior huían despavoridos todo tipo de animales: urracas como flechas encendidas disparadas en dirección a un cielo negro; perros y jabalíes con la pelambre hecha una zarza bíblica. Ante semejante visión, A. dice que no podía hacer otra cosa que no fuese quedarse paralizada, llena de horror e impotencia, porque sabía perfectamente que una vez devorado el parque, el fuego vendría por ella, y que no había escapatoria posible a morir carbonizada. Tan vívido era todo, remarca con la voz temblorosa, que cuando abrió los ojos todavía podía sentir el olor a humo en la habitación, al punto que no se lo pudo sacar de la nariz hasta que abrió de par en par todas las ventanas de la casa a pesar del solazo. Desde que me cambiaron la medicación volví a soñar, pero dos por tres son estas cosas. Verdaderas pesadillas, mi querida Mariana. Toda noticia que leo, especialmente si tiene algo que ver con el calentamiento global, se mete en mi cabeza directamente por la mesa de entrada de la exageración y la tragedia y se queda ahí, como agazapada, lista para volver transformada en pesadilla.
Se hacen las doce y yo todavía no salí de la cama, pero aún es temprano en Argentina cuando recibo el primer mensaje de mamá. Demasiado temprano, pienso, después de hacer la cuenta mental, y entiendo que se quedó desvelada. Uno a uno y con rapidez van encimándose los mensajes en la pantalla: Buen día Marianita. // ¿Qué vas a hacer de lindo este fin de semana? //Acá llueve y llueve y llueve — repite para recalcar el hartazgo que le produce el invierno. // Una inmundicia de tiempo. // Pero contame vos, cómo está el día por allá.
El hecho de vivir sola, sumado al uso frecuente del celular, había despertado en ella una especie de extroversión que un poco la había transformado, como quien dice, en otra persona. Ya no era más la mujer reservada que parecía sentirse cómoda detrás de la parca autoridad de papá. Como si la salida de escena del marido hubiese resuelto algún tipo de nudo gordiano argumental, en la novela familiar se había abierto otro capítulo, uno donde mi madre renacía en su viudez como alguien que abrazaba la modernidad y sus bondades, y que a costa de ver Televisión Española estaba más al tanto que yo de lo que sucedía en mi nuevo país.
Sin embargo y pesar de esto, todavía encontraba difícil creer que la ansiedad o los ataques de pánico fuesen algo real, o al menos que escapasen por completo a nuestro control. Eso no quería decir que no creyese en el poder del síntoma, porque se angustiaba de verdad si por alguna razón yo mencionaba un episodio. Las veces que se me escapaba algo, ella fingía restarle importancia al asunto y me decía medio en broma que estaba hecha una Madame Bovary y que sólo me faltaba el marido cornudo, mientras por dentro se atormentaba.
Para no preocuparla, le contesto que hace un día bárbaro, y que todo indica que vamos a hacer playa con una amiga. Entonces, después de advertirme lo malo que está el sol (comprate un buen protector me ruega por audio) hace una pausa y pregunta, como quien no quiere la cosa, si me voy a poner bikini. Reconozco de inmediato el tono con el que suele tocar el tema, muy de tanto en tanto: bien de soslayo, pura metonimia. Le contesto que claro, que no voy a ir desnuda a un lugar público como si fuese una descocada, y remato con el emoji de risa.
A veces me pregunto si mi cuerpo ocupará los pensamientos de mi madre tan frecuentemente como ocupa los míos. Si sentirá en carne propia el fantasma de las cicatrices que han ido imprimiendo sobre mí cada una de las intervenciones a las que les he confiado, por convicción o por impulso, corregir o disimular lo que en su momento juzgué una desviación intolerable.
Una tarde, por la época en la que había empezado a hormonarme, caminando juntas por Corrientes, de repente se dio media vuelta y me largó en la cara que por más estrógenos que tomase, nunca lograría que se me achiquen los huesos. Que no importaba lo que hiciese, el tamaño de mi espalda me delataría (una vez alguien me dijo algo parecido en un comentario de Facebook: cuando abran tu cajón después de muerto, todo lo que van a encontrar es el esqueleto de un hombre).
Ahora puedo reconocer, en esa especie de brote tan impropio de su carácter, un último intento de negarse a perder autoridad sobre lo que ella misma había moldeado.
Tengo unas ganas de verte, Marianita. Nunca estuve tanto tiempo sin tenerlos a todos acá. Si Dios quiere, cuando vengas en noviembre le vamos a decir a tu hermano que nos lleve a un lugar lindo, ¿querés? Nos fijamos si podemos conseguir una de esas cabañas que hay en la costa del río y nos quedamos unos días ahí. Ya vas a ver lo bien que te hace estar un tiempo sin hacer nada. No hay mejor remedio.
Respondo que yo tampoco veo la hora de tumbarnos al sol con un Campari en la mano. Que ya falta poco. Que ya llego, que ya tengo un pie en el aeropuerto.
¿Qué es ese ruido que se escucha, hija? me pregunta, perspicaz, después de oír mi último audio. ¿Estás lavando ropa?
Aviones, mamá. Aviones hidrantes. Se está quemando todo. Dentro de poco no va a quedar nada.
