Archivo
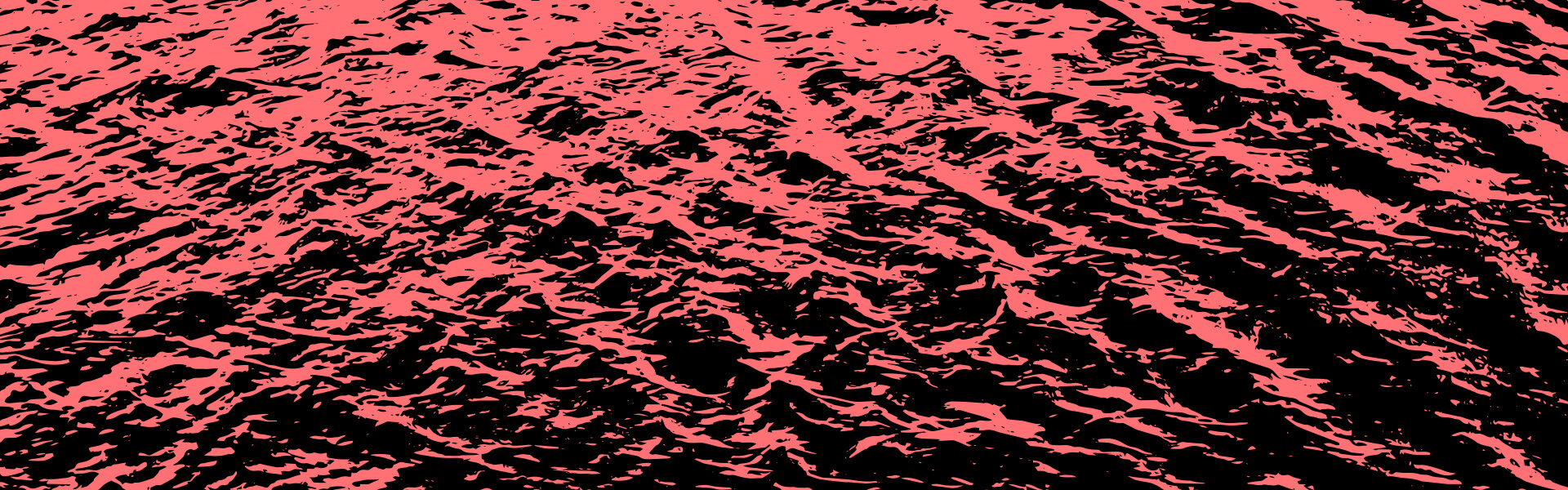
Cruce epistolar
Cruce epistolar: Tan lejos, tan cerca
Por Débora Mundani y Santiago Venturini
Durante un mes, dos escritores que no se conocen -una desde Buenos Aires y otro desde Santa Fe- intercambian correos sobre el tema y pensarán en cómo convive la escritura con la vida bajo amenaza.
1° carta, de Débora a Santiago Buenos Aires, 13 de abril 2020
Querido Santiago,
Te escribo como si nos conociéramos desde hace tiempo, en aquel tiempo en que los minutos se despegaban de las horas interminables. Imagino que esta conversación la comenzamos antes del aislamiento, una tarde cualquiera por alguna red social a raíz de unos versos de Juan L. En aquel tiempo también compartíamos poemas entre desconocidos.
Toda la dulzura del rocío que no llora, tímidamente, aún.
Cada uno sumaba sus versos preferidos.
Y ella estaba en el sueño del aire.
Quién dijo que no se iba a vencer al “río largo”?
Después nos despedíamos con un simple “nos vemos en unos días en Rosario”.
Aquellos días que hablábamos de poesía en redes sociales sin el cerco del encierro pisándonos los talones, los encuentros no tenían fecha de vencimiento. Decir festival, feria, ciclos de lectura, asados, mates, río, era decir “allá voy”. Cada palabra implicaba un movimiento. “Primero fue el verbo”. ¿O no? Hoy, confinados, somos presas de la quietud y la espera. Hasta hace pocos días, el futuro inmediato, y el no tan inmediato, eran puro presente. No se nos ocurría pensar que de un día para otro, una fuerza externa nos obligaría a permanecer encerrados. Mucho menos, que nuestra voluntad funcionaba a control remoto y que ese aparatito estaba en manos desconocidas. Pero el deseo siempre encuentra un espacio para discurrir. Como el hilo de agua se hace camino hasta alcanzar la desembocadura.
¿Pero hacia dónde deberíamos ir? A medida que el afuera, dominio absoluto del Coronavirus, de los discursos de especialistas, jefes de estado, intereses económicos y mercenarios de la comunicación, se agranda y se nos viene encima, nuestros pequeños mundos cotidianos parecen estrecharse cada vez más. Sin embargo, alguna poción debe haber como para revertir este estado, ¿no? No creas que pretendo una respuesta, son todas las preguntas que resuenan las que quiero compartir con vos. ¿Será posible habitar desde la libertad el encierro? ¿Se trata de inventar un plan de huida? ¿O fundar nuevos afueras desde la intimidad de cada casa?
La palabra ha venido en mi ayuda en más de una oportunidad. He escrito en situaciones de las más difíciles que me han llevado a creer que la escritura también puede ser una guarida. Pero en cada una de aquellas ocasiones, siempre hubo una mano extendida que lograba traspasar el encierro. Aun en soledad, la palabra remitía a la existencia de alguien más. Aunque hoy las calles estén vacías, aunque estemos muy lejos unos de otros y tengamos prohibido, por nuestro bien y el de los demás, fundirnos en un abrazo, la ilusión de reencontrarnos nos mantiene despiertos. Un nuevo capítulo sobre el encierro se está escribiendo, no podemos quedarnos callados, mirar día y noche las pantallas y esperar a que alguien golpee nuestra puerta y nos autorice a salir. No dejemos en manos ajenas nuestra versión de esta historia.
Qué curioso cómo aparecen los recuerdos. Mientras escribía esto recordé una línea que asentó Kafka en su diario el día del compromiso matrimonial de su hermana. “El presentimiento del único biógrafo”. Siempre creí que podía tratarse de un sentimiento que lo atravesó durante toda su vida. Un renglón notable, aislado, como si no entablara un diálogo con las líneas que lo precedían y las que lo continuaban. La soledad del que observa, de quien nunca llega a sentirse parte de los hechos. Quizás éste sea el tiempo de entramar un texto colectivo para que el día que volvamos a abrir puertas y ventanas, las paredes de la calle cuenten esta historia. Para que sea nuestra voz la que la cuente.
Con cariño,
Débora
2° carta, de Santiago a Débora
Querida Débora:
Aunque siempre fui algo anacrónico, me resulta raro escribir una carta. Pero ahora que todo se volvió un poco irreal, me gusta escribirte, es una forma diferente de llegar a alguien. Gracias por empezar la conversación; gracias por Juanele, por tu razonamiento y tus preguntas.
La ciudad en la que vivo imita al mundo, a su manera. Los lugares y las personas son los mismos, pero la paranoia los transformó. Hasta los árboles de esta cuadra parecen diferentes.
Aunque acá todo es más lento. Estamos en la inminencia. Las mujeres que viven enfrente de mi casa se asoman a la puerta, al menos una vez por día, para ver si ya llegó el desastre.
¿Qué ves vos en el lugar en el que estás?
Algunas cosas que me pasaron fueron una especie de presagio, aunque después me reí de mí mismo. Los grillos invadieron mi casa, me taladraban la cabeza. Los buscaba detrás de las puertas o debajo de los muebles, para tirarlos al patio. Mi gata se quebró, quedó colgada de una pata en una reja, a las cinco de la mañana. La rescaté en la oscuridad, dormido. En estas semanas me acostumbré, tal vez como todos, a cierta ciclotimia cotidiana. Paso de bailar en el comedor a quedarme en la cama, anestesiado, mirando en la pantallita de mi celular como un instagrammer de 21 años al que siguen quince millones de personas se maquilla o desfila en su mansión sobre unos tacos altos, porque la cuarentena lo aburre. Subo y bajo. Como en un poema de Estela Figueroa (te regalo estos versos):
Si estoy contenta me siento en el patio
y me contagio de la frescura de las plantas.
Si estoy triste ordeno hasta que la tristeza es soportable.
Estela debe estar ahora encerrada en su casa, en esta ciudad, no lejos de la mía.
Estoy bien, si hasta puedo darme el lujo de sentarme a pensar esta carta. Vuelvo a leer lo que dijiste sobre la escritura en la soledad. Me hubiera gustado escribir más durante estos días, pero no lo hice. Este es un tiempo fuera del tiempo, a veces más tolerable, otras veces menos, pero donde todos nos volvimos un poco irreconocibles. Siempre pensé que la escritura me ayudaba a soportar algunas cosas. Hace unos días escribí un poema y sentí que había podido hacer algo con este cautiverio. Pero esa sensación desapareció. No creo que escribir sea un consuelo, no uno simple, en todo caso: su salvación se ve en el futuro. Sí tengo libros, música, imágenes, eso que siempre necesité. Con eso puedo alejarme de los que, como bien decís, quieren contar esta historia. La cuentan, pero no la escuchemos. Pensé más de una vez, en estos días, que lo peor del virus somos nosotros, nuestra especie que parece condenada, casi siempre, a sufrirse a sí misma. Y a vos, Débora, ¿qué cosas te ayudan? ¿Cuál es, como me escribiste, tu “poción para revertir este estado”?
En el barrio todos están en sus casas. Escucho más que nunca la vida de mis vecinos, tal vez porque pasaron a ser los otros más cercanos. Uno de los chicos que está del otro lado de la pared tose en su pieza, su hermano aprende a tocar un instrumento. Otra vecina hace aerobic en el patio con su hija adolescente, siguen clases por youtube. Una tarde se ríen. Al otro día, su voz de madre rompe la paz de la siesta y grita: “pendeja de mierda”. Los altibajos de la vida familiar. Saber que todos siguen con sus vidas, me da cierta tranquilidad.
Mi gata me mira, ya apoya su pata para caminar. Los dos estaremos esperando tu próxima carta,
Un gran abrazo,
Santiago.
3era carta, de Débora a Santiago
Querido Santiago,
Son muchas las cosas que quiero contarte. La primera y quizás la más importante en estos días raros, como vos decías en tu carta, es que escribirte y saber que voy a recibir noticias tuyas impone un ritmo diferente a los días y eso me gusta. Tanto como esa frase que resume tan bien mi estado de ánimo: “estamos en la inminencia”. A lo mejor sea esa sensación la que me aleje un poco de la escritura de ficción desde que estamos aislados. Algo a punto de irrumpir y no saber bien qué es. Porque a esta altura no creo que la incertidumbre sea la lotería del contagio o el miedo a la muerte.
Anoche soñé que estaba en medio de un tumulto de gente. A diferencia de lo que imagino durante el día -abrazos profundos con los que más quiero y con los que menos quiero, también- el sueño me revelaba el miedo a los otros. Su presencia tan cercana me inquietaba. ¿Quiénes seremos cuando esto termine? Es probable que las mini fugas cotidianas, ese contacto con el afuera por medio de cartas, como ésta, video llamadas o de muchas otras formas, nos permitan continuar siendo quienes somos, aunque también pienso que estaría bueno que algo distinto suceda el día después. Es curioso el peso del futuro en nuestros pensamientos.
¿Y la escritura dónde está? ¿Cuál es la materia de su tiempo?
Arriesgaría a decir: puro presente. Se está ahí, en ese momento, por entero. Al menos, eso me sucede cuando escribo. La idea de futuro desaparece porque no hay afuera de la escritura mientras se escribe. Solo al salir de ella, reaparece el tiempo. Y con él, la incertidumbre. “Estamos en la inminencia”. Están por suerte los que pueden dejarla de lado. Quienes escriben hoy. Como nosotros, por un rato, cuando escribimos estas cartas.
¿Tu gata está mejor? ¡Venirse a quebrar en estos días! En casa creemos que Miel, nuestra gatita más joven, está preñada. Digo la más joven porque hay otra, Lisa, que cumplió hace unos días 19 años. Las vio pasar todas, esta gata: el corralito del 2001, los cinco presidentes en once días, el nacimiento de mis hijas, las dos mudanzas, la llegada de otros gatos y otros perros y la escritura de todas mis novelas. Desde hace unos meses vive en cuarentena pegada a mi almohada. Amagó confinarse en el armario pero salió un par de días después. Cada mañana la miro y le agradezco su tiempo. Porque para algunas cosas, queremos que sea interminable. Para mi hija menor el tiempo de la cuarentena es el de la inminente llegada de gatitos. Y si dura mucho, Má, van a tener que quedarse con nosotros para siempre, ¿no? ¿Quién va a venir a buscarlos?
Cada quien pasa los días como puede. Algunos bajan teclas, como decía mi Maestro cuando le preguntaba cómo estaba. “Acá, estoy, bajando teclas”, respondía y lo imaginaba haciendo el gesto con sus dedos. Así también pueden contarse los días. Fijate que andan circulando muchos diarios de cuarentena. La necesidad de contar con palabras y medir los días que van pasando:
19 de abril de 2020
Aún en tiempos de aislamiento preventivo los domingos tienen su marca distintiva. Los vecinos se dan permisos que durante la semana se niegan. Algunos cortan el pasto, otros aprovechan a lijar alguna madera vieja. Está el que silba un tango y la que prende un fueguito. Pero todos los timbres de la cuadra duermen la interminable siesta.
¿Mi poción para pasar estos días, me preguntabas? Resulta curioso por lo que te decía unas líneas arriba pero siempre, desde que tengo memoria, mi poción fue la escritura. Quizás no sea vea reflejada en un papel pero no paro de escribir en mi cabeza. Hay una historia que me está contando, que me sostiene despierta. Por un rato, no habito la incertidumbre. Sucede sin darme cuenta, como ahora, cuando la inminencia desaparece y quedó a solas con la escritura.
Con cariño,
Débora
4ta carta, de Santiago a Débora
Débora,
Cuando recibí tu primera carta sabía muy poco sobre vos y no había visto tu cara. Hoy te googleé, pensé que ya era el momento de verte. Y ahí estabas, con una cara que me resultó familiar. A esa cara le agregué tus hijas, tus gatas, y toda una vida que imaginé alrededor. Te inventé un poco. Tila, mi gata, está mejor, ya recuperó su maldad que la enfermedad había aplacado.
Todos siguen hablando del virus, del encierro, del futuro. Ya tenemos una rutina. En un supermercado de mi barrio todos ofrecen, como en una ceremonia, su frente al termómetro infrarrojo que sostiene el guardia de seguridad. A las nueve en punto se escuchan los aplausos. Dudo más que nunca de mi capacidad de decir algo inteligente. ¿Por qué debería hacerlo? Tal vez porque estas cartas nos llegaron como un pedido, y no son privadas -escribimos para aquellos que nos quieran leer-. Me conformo con poder decir algo fiel a mi experiencia.
Algunos días declaro para mí mismo el fin de la cuarentena. Salgo a la calle, pero la ciudad irreconocible y esas caras con barbijo que se volvieron un par de ojitos maniáticos, me recuerdan que seguimos en esta película. Una de mis vecinas es una gladiadora. Sale con su máscara intimidante de plástico y un carrito de compras en el que parece llevar armas para una batalla. A veces esta situación me hace acordar a las películas de zombis, donde los muertos vivos son el mal pero el verdadero peligro son los sanos, capaces de hacer cualquier cosa para sobrevivir.
Es cierto lo que decís: la incertidumbre ya no es “la lotería del contagio o el miedo a la muerte”. Es como si otro efecto del virus fuera la duda, una duda que se extiende sobre lo que hacemos y lo que haremos. El virus nos obliga a ser demasiado conscientes de la extrañeza. Lo dice J.G. Ballard en una entrevista: “En pos de ordenar nuestras vidas, de movernos en los espacios que habitamos, de hacer cosas simples como calentar un poco de agua y preparar un té, hablar con nuestros hijos, etc., tenemos que adoptar ciertas convenciones, reducir la extrañeza y familiarizarnos con el entorno; en caso contrario, todo nos resultaría como un paseo en el tren fantasma de un parque de atracciones, y cada vez que alguien abriese una puerta, sería como ver aparecer el tiburón de Spielberg emergiendo de las aguas y aterrorizando a los turistas”. Estamos en el tren fantasma, y a veces no se ve ningún tiburón, sino el mar del tedio.
Pensamos la escritura de la misma manera -su puro presente, su intermitencia-. Lo que intenté decirte en mi primera carta, no sé si pude, es que se suele creer que la escritura es una reacción inmediata ante las cosas, una especie de reflejo natural; pero no siempre lo es, ni tiene por qué serlo. Escribir tiene sus propios tiempos. Y a veces es mejor no escribir. Pero también, como lo compruebo con esta correspondencia, la demanda externa es poderosa: escriban. “No paro de escribir en mi cabeza”, me decís. Yo también lo hago. Mis poemas empiezan como un tic cerebral, el dictado de una voz opaca. No tiene nada que ver con la inspiración, es una insistencia física. Aunque soy consciente de que mi relación con la escritura es bastante frágil -me avergüenza que me llamen escritor-. Siempre estoy a punto de no escribir nunca más. Por eso me consuela algo que leí una vez en un diario de Alberto Girri (volví a ese libro hace poco): “El que no está dispuesto a admitir que toma el riesgo de dejar alguna vez de escribir para siempre que no continúe haciéndolo”.
Siento que en nuestras cartas quedan muchas cuestiones sin responder. Creo que, en mi caso, es porque me cuesta ser sintético, pero, sobre todo, por las ganas de seguir con esta charla. Un gran abrazo,
Santi
5ta Carta de Débora a Santiago
Querido Santiago,
Debo confesarte que el momento de inaugurar una nueva carta es uno de los más lindos del día. ¿Por qué habremos perdido esta costumbre? ¿Nos habremos sentido tan cerca de los otros que consideramos innecesarios los cruces epistolares? ¿O las distancias se hicieron insalvables y no encontramos la forma de tender el puente? A mí me basta con dibujar en el papel Querido Santiago para dar vida a una conversación aunque a mi alrededor solo haya silencio.
Yo arranqué de muy chiquita, apenas sabía las letras cuando descubrí que había maneras de acortar las distancias. Era principios del año 77. Seguramente el exilio de mis tíos marcó mi primer amor por la escritura. Pero no te creas que todo esto que digo es para hacerme la distraída y pasar por alto que me gugleaste. Yo también lo hice, fue después de haber terminado la primera carta. No lo hubiera hecho si mi hija mayor no me hubiese preguntado cómo eras. Ahí me di cuenta de que no sabía nada de vos. ¡Como si las redes pudieran decirnos mucho! Igual, si pienso en vos, no me viene la imagen de tu rostro de alguna foto compartida en Facebook sino pequeños momentos que me fuiste contando. Imagino a Tila recuperada, con su instinto animal a flor de piel; a la vecina gladiadora, las rutinas de tus vecinos y sus ruidos, y a vos, testigo de esos instantes. Lo que preferiría no imaginar pero me vuelve una y otra vez es la imagen del tipo del supermercado tomándote la fiebre. A veces soy muy exagerada, no lo voy a negar. A esta altura ya nos reímos en casa y hacemos chistes al respecto. Para serte sincera, los chistes, que de chistes no tienen nada, los hago yo y el resto me sigue el juego. Uno de esos momentos “graciosos” es despedirse del que sale a la calle como si nunca más lo fuéramos a ver porque lamentablemente por acá también nos toman la fiebre y vimos cómo se llevaban en ambulancia a un tipo que salió de su casa a hacer compras. Me da terror pensar que se lo llevaron solo, que quedó aislado, que si empeora y muere nadie lo podrá despedir. “Estamos en la inminencia”. No voy a olvidar más esa frase. Dentro de este encierro está la amenaza de uno mayor: el del pabellón de aislamiento. Ese sí me asusta.
Hoy salí a hacer unas compras a pocas cuadras. Mi barrio ya no es el de siempre. Aunque todo siga en el mismo lugar, ya es otro. Qué precisa esa imagen que das de los ojos maniáticos como únicos sobrevivientes del imperio del barbijo. Pienso en la frase de Ballard. Estamos en el tren fantasma, ¡claro! Uno busca puntos de referencia. Por suerte el otoño se convenció y nos trajo lluvia y el tilo de mi puerta empezó a amarillear. Me intranquiliza la naturaleza desconcertada: el calor veraniego de abril, los mosquitos que se acostumbran al frío, la posibilidad de que nosotros nos acostumbremos al encierro. Aunque la extrañeza asuste también puede mantenernos a salvo. Al menos, temporalmente.
Hay un libro hermoso del escritor israelí David Grossman que se llama La vida entera. Comienza con una escena donde tres jóvenes que padecen una enfermedad infecciosa fueron olvidados en un pabellón de aislamiento durante la Guerra de los 6 días. La ciudad bombardeada y estos chicos solos, en pleno apagón. Hay una escena de una gran belleza donde Ora, la protagonista, luego de haber intercambiado palabras con Abram, su compañero de pabellón, decide darle una sorpresa. Enciende un fósforo con la ilusión de descifrar en medio de las sombras el rostro de su amigo. Él, muy asustado ante la idea de desilusionarla, le revela cada una de sus facciones. Ella siente la fragilidad de Abram y decide, en un acto de reciprocidad, encender otro fósforo e iluminar su propio rostro. ¿Cómo escribir en el encierro?, nos preguntamos más de una vez en estas cartas. Y vos, con el cuidado de quien atesora cada palabra, dijiste que quizás no escribas más. ¿Cómo no tomar en serio esta posibilidad? ¿Acaso las voces no son una forma de romper el silencio? El silencio también es la escritura. Cada tanto lo quebramos. Quizás con cartas que van y vienen de una ciudad a otra. Pequeños fulgores en medio de la oscuridad. Con cariño,
Débora
6ta carta de Santiago a Débora
Querida Débora,
Es la una y media de la mañana, los grillos se resisten a abandonar mi casa. Ganaron. Pero es cierto que cuando te escribo hay silencio. Me sorprende cómo nuestras cartas se hicieron su lugar en esta vida de cuarentena. Están presentes en el loop de estos días. Mi cabeza me da órdenes: herví unas papas, limpiá el comedor, bañate, contale esto a Débora.
No empecé a escribir cartas desde tan chiquito como vos, pero creo que fueron importantes para mí. Servían para decir cosas que no podían decirse de otra forma. Escribí muchas, sobre todo, durante un momento de mi adolescencia. En la colonia agrícola en la que nací, donde la homosexualidad era todavía un problema, les escribía cartas anónimas a un par de chicos de los que estaba enamorado. Usaba una máquina de escribir, aunque a algunas las armaba con letras o palabras recortadas de revistas -parecía un asesino serial más que un enamorado-. A uno de esos chicos le llevaba las cartas de madrugada. Ponía el despertador. A las cuatro de la mañana, después de cruzar esas calles planchadas en las que a veces toreaba algún perro, deslizaba la carta por debajo de la puerta, mientras toda la familia dormía.
No te preocupes más por el tipo del supermercado con el termómetro. Tengo que contarte el remate de ese control de los cuerpos que te indigna un poco (y con razón). Ya no te toman la temperatura en la entrada, el termómetro se rompió. Ahora, para poder entrar, solo hay que responder con un “no” rotundo a la pregunta que el guardia nos hace todos: “¿Tenés fiebre?”. La cola del supermercado también funciona como un termómetro, uno que permite medir el estado de las personas a esta altura de la cuarentena. Algunas hacen todo lo posible por socializar, les tiran chistes a los desconocidos; otras, miran a los demás como enemigos. Una mujer sale con sus bolsas, media cara cubierta con un barbijo grande como un pañal. Empieza a gritar un nombre y a agitar una mano para saludar a alguien que no la ve. Su voz atraviesa el blindaje del barbijo para decir: “Además de pelotudo, ciego”. La conducta ambivalente de esa señora me tranquiliza un poco, me dice que detrás de esta pantomima del apocalipsis seguimos siendo los mismos de siempre.
Hoy compré un cepillo de dientes en la farmacia y di una vuelta por el barrio con el pretexto de esa compra. Unos chicos jugaban en la vereda, como si no pasara nada. Alguna madre harta los había largado, para proteger su salud mental, después de leer que no hay casos nuevos en la ciudad desde hace tres semanas. El sol estaba yéndose de a poco, por eso la tarde tenía un brillo irreal. Detrás de una ventana había una mujer sentada en su escritorio. Ni siquiera me vio, aunque mi ojo indiscreto ya la había registrado. No hacía nada, estaba ida, como en trance, un estado que conocí muy bien en este periodo. En un programa de radio escuché a alguien decir que después de todo esto el mundo será más responsable. Esos pronósticos me sorprenden. Creo que espero que todo sea igual que antes; soy demasiado escéptico para pensar que nos volveremos más sabios y demasiado optimista para creer, como dicen algunos con un regocijo catastrófico, que “nunca más volveremos a ser los mismos”.
Gracias por la escena de ese libro que me contaste. Tal vez esto suene un poco o demasiado cándido, pero creo que si leemos es porque siempre buscamos, al final, una correspondencia entre experiencia y relato, que las cosas vividas tengan una confirmación en la narración, aunque la narración las invente. Y creo que por esa misma razón escribimos. La mujer que vi sentada en el escritorio se habría esfumado si no te lo contaba. Ahora siento que con su existencia pude hacer algo más.
La próxima será la última carta que nos enviemos. Ese sí que es un final que no espero.
Un abrazo,
Santi.
7ma Carta de Débora a Santiago
Y llegó la última carta, Santiago.
Esta vez me cuesta comenzarla como las demás. No quedan dudas de que el diálogo ya está iniciado y los encabezados a veces sobran. Mentiría si te digo que no me da pena. Tengo miedo de extrañar este momento en que me siento a escribirte, en que el puente entre vos y yo ocupa todo el espacio pero despedirse también es la oportunidad para empezar algo nuevo. Ayer mi vieja se fue de casa después de dos meses de convivencia. Desde que abandoné el hogar familiar, a los veintitrés años, no había vuelto a convivir con ella. Es curioso como estos días nos devolvieron una calma originaria. Anterior a las palabras y los años. No me atreví a ver cómo preparaba su valija, la excusa perfecta fue la cantidad de clases virtuales que tenía que dar. Cuando entré al cuarto de mi hija mayor, que durante estos días fue el suyo, su pequeña cotidianeidad mudada de su casa a la mía ya estaba lista para desparramarse nuevamente en la suya. ¡Con qué facilidad los objetos se mueven de un lugar a otro! Las sábanas, que un rato antes cubrían el colchón, estaban dobladas impecablemente al pie de la cama, junto a las frazadas, la manta térmica que le habíamos prestado y una toalla. Las ventanas abiertas sacudían las cortinas. Lentamente, el perfume de mi madre escapaba hacia el jardín como si ambos, ella y él, necesitaran traspasar el umbral de nuestra casa.
En tiempos de cuarentena las despedidas tienen otro color. Imaginaba que dolería por todo eso de la inminencia de la que hablamos más de una vez (y la nostalgia que cada tanto me embarga). Pero hoy, no sé si será por el sol, por el frío seco que tanto se valora en esta ciudad húmeda, desperté contenta y con este espíritu parecido a cierto tipo de felicidad escribo el cierre de nuestro cruce epistolar.
Pienso en lo que me decías en la carta anterior. La fantasía de muchos de ser distintos cuando esto termine. Igual que vos, tampoco creo que cambiemos tanto ni que seamos una mejor humanidad después de la pandemia. Quizás se trate de un despertar más, como tantos otros. Sueño o pesadilla, según la experiencia vivida. Algunos deambularemos esa especie de limbo que precede a la vigilia. Otros sacudirán la ensoñación para regresar a la vida en exteriores. Por un tiempo, seguramente, nuestra percepción esté alterada y los reencuentros asuman formas insospechadas. Más fóbicas algunas, otras plenamente amorosas. No hay certezas de nada como tampoco las había antes del Coronavirus. Y sin querer, siempre volvemos a la escritura. O nunca nos vamos de ella. Porque, al fin de cuentas, se trata de eso escribir, ¿no?
Escribir. Amar. Ninguna de ellas sería posible en un mundo plenamente predecible. Vuelve la imagen de la niña con el fósforo pero esta vez, es a vos a quien veo. Caminás antes del amanecer por la colonia agrícola, la carta en la mano, los perros chumbando. Alguna vez hice algo parecido, solo que no me animé a cruzar la noche. En todas las paredes de mi casa pegué mensajes para ese chico del que me había enamorado. Mis padres y hermanos eran los únicos testigos de esas palabras. Nunca supe a quién le escribí esa declaración. Quizás, no había logrado encender la cerilla. Quizás necesité que en casa supieran que ya no era la misma. Años después, ese chico y yo ganamos una competencia de baile en un cumpleaños. Recuerdo el patio de mi amiga, recuerdo la voz de su madre al nombrar la pareja ganadora. Yo, que solo bailaba a escondidas, encerrada en mi cuarto, al resguardo de las miradas. Me sacaba los zapatos, prendía el tocadiscos y giraba, giraba, giraba. Esa chica que fui un día, la otra, la enamorada, ya no bailaba a solas. El fósforo rasgaba la superficie para hacer posible el fuego. Como estas cartas, Santi, que nunca fueron para bailar dentro de cuatro paredes. Que desde el comienzo supimos tenían destino público.
Solo me queda despedirme hasta el abrazo.
Con todo mi cariño,
Débora
8va Carta de Santiago a Débora
Me gusta que abandonemos la formalidad. Sé que estás ahí, serás la primera persona que lea esto. Acabo de leer tu última carta, con un poco de esa nostalgia que tengo ante el final de algunas cosas. Me toca escribir la mía. Estas cartas fueron, creo, una especie de sostén para los dos. Por eso es raro saber que esta vez no voy a recibir tu respuesta. Ahora nos queda el azar del futuro. Espero que nos encontremos en ese futuro y espero, también, que en ese momento esto nos parezca un episodio remoto y extraño. Tal vez ni siquiera nos reconozcamos del todo en lo que escribimos, porque durante estos meses no fuimos los mismos de siempre.
Durante la cuarentena, ya lo dijimos, las cosas se experimentan con otra intensidad. A veces pienso que exagero, que soy un ridículo, pero después me doy cuenta de que el encierro y el cambio de rutina hacen que todo tenga otra dimensión. Paso de la ansiedad a la indiferencia total; a veces mi casa me parece el refugio perfecto, y otras voy del baño a la cocina como si caminara dentro de una caverna. En la calle me dan ganas de abrazar a esas señoras frágiles que salen a hacer las compras con paranoia y pedirles que vivan conmigo, aunque rápidamente entro en razón. Es cierto lo que me dijiste: no hay certezas sobre lo que vendrá, pero tampoco teníamos certezas antes. Aunque la sombre de este virus -sobre todo esa avalancha latente sobre nuestras cabezas- hace que la falta de certezas se pueda ver con más claridad, como los edificios o los árboles.
Gracias a tu descripción, vi la partida de tu mamá. Ah, las madres. Cada uno tiene que lidiar, de una forma u otra, con la suya. Perdí a mi mamá cuando era un adolescente, a los 14; mi madre tiene más años de fantasma que de madre. Sin embargo, como si desde muy chico hubiera sabido lo que iba a pasar, la observé con atención y mi cabeza grabó muchos recuerdos, escenas de esa película de la memoria que se repitieron una y otra vez a lo largo de estos años.
Es domingo. Hace un calor de verano, es un día de febrero metido en mayo -algo que suele pasar en esta ciudad-. Salí al patio y la luz me pegó en los ojos. Desde la casa del vecino llegaba el olor del asado, babeé como un perro de Pávlov. Las familias siguen jugando a las familias. No soporto mucho los domingos, pero este parece diferente. En la ciudad anestesiada hay una paz distinta. Alrededor de las cinco me escapé, salí a caminar por el resplandor. Algunas personas habían salido a pasear con sus mascotas y el barbijo reglamentario, entusiasmadas por saber que a partir de mañana entraremos en la llamada “fase 4” de esta cuarentena, y seremos un poco más libres.
Como dijiste, nunca nos fuimos de la escritura. En nuestras cartas no hablamos más que de eso. Todo el tiempo. Aunque en momentos lo hicimos, ni siquiera teníamos la necesidad de mencionarlo. La partida de tu mamá, esa chica que fuiste, que pasó de bailar sola a ganar una competencia de baile con el chico del que estaba enamorada; esos chicos de los que yo me enamoré, las personas desconocidas que me empeño en espiar cuando salgo a la calle: todo eso es la escritura. Todo el tiempo estuvimos haciendo eso que dice Daniel Durand: “cambiá la realidad para que se parezca a lo que escribís”. Creo que ese ejercicio nos salvó un poco durante estos días raros que todavía no terminan.
Tila descansa sobre una silla. Se despide de vos.
Nos vemos en el futuro, Débora.
Santi.
--
Débora Mundani nació en Buenos Aires en 1972. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires. Publicó Batán (Bajo la Luna 2012), premiada por el Fondo Nacional de las Artes. Participó en distintas antologías de cuentos, entre ellas Las dueñas de la pelota (El Ateneo 2014); Héroes. La Historia la ganan los que escriben (Ministerio de cultura de la Nación 2015) y Antología del cuento extraño (Qeja ediciones 2018). Su nouvelle Por cuarenta mil años integra la 4ª tanda de autores de la Exposición de la Actual narrativa rioplatense. En 2015 obtuvo el 2º Premio de novela Casa de las Américas por su novela El río, obra que inaugura la colección Narrativas al Sur del Río Bravo de la editorial Corregidor. En 2018 publicó La convención por el mismo sello. Coordina talleres de narrativa y de lectura y dicta clases en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).
Santiago Venturini nació en Esperanza, Santa Fe, en 1981. Publicó los libros de poemas El exceso (2008), El espectador (2012), Vida de un gemelo (2014), En la colonia agrícola (2016), Un año sentimental (2019) y la antología Después de una larga época (2019), para la editorial Vera Cartonera. Es profesor universitario y trabaja como investigador.
Querido Santiago,
Te escribo como si nos conociéramos desde hace tiempo, en aquel tiempo en que los minutos se despegaban de las horas interminables. Imagino que esta conversación la comenzamos antes del aislamiento, una tarde cualquiera por alguna red social a raíz de unos versos de Juan L. En aquel tiempo también compartíamos poemas entre desconocidos.
Toda la dulzura del rocío que no llora, tímidamente, aún.
Cada uno sumaba sus versos preferidos.
Y ella estaba en el sueño del aire.
Quién dijo que no se iba a vencer al “río largo”?
Después nos despedíamos con un simple “nos vemos en unos días en Rosario”.
Aquellos días que hablábamos de poesía en redes sociales sin el cerco del encierro pisándonos los talones, los encuentros no tenían fecha de vencimiento. Decir festival, feria, ciclos de lectura, asados, mates, río, era decir “allá voy”. Cada palabra implicaba un movimiento. “Primero fue el verbo”. ¿O no? Hoy, confinados, somos presas de la quietud y la espera. Hasta hace pocos días, el futuro inmediato, y el no tan inmediato, eran puro presente. No se nos ocurría pensar que de un día para otro, una fuerza externa nos obligaría a permanecer encerrados. Mucho menos, que nuestra voluntad funcionaba a control remoto y que ese aparatito estaba en manos desconocidas. Pero el deseo siempre encuentra un espacio para discurrir. Como el hilo de agua se hace camino hasta alcanzar la desembocadura.
¿Pero hacia dónde deberíamos ir? A medida que el afuera, dominio absoluto del Coronavirus, de los discursos de especialistas, jefes de estado, intereses económicos y mercenarios de la comunicación, se agranda y se nos viene encima, nuestros pequeños mundos cotidianos parecen estrecharse cada vez más. Sin embargo, alguna poción debe haber como para revertir este estado, ¿no? No creas que pretendo una respuesta, son todas las preguntas que resuenan las que quiero compartir con vos. ¿Será posible habitar desde la libertad el encierro? ¿Se trata de inventar un plan de huida? ¿O fundar nuevos afueras desde la intimidad de cada casa?
La palabra ha venido en mi ayuda en más de una oportunidad. He escrito en situaciones de las más difíciles que me han llevado a creer que la escritura también puede ser una guarida. Pero en cada una de aquellas ocasiones, siempre hubo una mano extendida que lograba traspasar el encierro. Aun en soledad, la palabra remitía a la existencia de alguien más. Aunque hoy las calles estén vacías, aunque estemos muy lejos unos de otros y tengamos prohibido, por nuestro bien y el de los demás, fundirnos en un abrazo, la ilusión de reencontrarnos nos mantiene despiertos. Un nuevo capítulo sobre el encierro se está escribiendo, no podemos quedarnos callados, mirar día y noche las pantallas y esperar a que alguien golpee nuestra puerta y nos autorice a salir. No dejemos en manos ajenas nuestra versión de esta historia.
Qué curioso cómo aparecen los recuerdos. Mientras escribía esto recordé una línea que asentó Kafka en su diario el día del compromiso matrimonial de su hermana. “El presentimiento del único biógrafo”. Siempre creí que podía tratarse de un sentimiento que lo atravesó durante toda su vida. Un renglón notable, aislado, como si no entablara un diálogo con las líneas que lo precedían y las que lo continuaban. La soledad del que observa, de quien nunca llega a sentirse parte de los hechos. Quizás éste sea el tiempo de entramar un texto colectivo para que el día que volvamos a abrir puertas y ventanas, las paredes de la calle cuenten esta historia. Para que sea nuestra voz la que la cuente.
Con cariño,
Débora
2° carta, de Santiago a Débora
Querida Débora:
Aunque siempre fui algo anacrónico, me resulta raro escribir una carta. Pero ahora que todo se volvió un poco irreal, me gusta escribirte, es una forma diferente de llegar a alguien. Gracias por empezar la conversación; gracias por Juanele, por tu razonamiento y tus preguntas.
La ciudad en la que vivo imita al mundo, a su manera. Los lugares y las personas son los mismos, pero la paranoia los transformó. Hasta los árboles de esta cuadra parecen diferentes.
Aunque acá todo es más lento. Estamos en la inminencia. Las mujeres que viven enfrente de mi casa se asoman a la puerta, al menos una vez por día, para ver si ya llegó el desastre.
¿Qué ves vos en el lugar en el que estás?
Algunas cosas que me pasaron fueron una especie de presagio, aunque después me reí de mí mismo. Los grillos invadieron mi casa, me taladraban la cabeza. Los buscaba detrás de las puertas o debajo de los muebles, para tirarlos al patio. Mi gata se quebró, quedó colgada de una pata en una reja, a las cinco de la mañana. La rescaté en la oscuridad, dormido. En estas semanas me acostumbré, tal vez como todos, a cierta ciclotimia cotidiana. Paso de bailar en el comedor a quedarme en la cama, anestesiado, mirando en la pantallita de mi celular como un instagrammer de 21 años al que siguen quince millones de personas se maquilla o desfila en su mansión sobre unos tacos altos, porque la cuarentena lo aburre. Subo y bajo. Como en un poema de Estela Figueroa (te regalo estos versos):
Si estoy contenta me siento en el patio
y me contagio de la frescura de las plantas.
Si estoy triste ordeno hasta que la tristeza es soportable.
Estela debe estar ahora encerrada en su casa, en esta ciudad, no lejos de la mía.
Estoy bien, si hasta puedo darme el lujo de sentarme a pensar esta carta. Vuelvo a leer lo que dijiste sobre la escritura en la soledad. Me hubiera gustado escribir más durante estos días, pero no lo hice. Este es un tiempo fuera del tiempo, a veces más tolerable, otras veces menos, pero donde todos nos volvimos un poco irreconocibles. Siempre pensé que la escritura me ayudaba a soportar algunas cosas. Hace unos días escribí un poema y sentí que había podido hacer algo con este cautiverio. Pero esa sensación desapareció. No creo que escribir sea un consuelo, no uno simple, en todo caso: su salvación se ve en el futuro. Sí tengo libros, música, imágenes, eso que siempre necesité. Con eso puedo alejarme de los que, como bien decís, quieren contar esta historia. La cuentan, pero no la escuchemos. Pensé más de una vez, en estos días, que lo peor del virus somos nosotros, nuestra especie que parece condenada, casi siempre, a sufrirse a sí misma. Y a vos, Débora, ¿qué cosas te ayudan? ¿Cuál es, como me escribiste, tu “poción para revertir este estado”?
En el barrio todos están en sus casas. Escucho más que nunca la vida de mis vecinos, tal vez porque pasaron a ser los otros más cercanos. Uno de los chicos que está del otro lado de la pared tose en su pieza, su hermano aprende a tocar un instrumento. Otra vecina hace aerobic en el patio con su hija adolescente, siguen clases por youtube. Una tarde se ríen. Al otro día, su voz de madre rompe la paz de la siesta y grita: “pendeja de mierda”. Los altibajos de la vida familiar. Saber que todos siguen con sus vidas, me da cierta tranquilidad.
Mi gata me mira, ya apoya su pata para caminar. Los dos estaremos esperando tu próxima carta,
Un gran abrazo,
Santiago.
3era carta, de Débora a Santiago
Querido Santiago,
Son muchas las cosas que quiero contarte. La primera y quizás la más importante en estos días raros, como vos decías en tu carta, es que escribirte y saber que voy a recibir noticias tuyas impone un ritmo diferente a los días y eso me gusta. Tanto como esa frase que resume tan bien mi estado de ánimo: “estamos en la inminencia”. A lo mejor sea esa sensación la que me aleje un poco de la escritura de ficción desde que estamos aislados. Algo a punto de irrumpir y no saber bien qué es. Porque a esta altura no creo que la incertidumbre sea la lotería del contagio o el miedo a la muerte.
Anoche soñé que estaba en medio de un tumulto de gente. A diferencia de lo que imagino durante el día -abrazos profundos con los que más quiero y con los que menos quiero, también- el sueño me revelaba el miedo a los otros. Su presencia tan cercana me inquietaba. ¿Quiénes seremos cuando esto termine? Es probable que las mini fugas cotidianas, ese contacto con el afuera por medio de cartas, como ésta, video llamadas o de muchas otras formas, nos permitan continuar siendo quienes somos, aunque también pienso que estaría bueno que algo distinto suceda el día después. Es curioso el peso del futuro en nuestros pensamientos.
¿Y la escritura dónde está? ¿Cuál es la materia de su tiempo?
Arriesgaría a decir: puro presente. Se está ahí, en ese momento, por entero. Al menos, eso me sucede cuando escribo. La idea de futuro desaparece porque no hay afuera de la escritura mientras se escribe. Solo al salir de ella, reaparece el tiempo. Y con él, la incertidumbre. “Estamos en la inminencia”. Están por suerte los que pueden dejarla de lado. Quienes escriben hoy. Como nosotros, por un rato, cuando escribimos estas cartas.
¿Tu gata está mejor? ¡Venirse a quebrar en estos días! En casa creemos que Miel, nuestra gatita más joven, está preñada. Digo la más joven porque hay otra, Lisa, que cumplió hace unos días 19 años. Las vio pasar todas, esta gata: el corralito del 2001, los cinco presidentes en once días, el nacimiento de mis hijas, las dos mudanzas, la llegada de otros gatos y otros perros y la escritura de todas mis novelas. Desde hace unos meses vive en cuarentena pegada a mi almohada. Amagó confinarse en el armario pero salió un par de días después. Cada mañana la miro y le agradezco su tiempo. Porque para algunas cosas, queremos que sea interminable. Para mi hija menor el tiempo de la cuarentena es el de la inminente llegada de gatitos. Y si dura mucho, Má, van a tener que quedarse con nosotros para siempre, ¿no? ¿Quién va a venir a buscarlos?
Cada quien pasa los días como puede. Algunos bajan teclas, como decía mi Maestro cuando le preguntaba cómo estaba. “Acá, estoy, bajando teclas”, respondía y lo imaginaba haciendo el gesto con sus dedos. Así también pueden contarse los días. Fijate que andan circulando muchos diarios de cuarentena. La necesidad de contar con palabras y medir los días que van pasando:
19 de abril de 2020
Aún en tiempos de aislamiento preventivo los domingos tienen su marca distintiva. Los vecinos se dan permisos que durante la semana se niegan. Algunos cortan el pasto, otros aprovechan a lijar alguna madera vieja. Está el que silba un tango y la que prende un fueguito. Pero todos los timbres de la cuadra duermen la interminable siesta.
¿Mi poción para pasar estos días, me preguntabas? Resulta curioso por lo que te decía unas líneas arriba pero siempre, desde que tengo memoria, mi poción fue la escritura. Quizás no sea vea reflejada en un papel pero no paro de escribir en mi cabeza. Hay una historia que me está contando, que me sostiene despierta. Por un rato, no habito la incertidumbre. Sucede sin darme cuenta, como ahora, cuando la inminencia desaparece y quedó a solas con la escritura.
Con cariño,
Débora
4ta carta, de Santiago a Débora
Débora,
Cuando recibí tu primera carta sabía muy poco sobre vos y no había visto tu cara. Hoy te googleé, pensé que ya era el momento de verte. Y ahí estabas, con una cara que me resultó familiar. A esa cara le agregué tus hijas, tus gatas, y toda una vida que imaginé alrededor. Te inventé un poco. Tila, mi gata, está mejor, ya recuperó su maldad que la enfermedad había aplacado.
Todos siguen hablando del virus, del encierro, del futuro. Ya tenemos una rutina. En un supermercado de mi barrio todos ofrecen, como en una ceremonia, su frente al termómetro infrarrojo que sostiene el guardia de seguridad. A las nueve en punto se escuchan los aplausos. Dudo más que nunca de mi capacidad de decir algo inteligente. ¿Por qué debería hacerlo? Tal vez porque estas cartas nos llegaron como un pedido, y no son privadas -escribimos para aquellos que nos quieran leer-. Me conformo con poder decir algo fiel a mi experiencia.
Algunos días declaro para mí mismo el fin de la cuarentena. Salgo a la calle, pero la ciudad irreconocible y esas caras con barbijo que se volvieron un par de ojitos maniáticos, me recuerdan que seguimos en esta película. Una de mis vecinas es una gladiadora. Sale con su máscara intimidante de plástico y un carrito de compras en el que parece llevar armas para una batalla. A veces esta situación me hace acordar a las películas de zombis, donde los muertos vivos son el mal pero el verdadero peligro son los sanos, capaces de hacer cualquier cosa para sobrevivir.
Es cierto lo que decís: la incertidumbre ya no es “la lotería del contagio o el miedo a la muerte”. Es como si otro efecto del virus fuera la duda, una duda que se extiende sobre lo que hacemos y lo que haremos. El virus nos obliga a ser demasiado conscientes de la extrañeza. Lo dice J.G. Ballard en una entrevista: “En pos de ordenar nuestras vidas, de movernos en los espacios que habitamos, de hacer cosas simples como calentar un poco de agua y preparar un té, hablar con nuestros hijos, etc., tenemos que adoptar ciertas convenciones, reducir la extrañeza y familiarizarnos con el entorno; en caso contrario, todo nos resultaría como un paseo en el tren fantasma de un parque de atracciones, y cada vez que alguien abriese una puerta, sería como ver aparecer el tiburón de Spielberg emergiendo de las aguas y aterrorizando a los turistas”. Estamos en el tren fantasma, y a veces no se ve ningún tiburón, sino el mar del tedio.
Pensamos la escritura de la misma manera -su puro presente, su intermitencia-. Lo que intenté decirte en mi primera carta, no sé si pude, es que se suele creer que la escritura es una reacción inmediata ante las cosas, una especie de reflejo natural; pero no siempre lo es, ni tiene por qué serlo. Escribir tiene sus propios tiempos. Y a veces es mejor no escribir. Pero también, como lo compruebo con esta correspondencia, la demanda externa es poderosa: escriban. “No paro de escribir en mi cabeza”, me decís. Yo también lo hago. Mis poemas empiezan como un tic cerebral, el dictado de una voz opaca. No tiene nada que ver con la inspiración, es una insistencia física. Aunque soy consciente de que mi relación con la escritura es bastante frágil -me avergüenza que me llamen escritor-. Siempre estoy a punto de no escribir nunca más. Por eso me consuela algo que leí una vez en un diario de Alberto Girri (volví a ese libro hace poco): “El que no está dispuesto a admitir que toma el riesgo de dejar alguna vez de escribir para siempre que no continúe haciéndolo”.
Siento que en nuestras cartas quedan muchas cuestiones sin responder. Creo que, en mi caso, es porque me cuesta ser sintético, pero, sobre todo, por las ganas de seguir con esta charla. Un gran abrazo,
Santi
5ta Carta de Débora a Santiago
Querido Santiago,
Debo confesarte que el momento de inaugurar una nueva carta es uno de los más lindos del día. ¿Por qué habremos perdido esta costumbre? ¿Nos habremos sentido tan cerca de los otros que consideramos innecesarios los cruces epistolares? ¿O las distancias se hicieron insalvables y no encontramos la forma de tender el puente? A mí me basta con dibujar en el papel Querido Santiago para dar vida a una conversación aunque a mi alrededor solo haya silencio.
Yo arranqué de muy chiquita, apenas sabía las letras cuando descubrí que había maneras de acortar las distancias. Era principios del año 77. Seguramente el exilio de mis tíos marcó mi primer amor por la escritura. Pero no te creas que todo esto que digo es para hacerme la distraída y pasar por alto que me gugleaste. Yo también lo hice, fue después de haber terminado la primera carta. No lo hubiera hecho si mi hija mayor no me hubiese preguntado cómo eras. Ahí me di cuenta de que no sabía nada de vos. ¡Como si las redes pudieran decirnos mucho! Igual, si pienso en vos, no me viene la imagen de tu rostro de alguna foto compartida en Facebook sino pequeños momentos que me fuiste contando. Imagino a Tila recuperada, con su instinto animal a flor de piel; a la vecina gladiadora, las rutinas de tus vecinos y sus ruidos, y a vos, testigo de esos instantes. Lo que preferiría no imaginar pero me vuelve una y otra vez es la imagen del tipo del supermercado tomándote la fiebre. A veces soy muy exagerada, no lo voy a negar. A esta altura ya nos reímos en casa y hacemos chistes al respecto. Para serte sincera, los chistes, que de chistes no tienen nada, los hago yo y el resto me sigue el juego. Uno de esos momentos “graciosos” es despedirse del que sale a la calle como si nunca más lo fuéramos a ver porque lamentablemente por acá también nos toman la fiebre y vimos cómo se llevaban en ambulancia a un tipo que salió de su casa a hacer compras. Me da terror pensar que se lo llevaron solo, que quedó aislado, que si empeora y muere nadie lo podrá despedir. “Estamos en la inminencia”. No voy a olvidar más esa frase. Dentro de este encierro está la amenaza de uno mayor: el del pabellón de aislamiento. Ese sí me asusta.
Hoy salí a hacer unas compras a pocas cuadras. Mi barrio ya no es el de siempre. Aunque todo siga en el mismo lugar, ya es otro. Qué precisa esa imagen que das de los ojos maniáticos como únicos sobrevivientes del imperio del barbijo. Pienso en la frase de Ballard. Estamos en el tren fantasma, ¡claro! Uno busca puntos de referencia. Por suerte el otoño se convenció y nos trajo lluvia y el tilo de mi puerta empezó a amarillear. Me intranquiliza la naturaleza desconcertada: el calor veraniego de abril, los mosquitos que se acostumbran al frío, la posibilidad de que nosotros nos acostumbremos al encierro. Aunque la extrañeza asuste también puede mantenernos a salvo. Al menos, temporalmente.
Hay un libro hermoso del escritor israelí David Grossman que se llama La vida entera. Comienza con una escena donde tres jóvenes que padecen una enfermedad infecciosa fueron olvidados en un pabellón de aislamiento durante la Guerra de los 6 días. La ciudad bombardeada y estos chicos solos, en pleno apagón. Hay una escena de una gran belleza donde Ora, la protagonista, luego de haber intercambiado palabras con Abram, su compañero de pabellón, decide darle una sorpresa. Enciende un fósforo con la ilusión de descifrar en medio de las sombras el rostro de su amigo. Él, muy asustado ante la idea de desilusionarla, le revela cada una de sus facciones. Ella siente la fragilidad de Abram y decide, en un acto de reciprocidad, encender otro fósforo e iluminar su propio rostro. ¿Cómo escribir en el encierro?, nos preguntamos más de una vez en estas cartas. Y vos, con el cuidado de quien atesora cada palabra, dijiste que quizás no escribas más. ¿Cómo no tomar en serio esta posibilidad? ¿Acaso las voces no son una forma de romper el silencio? El silencio también es la escritura. Cada tanto lo quebramos. Quizás con cartas que van y vienen de una ciudad a otra. Pequeños fulgores en medio de la oscuridad. Con cariño,
Débora
6ta carta de Santiago a Débora
Querida Débora,
Es la una y media de la mañana, los grillos se resisten a abandonar mi casa. Ganaron. Pero es cierto que cuando te escribo hay silencio. Me sorprende cómo nuestras cartas se hicieron su lugar en esta vida de cuarentena. Están presentes en el loop de estos días. Mi cabeza me da órdenes: herví unas papas, limpiá el comedor, bañate, contale esto a Débora.
No empecé a escribir cartas desde tan chiquito como vos, pero creo que fueron importantes para mí. Servían para decir cosas que no podían decirse de otra forma. Escribí muchas, sobre todo, durante un momento de mi adolescencia. En la colonia agrícola en la que nací, donde la homosexualidad era todavía un problema, les escribía cartas anónimas a un par de chicos de los que estaba enamorado. Usaba una máquina de escribir, aunque a algunas las armaba con letras o palabras recortadas de revistas -parecía un asesino serial más que un enamorado-. A uno de esos chicos le llevaba las cartas de madrugada. Ponía el despertador. A las cuatro de la mañana, después de cruzar esas calles planchadas en las que a veces toreaba algún perro, deslizaba la carta por debajo de la puerta, mientras toda la familia dormía.
No te preocupes más por el tipo del supermercado con el termómetro. Tengo que contarte el remate de ese control de los cuerpos que te indigna un poco (y con razón). Ya no te toman la temperatura en la entrada, el termómetro se rompió. Ahora, para poder entrar, solo hay que responder con un “no” rotundo a la pregunta que el guardia nos hace todos: “¿Tenés fiebre?”. La cola del supermercado también funciona como un termómetro, uno que permite medir el estado de las personas a esta altura de la cuarentena. Algunas hacen todo lo posible por socializar, les tiran chistes a los desconocidos; otras, miran a los demás como enemigos. Una mujer sale con sus bolsas, media cara cubierta con un barbijo grande como un pañal. Empieza a gritar un nombre y a agitar una mano para saludar a alguien que no la ve. Su voz atraviesa el blindaje del barbijo para decir: “Además de pelotudo, ciego”. La conducta ambivalente de esa señora me tranquiliza un poco, me dice que detrás de esta pantomima del apocalipsis seguimos siendo los mismos de siempre.
Hoy compré un cepillo de dientes en la farmacia y di una vuelta por el barrio con el pretexto de esa compra. Unos chicos jugaban en la vereda, como si no pasara nada. Alguna madre harta los había largado, para proteger su salud mental, después de leer que no hay casos nuevos en la ciudad desde hace tres semanas. El sol estaba yéndose de a poco, por eso la tarde tenía un brillo irreal. Detrás de una ventana había una mujer sentada en su escritorio. Ni siquiera me vio, aunque mi ojo indiscreto ya la había registrado. No hacía nada, estaba ida, como en trance, un estado que conocí muy bien en este periodo. En un programa de radio escuché a alguien decir que después de todo esto el mundo será más responsable. Esos pronósticos me sorprenden. Creo que espero que todo sea igual que antes; soy demasiado escéptico para pensar que nos volveremos más sabios y demasiado optimista para creer, como dicen algunos con un regocijo catastrófico, que “nunca más volveremos a ser los mismos”.
Gracias por la escena de ese libro que me contaste. Tal vez esto suene un poco o demasiado cándido, pero creo que si leemos es porque siempre buscamos, al final, una correspondencia entre experiencia y relato, que las cosas vividas tengan una confirmación en la narración, aunque la narración las invente. Y creo que por esa misma razón escribimos. La mujer que vi sentada en el escritorio se habría esfumado si no te lo contaba. Ahora siento que con su existencia pude hacer algo más.
La próxima será la última carta que nos enviemos. Ese sí que es un final que no espero.
Un abrazo,
Santi.
7ma Carta de Débora a Santiago
Y llegó la última carta, Santiago.
Esta vez me cuesta comenzarla como las demás. No quedan dudas de que el diálogo ya está iniciado y los encabezados a veces sobran. Mentiría si te digo que no me da pena. Tengo miedo de extrañar este momento en que me siento a escribirte, en que el puente entre vos y yo ocupa todo el espacio pero despedirse también es la oportunidad para empezar algo nuevo. Ayer mi vieja se fue de casa después de dos meses de convivencia. Desde que abandoné el hogar familiar, a los veintitrés años, no había vuelto a convivir con ella. Es curioso como estos días nos devolvieron una calma originaria. Anterior a las palabras y los años. No me atreví a ver cómo preparaba su valija, la excusa perfecta fue la cantidad de clases virtuales que tenía que dar. Cuando entré al cuarto de mi hija mayor, que durante estos días fue el suyo, su pequeña cotidianeidad mudada de su casa a la mía ya estaba lista para desparramarse nuevamente en la suya. ¡Con qué facilidad los objetos se mueven de un lugar a otro! Las sábanas, que un rato antes cubrían el colchón, estaban dobladas impecablemente al pie de la cama, junto a las frazadas, la manta térmica que le habíamos prestado y una toalla. Las ventanas abiertas sacudían las cortinas. Lentamente, el perfume de mi madre escapaba hacia el jardín como si ambos, ella y él, necesitaran traspasar el umbral de nuestra casa.
En tiempos de cuarentena las despedidas tienen otro color. Imaginaba que dolería por todo eso de la inminencia de la que hablamos más de una vez (y la nostalgia que cada tanto me embarga). Pero hoy, no sé si será por el sol, por el frío seco que tanto se valora en esta ciudad húmeda, desperté contenta y con este espíritu parecido a cierto tipo de felicidad escribo el cierre de nuestro cruce epistolar.
Pienso en lo que me decías en la carta anterior. La fantasía de muchos de ser distintos cuando esto termine. Igual que vos, tampoco creo que cambiemos tanto ni que seamos una mejor humanidad después de la pandemia. Quizás se trate de un despertar más, como tantos otros. Sueño o pesadilla, según la experiencia vivida. Algunos deambularemos esa especie de limbo que precede a la vigilia. Otros sacudirán la ensoñación para regresar a la vida en exteriores. Por un tiempo, seguramente, nuestra percepción esté alterada y los reencuentros asuman formas insospechadas. Más fóbicas algunas, otras plenamente amorosas. No hay certezas de nada como tampoco las había antes del Coronavirus. Y sin querer, siempre volvemos a la escritura. O nunca nos vamos de ella. Porque, al fin de cuentas, se trata de eso escribir, ¿no?
Escribir. Amar. Ninguna de ellas sería posible en un mundo plenamente predecible. Vuelve la imagen de la niña con el fósforo pero esta vez, es a vos a quien veo. Caminás antes del amanecer por la colonia agrícola, la carta en la mano, los perros chumbando. Alguna vez hice algo parecido, solo que no me animé a cruzar la noche. En todas las paredes de mi casa pegué mensajes para ese chico del que me había enamorado. Mis padres y hermanos eran los únicos testigos de esas palabras. Nunca supe a quién le escribí esa declaración. Quizás, no había logrado encender la cerilla. Quizás necesité que en casa supieran que ya no era la misma. Años después, ese chico y yo ganamos una competencia de baile en un cumpleaños. Recuerdo el patio de mi amiga, recuerdo la voz de su madre al nombrar la pareja ganadora. Yo, que solo bailaba a escondidas, encerrada en mi cuarto, al resguardo de las miradas. Me sacaba los zapatos, prendía el tocadiscos y giraba, giraba, giraba. Esa chica que fui un día, la otra, la enamorada, ya no bailaba a solas. El fósforo rasgaba la superficie para hacer posible el fuego. Como estas cartas, Santi, que nunca fueron para bailar dentro de cuatro paredes. Que desde el comienzo supimos tenían destino público.
Solo me queda despedirme hasta el abrazo.
Con todo mi cariño,
Débora
8va Carta de Santiago a Débora
Me gusta que abandonemos la formalidad. Sé que estás ahí, serás la primera persona que lea esto. Acabo de leer tu última carta, con un poco de esa nostalgia que tengo ante el final de algunas cosas. Me toca escribir la mía. Estas cartas fueron, creo, una especie de sostén para los dos. Por eso es raro saber que esta vez no voy a recibir tu respuesta. Ahora nos queda el azar del futuro. Espero que nos encontremos en ese futuro y espero, también, que en ese momento esto nos parezca un episodio remoto y extraño. Tal vez ni siquiera nos reconozcamos del todo en lo que escribimos, porque durante estos meses no fuimos los mismos de siempre.
Durante la cuarentena, ya lo dijimos, las cosas se experimentan con otra intensidad. A veces pienso que exagero, que soy un ridículo, pero después me doy cuenta de que el encierro y el cambio de rutina hacen que todo tenga otra dimensión. Paso de la ansiedad a la indiferencia total; a veces mi casa me parece el refugio perfecto, y otras voy del baño a la cocina como si caminara dentro de una caverna. En la calle me dan ganas de abrazar a esas señoras frágiles que salen a hacer las compras con paranoia y pedirles que vivan conmigo, aunque rápidamente entro en razón. Es cierto lo que me dijiste: no hay certezas sobre lo que vendrá, pero tampoco teníamos certezas antes. Aunque la sombre de este virus -sobre todo esa avalancha latente sobre nuestras cabezas- hace que la falta de certezas se pueda ver con más claridad, como los edificios o los árboles.
Gracias a tu descripción, vi la partida de tu mamá. Ah, las madres. Cada uno tiene que lidiar, de una forma u otra, con la suya. Perdí a mi mamá cuando era un adolescente, a los 14; mi madre tiene más años de fantasma que de madre. Sin embargo, como si desde muy chico hubiera sabido lo que iba a pasar, la observé con atención y mi cabeza grabó muchos recuerdos, escenas de esa película de la memoria que se repitieron una y otra vez a lo largo de estos años.
Es domingo. Hace un calor de verano, es un día de febrero metido en mayo -algo que suele pasar en esta ciudad-. Salí al patio y la luz me pegó en los ojos. Desde la casa del vecino llegaba el olor del asado, babeé como un perro de Pávlov. Las familias siguen jugando a las familias. No soporto mucho los domingos, pero este parece diferente. En la ciudad anestesiada hay una paz distinta. Alrededor de las cinco me escapé, salí a caminar por el resplandor. Algunas personas habían salido a pasear con sus mascotas y el barbijo reglamentario, entusiasmadas por saber que a partir de mañana entraremos en la llamada “fase 4” de esta cuarentena, y seremos un poco más libres.
Como dijiste, nunca nos fuimos de la escritura. En nuestras cartas no hablamos más que de eso. Todo el tiempo. Aunque en momentos lo hicimos, ni siquiera teníamos la necesidad de mencionarlo. La partida de tu mamá, esa chica que fuiste, que pasó de bailar sola a ganar una competencia de baile con el chico del que estaba enamorada; esos chicos de los que yo me enamoré, las personas desconocidas que me empeño en espiar cuando salgo a la calle: todo eso es la escritura. Todo el tiempo estuvimos haciendo eso que dice Daniel Durand: “cambiá la realidad para que se parezca a lo que escribís”. Creo que ese ejercicio nos salvó un poco durante estos días raros que todavía no terminan.
Tila descansa sobre una silla. Se despide de vos.
Nos vemos en el futuro, Débora.
Santi.
--
Débora Mundani nació en Buenos Aires en 1972. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires. Publicó Batán (Bajo la Luna 2012), premiada por el Fondo Nacional de las Artes. Participó en distintas antologías de cuentos, entre ellas Las dueñas de la pelota (El Ateneo 2014); Héroes. La Historia la ganan los que escriben (Ministerio de cultura de la Nación 2015) y Antología del cuento extraño (Qeja ediciones 2018). Su nouvelle Por cuarenta mil años integra la 4ª tanda de autores de la Exposición de la Actual narrativa rioplatense. En 2015 obtuvo el 2º Premio de novela Casa de las Américas por su novela El río, obra que inaugura la colección Narrativas al Sur del Río Bravo de la editorial Corregidor. En 2018 publicó La convención por el mismo sello. Coordina talleres de narrativa y de lectura y dicta clases en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).
Santiago Venturini nació en Esperanza, Santa Fe, en 1981. Publicó los libros de poemas El exceso (2008), El espectador (2012), Vida de un gemelo (2014), En la colonia agrícola (2016), Un año sentimental (2019) y la antología Después de una larga época (2019), para la editorial Vera Cartonera. Es profesor universitario y trabaja como investigador.
