Archivo
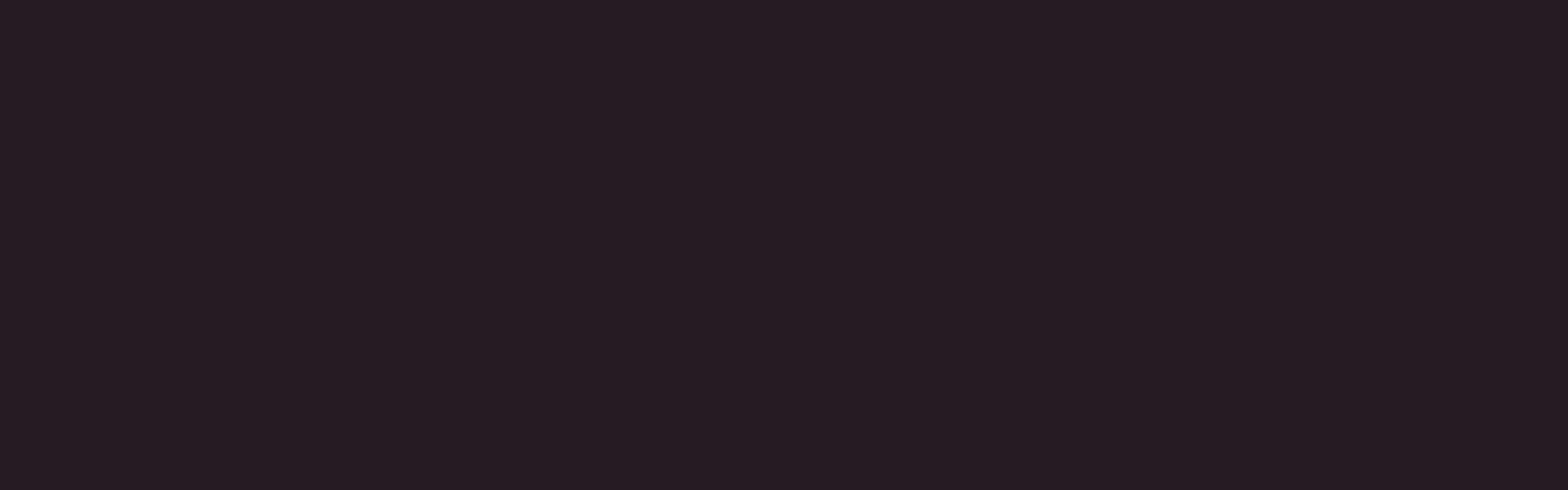
Recorrido literario
Confesiones en un cuarto de hotel
Por Natalia Ferreyra, Tálata Rodríguez, Nelson Specchia, Roberto Videla
Como purga de una culpa, como develación de un secreto, la confesión es siempre un texto que no nos deja indiferentes. En las habitaciones y rincones de este emblemático hotel, cuatro escritores confiesan algo, serio, absurdo, real o ficcional. Todos, siempre, tenemos algo que confesar.
Nelson Specchia
El pecador honesto
Mi estimadísimo padre abate:
Hace unos minutos se han ido los médicos, después de realizarme un último sangrado con las sanguijuelas; chuparon hasta quedarse hartas y gordas como morcillas, pero no han extirpado de mis venas el mal que me corroe: los facultativos dudan de que pase de esta noche, y he decidido ocupar mis últimas energías para dictar esta misiva, confesándome con usted en los momentos postrimeros, y rogándole que, al escucharme esta vez como lo ha hecho tras las rejillas del confesionario durante casi cincuenta años, sea hoy tan indulgente como durante este largo medio siglo en que ha escuchado mis pecados y me ha impuesto las penitencias que los redimirían.
Aunque, le advierto, mi querido abate, que su paternidad deberá extremar la caridad que supone su oficio, porque me dispongo a revelarle un secreto que he llevado conmigo en exclusiva durante todos estos años, y que lo involucra a usted directamente y a esas largas sesiones de expiación y remordimiento que hemos sostenido en el cubículo maderal del confesionario de la abadía.
Tenga en cuenta al leer este descargo, amadísimo padre abate, que en todos los casos mis intenciones fueron honestas y buenas, aunque los medios fueran tortuosos: como usted mismo me aleccionó tantas veces, los caminos del Señor son inescrutables.
Hago, pues, mi descargo, y espero que su indulgencia me alcance, aunque llegue post mortem. Ave María, Purísima, sin pecado concebida. Yo, padre, confieso que he pecado. Recordará seguramente usted aquella tarde, en que llegué consternado: los dos últimos domingos había accedido a vuestro cubículo maderal y no había descargado de mi alma nada importante, lo que impidió que usted me impusiese ninguna penitencia, habida cuenta de su estricto sentido de la justicia y de su equilibrio al momento de penalizar, en nombre del Altísimo, las flaquezas en esta tierra.
Así pues, después de aquel período un tanto inane en materia de faltas, llegué a vuestra paternidad y le narré, con detalles, cómo había ejercido mi derecho de pernada con Rosalía, la última de las hijas del molinero Abel, que iba a casarse aquella misma tarde con Tencho, el mozo de cabras del fundo; le expliqué cómo la joven gritaba como un cerdo pequeño en el momento del degüello al ser penetrada por mi miembro, y que tuve que castigarla en la cara y en la cabeza en un par de oportunidades para poder acceder a ella, según manda la costumbre. Con ecuanimidad, usted sopesó mis acciones y me censuró el hecho de haberle provocado un sangrado en el labio, como efecto de los golpes, y me impuso el rezo de cinco Ave María.
También recordará –hace de esto algunos años ya, pero su memoria es fértil, lo sé- aquel domingo en que le confesé haber arrasado con el fuego las quintas de los hijos de Juan el Carpintero, que se habían instalado sin autorización en las márgenes del arroyo, y que como producto de los incendios había muerto el mismo Juan, que se metió inopinadamente a intentar apagar las llamas de la ranchada. Aquella vez el castigo que usted me impuso fue grave, ya que me obligó a escuchar misas matutinas, de rodillas, durante una semana entera.
Algún tiempo después de los incendios en las quintas de los Juanes, le confesé los fustazos que, como en un juego de hombres rudos, le propinaba a mi mujer en las nalgas, cuando nos retirábamos por las noches a los aposentos privados, dado que los chirlos de las lenguas de cuero de la fusta sobre la rosada piel de los glúteos de la fémina parecían darme un placer sensual; le describí cómo aquel juego había ido escalando proporciones, y mi esposa ya tenía serias dificultades para caminar. Su pena, entonces, fue dura y de orden pragmático: me impuso que dejara de marcar con fustazos las piernas de mi mujer durante una luna entera, y que, cuando volviese a hacerlo, cuidara de castigarla con un látigo mojado, para que, haciendo el mismo efecto, al menos no dejara marcas tan profundas.
Y más dura aún fue la penitencia aquella vez –su rostro, lo veía a través del enrejado de la mirilla del confesionario, se había perlado de sudor y teñido con la palpitante sangre de la justicia divina bajo la piel- en que me ordenó abstenerme de comer carne y tomar vino durante un mes, en castigo por haber cedido a la fuerza del demonio meridiano al mantener –montado en un banquito de tres patas- relaciones carnales contra natura con Yaga, la yegua zarca, tan blanca como una espuma de azúcar, que reina sobre toda la tropilla de mis caballerizas.
Fueron muchas, en tantos años, mi judicial abate, las historias que hube de trasmitirle en el encierro maderal del confesionario: tantas como las penas de expiación que su imaginación justiciera me devolviera... tenía intenciones de listarlas aquí, en este testimonio postrimero, pero el sangrado de sanguijuelas me ha afectado: ya siento que mis fuerzas me fallan. Las doy, entonces, por recordadas, porque me consta que los años no han opacado la lucidez de su memoria, que mantiene la limpieza de la mañana.
Usted recuerda todas mis confesiones, y yo me veo empujado a usar el breve tiempo que me queda para hacerle una última. Y que Dios me perdone, aquí va: ninguna de todas ellas, duro abate, ocurrió de verdad.
Jamás toqué la piel de mi esposa con ningún objeto distinto a mis manos ni con más fuerza que una caricia de terciopelos; jamás incendié ninguna quinta, y ahí están los Juanes, recogiendo manzanas y ciruelas en las veras del arroyo; jamás ejercí el derecho de pernada (ni con yegua ni con mujer), y el primogénito de María y Tencho es uno de mis ahijados más amado. Y tampoco pasaron ninguno de los tantos otros pecados que durante medio siglo llenaron el cubículo maderal del confesionario.
Pero, amadísimo abate, ¿qué podía yo hacer? Si no le confesaba aquellas atrocidades, usted se veía impedido de ejercer su perdón, como aquellas primeras semanas en que llegó a la abadía, y mi flaca cuenta de crímenes lo defraudó. Si la inocencia de mi vida llana y aburrida le ataba a usted las manos, entonces debía yo hacer algo para que su capacidad de desatar los nudos de este mundo pudiese ponerse en práctica: así fue como me puse a inventar nudos.
Si hasta hubo necesidad de que existiera un Judas para que la profecía de la Salvación se completara, quizás debía existir un falso pecador como yo para que su función pastoral de perdonar en Su nombre también se completase. Perdone, pues, una última vez los falsos nudos de un hombre honesto, et ora pro nobis peccatoribus...
La verdadera historia de aquel 22 de enero de 1989 - Natalia Ferreyra
Ayer llamó tu abogado. Atendí yo porque mamá estaba lavando la fruta que recién traía de la feria. Fue una casualidad que nos encontráramos, no le avisé que iba a pasar porque lo mío era un trámite de tres minutos. Tenía que buscar el título de la Universidad y unos papeles académicos que nunca saqué de casa. Atendí porque mamá me pidió. El doctor Guzmán se sorprendió de escuchar mi voz. Le ofrecí pasarle el tubo a mamá, pero me dijo que era un llamado de rutina, que sólo te avisara que ya estaba listo el testamento. Fue horrible escuchar esa palabra, pero más pavoroso pensar en la posibilidad de tu muerte y la división de los bienes.
Durante muchos años disfruté de los beneficios que me trajo el -vamos a llamar- “accidente”. No me arrepiento de la fuente inagotable de caprichos que supe conseguir gracias al hecho. Contrario a lo que la mayoría del mundo piensa, los hijos más chicos, somos los más hábiles para detectar las desviaciones de una familia. Tenemos el nervio óptico entrenado. Mareados por la incomprensión que nos genera algunas acciones de los adultos, nos transformamos en expertos de lo microscópico.
Siempre lo supe, papá. Lo vi en primer plano esa tarde en el balneario Barlovento. Sí, con cinco años. Aunque no creas, mi memoria está intacta. Preferí callar para no lastimar a mamá ni a mis hermanos. Ellos llevaban más años que yo idealizando tu figura.
En esa época, era habitual que nos peleáramos entre hermanos para ver de qué lado estábamos cuando ustedes discutían. Renzo, siempre del tuyo; Catalina del de mamá; y yo, claro, no competía porque apenas entendía lo que era una infidelidad, un fajo de plata de más sustraído de la empresa o la diferencia entre la ironía y el ataque. Pero ese día, en que el sol nos había despertado después de seis días de vientos de sudestada, donde la masa de turistas se había apresurado por enterrar la sombrilla en la playa para aprovechar el día despejado, peronista, como te gustaba decir vos, para mí, se abrió un hueco el cielo. Vi el ojo del huracán que arrasaría con nuestra familia mientras mamá pagaba media docena de churros rellenos con dulce de leche. No quería estar ahí cuando se enterara que vos tenías otra familia. No quería recordar el gesto de su frente cuando descubriera que los habías alojado como una comitiva de trabajadores clandestinos en el hotel que estaba a sólo cinco cuadras del departamento que alquilábamos.
Te vi atrás de la zona de carpas, cuando le pagabas al señor Gómez “por las gestiones privadas”. Escuché la frase estúpida del porteño alabando tu gracia cordobesa. Memoricé los nombres de los mellizos a los que él se refería como tus hijos, mis hermanos, los hijos de la mujer de la habitación 507 del Hotel Brisas.
Corrí a mamá. Ella pensó que mi velocidad venía impulsada por el olor a fritura azucarada de los churros. Frené en seco en la arena como cuando vos parabas la pelota en los picaditos que se armaban a la tarde. Ese día mamá estaba linda, joven, con la piel apenas bronceada porque mamá siempre se cuidaba. Era estricta con el protector cincuenta, aunque el reloj marcase las seis de la tarde. Llevaba puesta la malla enteriza negra con puntitos blancos y se relajaba, al sol, en una reposera con un libro, disfrutando de la seguridad que le daba tener una familia y un esposo que nunca olvidaba la fecha de aniversario de casados.
Mamá guardó la billetera en el bolso de playa. Me dio un churro envuelto en una servilleta y me ordenó que fuera a avisarles que ya estaba la merienda. Ella aún recuerda que vio como caminaba en línea recta hacia la orilla, pero no retuvo la imagen de la reunión con mi padre y mis hermanos. La policía insistió en esa escena durante las siete horas que estuve ausente.
Fue a propósito, papá. No me perdí. Esa tarde no confundí las sombrillas. Reconocía las mallas de la temporada, la tuya, a cuadrillé, blanca y azul; la de Renzo, roja con el escudo de Instituto en el margen derecho de la costura, y la de Catalina, fucsia y blanca. Sí, llegué a la orilla, te vi meterte debajo de la ola con mis hermanos aferrados en cada una de las manos. Y como no te ahogaste, papá, hui.
Caminé hacia la derecha. La policía les explicaría más tarde que, cuando los niños se pierden, caminan en dirección contraria al viento.
No sentía las piernas. Avanzaba con miedo por lo que había escuchado. Avanzaba segura de que no quería que te murieras, pero tampoco quería vivir más con vos. Quería que te fueras, a la otra casa, con la otra gente, al hotel, o a donde vos quisieras y que nos dejaras en paz. Varias veces se acercaron unos hippies a preguntarme si estaba perdida. Yo miraba el piso, me hacía la muda y seguía caminando. Cuando el color del cielo se fue destiñendo, perdí el control que venía sosteniendo en el cuerpo. Me temblaba la pera, los dientes se chocaban entre sí y sentía los labios pesados. La playa había dejado de ser una playa y continuaba hacia adelante en busca de algo que nunca más encontraría: mi familia.
De frente vi dos chicas rubias que corrían en dirección opuesta a la que caminaba. A esa hora era difícil fingir estar entretenida. Mi amor, ¿estás perdida? Y no pude más, papá, solté el llanto que cargaba hacía más de tres kilómetros y me ahogué con los mocos que empezaron a soltarse de la nariz y la boca. Las chicas me alzaron a upa y caminaron hacia el parador de techo rojo con piso de madera y un centenar de sombrillas de coca cola.
Dentro del balneario, me sentaron arriba de una barra de madera, al lado de una licuadora que un pelado accionaba para sacar licuados de banana y durazno. Me regalaron una cajita de cindor y un alfajor triple para que intentara calmarme. La gente que merendaba en el parador se acercaba a preguntar y me ofrecían sus hijos como muñecos para jugar hasta que llegaran mamá y papá.
Minutos después, el cerco de extraños que intentaba calmarme, se quebró con la llegada de los policías. Hablaron por walkie talkie y tomándome de las manos me explicaron que mi familia venía en camino.
Mamá entró con tres oficiales más. Tenía la cara desfigurada del llanto y llevaba una campera azul francia. Me abrazó y los turistas aplaudían. Entre el alivio y la vergüenza, mamá, no hacía más que pedirme perdón por haberse distraído.
Perdón mi amor, perdón mi chiquita, porque no gritaste, porque caminaste tanto; perdón mi vida, te amo, mamá te ama, ¿sabés que te amo? Te buscamos por todos lados, a papá lo tuvo que atender una ambulancia de los nervios. Vamos a estar siempre juntas, no te va a pasar más, acá estoy, acá estoy.
Vos, papá, nunca me pediste perdón. Tampoco a mamá, ni a Renzo ni a Catalina.
Vamos a tener que esperar que te mueras para lidiar con el duelo y con tu nueva familia argentina. Capaz, con suerte, de tantos hijos que regaste por el mundo, al menos, me toca el escritorio de roble de Eslavonia de tu estudio y la colección de estampillas que tanto cuidás.
Andate a la mierda, papá; andate bien a la mierda.
Cuesta Blanca - Roberto Videla
-Mañana te paso a buscar a eso de las 8, las 9, está listo, que no te tenga que esperar; le pido a mi vieja que nos haga unos de esos sándwiches ricos, nos vamos a Cuesta Blanca, y ahí te voy a matar.
Lo dice tranquilo, sin énfasis. Yo estoy tirado en la cama, sentado más bien, lo veo en contrapicado, grande y fuerte, seguro. Sale, escucho el auto, desaparece. No hay escape, senza uscita, no exit. Tiene llave de mi casita, de mi pieza tipo garaje de estudiante pobre -ni siquiera tengo calefón, me ducho con uno de alcohol, que apenas calienta.
Me quedo sentado un rato, porque tal vez vuelva, suele hacer eso, controlar que no me mueva. Pero esta vez no. Quiere dormir bien para matarme bien. Controlo que el cuchillo, bien afilado y puntudo, esté en mi bolsa, una bolsa verde chica de esos desechos militares que venden en la Cortada Israel por pocos pesos. Al cuchillo lo cargo conmigo desde hace un tiempo, desde que empezó a amenazarme. No recuerdo si alguna vez me defendí, manteniéndolo lejos, manoteando el aire. No recuerdo, creo que no porque si hubiera pasado eso él no estaría tan tranquilo, tan decidido. Pero medio que me veo, agitando la mano, deteniéndolo. Se reía, creo. No, se puso serio. Se burlaba.
Entonces me decido, me levanto rápido, junto algunas cosas, las meto en un bolso, espío la calle, no hay nadie, es un barrio tranquilo. Él ya debe dormir, en casa de sus padres, a la vuelta de la mía, no me puede espiar por la ventana, no puede ni imaginar lo que estoy haciendo. No sé si hace frío o calor, si teníamos que ir al río debe ser verano. No recuerdo qué me llevo, casi nada, dejo todo atrás. Alguna muda de ropa, el cepillo de dientes, los documentos, la poca plata. Me voy caminando, a través de la Ciudad Universitaria. Sé que es una noche clara, de luna, pero no recuerdo bien qué camino hice para llegar a casa de mis amigos, que viven justo detrás, en una casa también pobre, desvencijada pero grande. En realidad es un solo camino posible: la avenida desierta que lleva al Pabellón Argentina, luego atravesar un campito, cruzar unas vías y a media cuadra la salvación. Me doy vuelta a cada rato, por si viene el auto de él. Tengo el cuchillo a mano.
Mis amigos están dormidos, me cuesta despertarlos, y eso que son muchos los que viven allí, en comunidad forzada: son primos, hermanos, una novia y su novio, otra novia y su novio. No son grandes amigos, pero sé que me quieren y a mi modo los quiero. No saben nada de mí, por lo menos nunca les conté nada. Deben saber todo, claro, esas cosas se saben.
…
Todo se desbarrancó mucho antes, claro. Por lo menos un año antes, cuando comencé a sentir que me engañaba, pero sobre todo cuando lo dejé de querer. Fue así, cómo decirlo de otro modo: lo dejé de querer. Yo tenía veintiún años. Ya no quería tocarlo, no quería hacer el amor con él –que era tan bello-, comencé a pensar en chicas, quería probar. Me acosté con una, y no anduvo bien. Me intimidaba. Me gustaba otra, a medias, comencé a fantasear en que fuera mi novia. Se lo dije a él y se puso mal, muy mal. Me seguía, empezó a agredirme. La primera vez esperó a que me despidiera de mi filito –estaba con ella charlando en la puerta de su casa-, me hizo subir a su coche y sin más me largó un trompadón, mejor dicho un golpe muy fuerte con el revés de la mano derecha.
Desde ese momento comencé a llevar el cuchillo.
En mi casa me insultaba, me gritaba cosas horribles, me humillaba y amenazaba con contarles a mis padres, que finalmente sabrían todo. Yo permanecía rígido, encrespado, atento a sus movimientos, enroscado en la cama. Una noche que se me vino encima le di tal patada que lo tiré al suelo y algo le pasó en un disco porque por un rato no se pudo mover. Era fuerte y grande, mucho más grande que yo, y mucho mayor.
De repente comenzaba a gemir, luego lloraba y suplicaba, luego sollozaba y me pedía por favor que lo quisiera, que no lo dejara. Era como se si deshiciera frente a mí, como si no quedara nada entero de él. Esto sucedió innumerables veces y podía durar horas. Yo, avergonzado porque los vecinos escucharían seguramente los gritos, me mantenía firme, duro y seco como una piedra, hasta que de repente la lástima me desbordaba, no podía más de tanta lástima y lo abrazaba, lo acunaba y sentía que lo hacía volver a la vida. Creía que así no lo dejaba morir. Él se acurrucaba contra mi cuerpo y me agradecía. Entonces aprendí algo que me descompuso de pena y de miedo. Y es la moraleja de esta historia, de esto que confieso, de la mezcla rara de víctima y victimario que llevamos dentro: justo en ese momento, en ese gesto de socorro, de ayuda, de compasión infinita, yo me excitaba. Y hacíamos el amor.
