Archivo
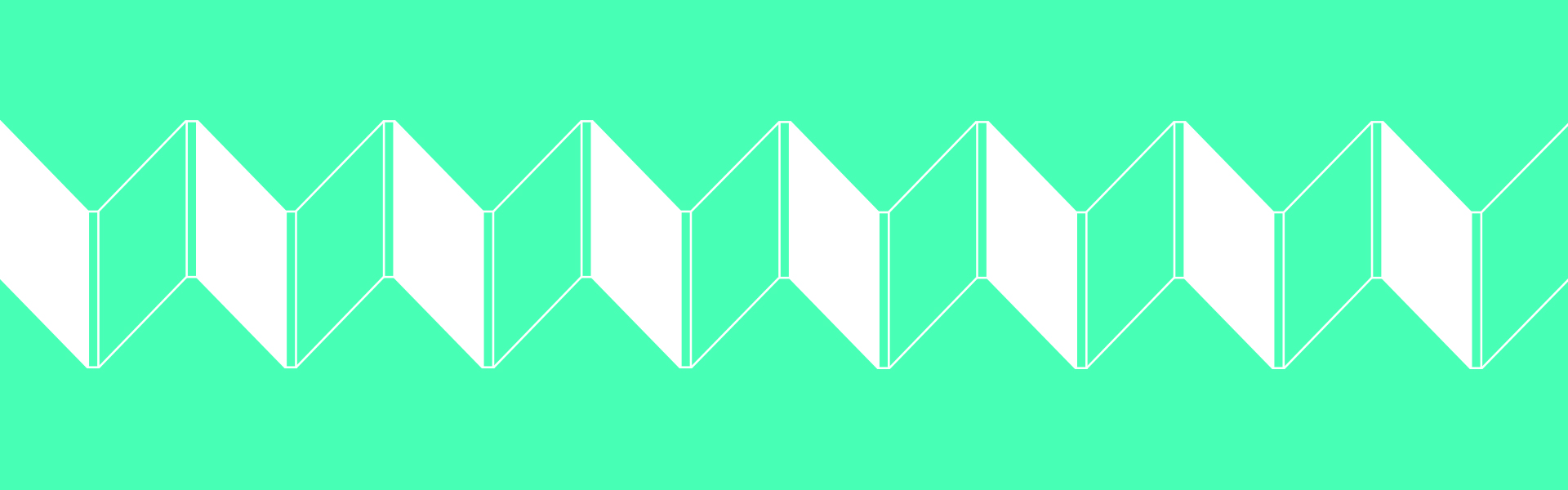
Lecturas para empezar
Casi
Por Yamila Begne
La literatura, como el arte en general, tiende al diálogo, a buscar respuestas para combatir nuestras diferencias, creando experiencias donde el otro, ese al que no somos iguales, es una posibilidad. En esta lectura, escritorxs, apelarán a la libertad de la imaginación para volverse, por un rato, algo totalmente diferente a lo que son.
Acabo de lograr que mi hijo se durmiera. Es la siesta de media mañana, la que necesita sí o sí o el día se vuelve una tormenta para él. Pienso que hasta hace un año y medio yo era otra. O casi. Que hace un año y medio que soy otra. O casi. Lo escucho respirar. Creo que la respiración es fluida, que no se entrecorta, que no hay ronquidos ni sibilancias. Eso es bueno. Hace unos días, con la ayuda de videos de youtube y de mi cuñada, estoy aprendiendo a auscultar. Definitivamente, hace dieciocho meses yo era otra persona. O casi. No tenía un estetoscopio. Duerme de costado mi hijo, sobre el colchón de una plaza que está estrenando. Todavía a la noche no. Sólo las siestas. Lo miro. Cuido que no se despierte. Confió en que tengo esta media hora para escribir. Hace dieciocho meses yo escribía todas las mañanas, con una religión que para otras cosas no tengo. Desayunaba en silencio y escribía. O corregía o reescribía. Era otra yo, eran otras mis rutinas, eran otras las respiraciones que me rodeaban, y yo no pretendía proteger el sueño de nadie. Era otra. Pero de nuevo: o casi.
Yo es otro, ese dictum que escribió Rimbaud en la Carta del vidente, se me antoja ahora como una especie de trampa, especialmente así solo, sacado de su contexto. Yo es otro, me digo, y es tanta la perfección que no entiendo. Siempre me pasó con la Carta del vidente: es demasiada la exactitud, y no llego, no hay ningún resto del que me pueda sostener para acercarme de verdad. Los problemas y las bellezas que tiene lo perfecto, supongo. Energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Yo es otro. Leo, en ambos casos, una exactitud pasmosa, que esconde volcanes, que me oculta toda la complejidad.
Pausa. En la pared hay colgada, muy precariamente, una postal. La cinta pierde el adhesivo y cae al piso. No es mucho el ruido, pero mi hijo se despierta igual. Dejo la computadora. No pasaron ni siquiera quince minutos desde que se durmió, así que intento que siga. Pero no hay caso. Y tengo que dejar de escribir. Me digo entonces que sí. Soy otra, son otras mis palabras, mis ritmos. O casi.
Fin de la pausa. Tres horas de pausa. O al revés. Tres horas de acción. En todo caso, ahora en la cama de una plaza se estira una línea de sol y mi hijo está en el jardín. Algo de su ausencia se siente extraño, como si me faltara un pulmón. Pero, a la vez y de golpe, vuelvo a tener brazos disponibles, manos que pueden teclear y ojos que pueden mantenerse fijos en las letras. Se siente como aterrizar. O al revés, como despegar. Esta que escribe ahora también es otra. ¿O era otra la anterior? ¿La anterior de cuándo, de dónde?
Yo es otro y ojalá fuera fácil explicar o sentir dónde y cuándo y cómo. Ojalá fuera fácil, también, cuando escribimos o leemos. La literatura muchas veces nos acerca la tragedia absurda de personajes que son demasiado parecidos a sí mismos, como en Beckett, por ejemplo. Y también la tragedia final de aquellos que se trastocan, como Hamlet o Gregor Samsa. Ojalá fuera fácil lograr un otro con lenguaje, conseguir que los personajes, que al menos ellos y ellas, sean, por un momento, felizmente otros, felizmente otras. Ojalá pudiéramos vivir, en la escritura, otras vidas, las de ellos o ellas. Pero no es tan fácil. Para nada.
Y sin embargo lo intentamos. Con obstinación, lo seguimos intentando. Al menos en la escritura, con la escritura, con las palabras que alineamos una detrás de la otra para que formen esa otra cosa que es un libro. Un libro que escribimos siempre nos es ajeno. Siempre, pero especialmente cuando lo estamos escribiendo. Este texto no es yo. Este texto no se asimila a mí. Es una cosa distinta, que también tiene el derecho de mutar. De mostrarnos algo distinto.
Todo lo que escribimos es otra cosa y creo que ese poder no emana de las vidas que podamos fabricar, de los personajes, de las escenas, de los diálogos. Ahí, me parece, es donde la alteridad se vuelve más imposible, más irreal, más ilusoria e incluso más ilusa. Porque, de nuevo, es difícil arrojar personajes al vacío. Ese poder de ser otro, pienso, un texto lo hereda de la cosa con la que está hecho: el lenguaje. Un sustantivo que tuve que aprender, una coma dispuesta en un sitio que nunca antes, una estructura que no había probado hasta ahora, una sonoridad que retumba y que vibra y que, de golpe, me hace creer que sí, que es ahí, que ahí hay una cosa que no soy yo y que puede valer la pena.
Hace unos meses, mi hijo aprendió a decir “otro, otra”. Me sorprende qué temprano en el acto maquinalmente humano de hablar necesitamos mencionar lo que no es nosotros, o lo que no es eso que está presente, ahí. Además de los usos habituales que mi hijo le da, (“otro” puede querer decir “otro más”, “otra” puede querer decir “otra canción, esta no”), hay dos usos que, pienso, quizás todos y todas tuvimos pero hemos desaprendido. El primero. Tenemos un cochecito, pero una amiga se fue de viaje, se olvidó el suyo acá y nos lo dejó. Casi siempre usamos el nuestro, pero mi hijo encontró un nombre propio para el que heredamos: lo llama “otro”. Lo busca, lo señala, se acerca, lo toca con el dedo y dice “otro”. Es meramente una anécdota, pero creo que hace visible una complejidad. Lo otro, estamos habituados, nos abre hacia lo distinto, pero a veces puede ser una categoría tan fija como un nombre, puede ser un otro tan categórico, tan con mayúscula, que nos termina cerrando el paso. El segundo uso. Venimos paseando, él en su cochecito. Charlamos con las palabras que tenemos y compartimos, con las frases que nos repetimos. Pero de golpe mi hijo me mira y dice “otra mamá”. ¿Quiere a otra mamá, una que no soy yo? ¿Quiere que cambie? ¿Quiere que sea en ese momento como soy en otros? ¿Me pide “otra vez mamá”? ¿Quiere que sea dos veces yo, que me duplique? No lo sé, no pretendo saberlo. Insisto, solamente, en la complejidad del término.
Escribir, pienso, es entablar un diálogo levemente claro, ciertamente difuso, con todas esas formas de lo otro. Controlarlas y que nos controlen, soltarlas y que nos suelten, dejarlas ir o que sean ellas las que nos abandonen, volver a buscarlas, encontrarlas o no, perderlas o perdernos, ponerles nombres y después olvidarlos. Yo casi es otro. Otro casi es yo. Rozamos eso tan importante. Lo tocamos con la yema de los dedos, lo intuimos por el rabillo del ojo. Está ahí, pero se va, ya se mueve otra vez. Hago pie en un campo semántico nuevo, en una sintaxis que nunca había probado, en un ritmo que no conocía. Y otra vez el traspié.
Todavía no vuelve mi hijo del jardín. Quizás tenga un rato más y pueda yo volver a la novela que intento, hace un año y medio, escribir. Quizás pueda encontrar y perder varias veces en ese rato esas formas de lo otro; encontrar y perder verbos anacrónicos, encontrar y perder términos que suenen, también, temporalmente tangenciales. Encontrar y perder al personaje. Porque hay, en la novela, un astrónomo en el siglo XIX; cruzó el océano y dejó, allá, un hijo. Quiere ser como los otros hombres, se dice. Quiere ser igual en el olvido, igual en el desgajo sin dolor. Igual en el desdén, igual en la ausencia sin preguntas. Quiere, e incluso a veces, por momentos, lo logra. Pero hay algo más real que lo persigue: los pequeños dedos de su hijito, su llanto una noche, su hambre gutural. Ese sonido. Esos deditos. Quiere ser como los otros, el hombre, pero no puede. Sólo le queda, creo, ser casi igual a sí mismo. Ese casi le permite moverse en la llanura. Le permite, también, sobrevivir.
