Archivo
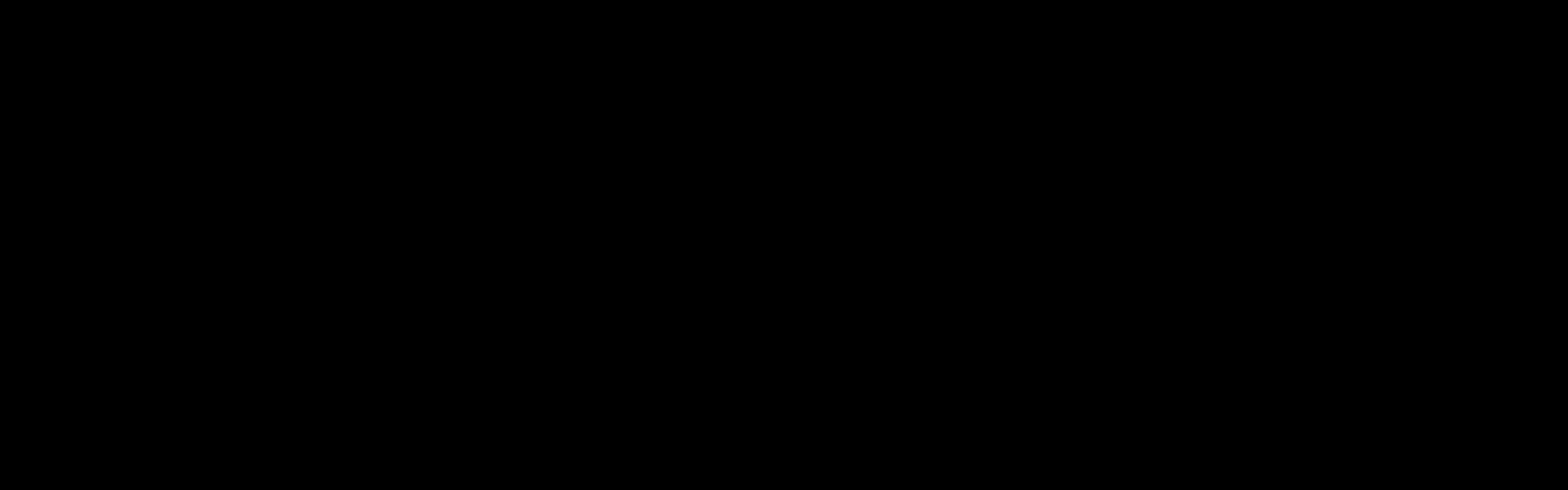
Mezcladito
Amunao Rosas, el hombre que contaba
Por Mario Méndez
El libro Gente de la tierra de José Depetris recupera un censo del año 1895 sobre los sobrevivientes de la Conquista del Desierto a quienes devuelve su nombre y les da una identidad. A partir de algunos datos de este relevamiento, tres escritores imaginan la biografía de tres indígenas que sufrieron la persecución, el robo y la matanza de los suyos en uno de momentos más negros de nuestra historia.
“¡Amunao!, ¡Amunao!” lo llamaba Tripaimán, su madre, cuando el hijo pequeño, distraído, curioso, se adentraba en la pampa, descalzo, la mirada perdida en los pajonales, en el cielo, en el horizonte infinito o en el vuelo de algún pájaro solitario, como él mismo. Es que a Amunao, desde muy pequeño, le gustaba caminar así, a solas, murmurando y murmurando, aunque todavía nadie sabía que era lo que el pequeño murmuraba.
“¡Amunao!, ¡Amunao!”, lo llamaba su abuelo Painé, otrora gran cacique, para que se sentara a su lado, a escuchar viejos cuentos de cuando Painé era jefe de hombres, señor de las batallas. Y cuando a la toldería llegaban los huincas comerciantes, los paisanos del otro lado de la cordillera, o los escapados de las guerras civiles, Amunao, que era todavía muy niño, se sentaba cerca de los fogones para oír sus historias, para atesorarlas, para volver a contarlas, para inventarlas de nuevo
“¡Amunao!, ¡Amunao!”, lo llamaba su padre, el cacique Mariano Rosas, siempre vestido como un paisano, como un estanciero, como le gustaba desde que don Juan Manuel de Rosas lo tomara como un ahijado. Mariano, el padre, lo llamaba para enseñarle a montar, para explicarle un trabajo, para mostrarle como se usaba el lazo, las boleadoras o una tacuara.
Y Amunao obedecía, aunque siempre algo distraído, como ausente. Y si bien su hijo aprendía, Mariano Rosas, el cacique, comprendía que lo que al muchachito le interesaba de verdad, tal como cuando era muy chico, eran las historias.
A Tripaimán y a Mariano, como antes al abuelo Painé, les gustaba que Amunao fuera eso, el muchacho que contaba. Amunao contaba las historias de la tierra, las leyendas que explicaban el nacimiento de los ríos, la chatura de la pampa infinita o el color del cielo en el amanecer. Contaba lo que había escuchado. O lo inventaba.
“¡Amunao, mi amor!”, aprendió a llamarlo Josefina, la que fue su esposa después de un tiempo no muy largo de un noviazgo tan corto como intenso, entre el hijo del cacique ranquel acriollado, y la hija de un estanciero blanco que se había hecho a las costumbres y los usos de los antiguos dueños de la tierra, el huinca Juan Cardozo. Muy pronto, Cardozo sintió que el joven Amunao, el hombre del que su hija se había enamorado, era como un hijo para él, y lo convirtió en su mano derecha en la administración de la estancia.
Viviendo en la estancia, dedicados al trabajo y al amor, Amunao y Josefina tuvieron tres hijas y dos hijos. Mientras fueron chicos, a todos, cada noche, Amunao les contó las historias que había aprendido o inventado en las tolderías de su niñez, o las que aún seguía inventando.
Un año antes de la gran campaña punitiva de los hombres del General Roca, aquellos soldados armados de fusiles Remington que asolaron un desierto que no era ningún desierto, el padre de Amunao, el cacique Mariano Rosas, murió víctima de la viruela. Huérfano y heredero, Amunao, que podría haber sido, como su padre, un gran cacique, señor de hombres, jefe en las batallas, decidió que seguiría siendo lo que siempre quiso ser: un hombre que contaba. Y continuó viviendo en la estancia de su suegro, dedicado a trabajos de paz. Sin embargo, cuando los huincas iniciaron la gran invasión a sus tierras, Amunao decidió sumarse a la resistencia. No era hombre que gustara de las armas, pero sabía usarlas. En 1878, después de una batalla, fue hecho prisionero por un coronel de las tropas de Roca. Juan Cardozo, su suegro, pagó un rescate para que Amunao no terminara, como tantos de sus hermanos, sirviendo como un esclavo, en las tierras que habían usurpado los conquistadores.
De regreso en la estancia de su suegro, que pronto sería la suya, de Josefina y sus hijos, Amunao siguió contando. Aunque tuviera el alma herida, contaba para los hijos y los hijos de sus hijos, y para todos quienes quisieran oírlo. A su ya gran repertorio de historias, agregó, para cuando estaba triste, las historias de la resistencia y la derrota.
Ya había muerto don Juan Cardozo y habían pasado los primeros años del nuevo siglo cuando llegó a la estancia un hombre rubio, de lentes redondos, y barba casi blanca. Pidió hablar con el hombre que contaba, y se presentó. Se llamaba Aloysius Frich, era alemán, y estaba estudiando la lengua de los hombres de la tierra. A cambio de oír las historias del otro lado del mar, Amunao le contó a Aloysius las suyas. Juntos, el estudioso alemán, hijo de boticarios, y el contador de historias, hijo de caciques, compusieron el primer vocabulario de la lengua ranquel.
Cuando Aloysius volvió a su tierra, llevaba, además de los borradores del vocabulario, muchas de las historias que su amigo Amunao le contaba en la pampa.
Amunao Rosas vivió sus últimos años como había vivido los primeros. Contando. Sus bisnietos y los otros chicos y chicas de la estancia se acercaban al fogón que cada tarde el viejo encendía, y escuchaban sus historias. Entre ellas, la suya propia, la del hombre que contaba.

