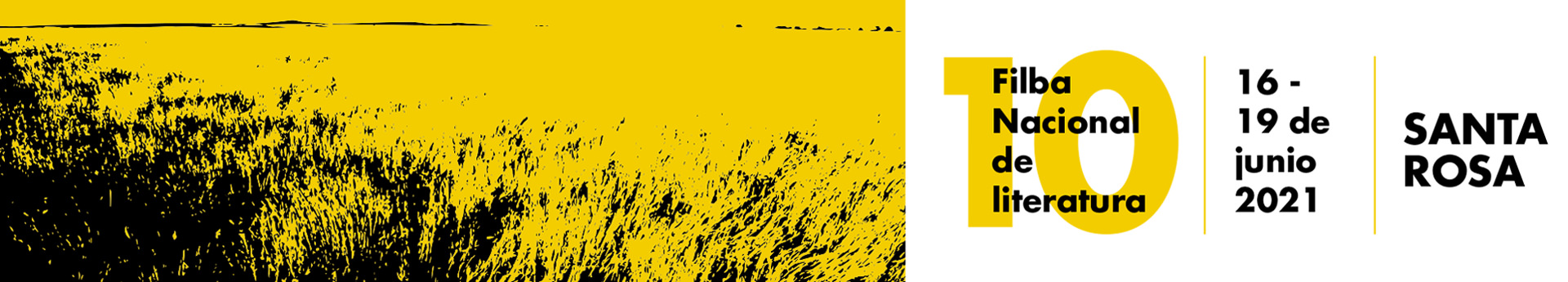
Miércoles 16 - 17 hs. (ARG)
LECTURA. Rosario Bléfari en Santa Rosa
Agregar al calendarioSanta roseña por adopción, la escritora, compositora y cantante Rosario Bléfari escribió una serie de notas preciosas sobre su relación con la ciudad pampeana. La Agenda las fue publicando de a poco, desde 2019 hasta el momento de su muerte. Para este Filba Nacional, hicimos una selección de algunas de esas notas y entradas de diario, para volver a ponerlas en circulación, y volver a respirar por un ratito la frescura de la escritura y de las ideas de la gran Rosario.
¡Gracias a La Agenda por habilitarnos la publicación acá de estos textos!
Primera entrega
Texto escrito el 7 de agosto de 2019
La ronda de la poesía
Una vida enhebrada en viajes a Santa Rosa, La Pampa, una ciudad que porta la memoria familiar y a pasos de Toay, que alberga la Casa Museo de la poeta Olga Orozco.
Desde hace muchos años, cuando tengo unos días libres y puedo salir de Buenos Aires, me voy a Santa Rosa, provincia de La Pampa. Yo vivía con mis padres en Buenos Aires pero cuando cumplí diecinueve años ellos decidieron seguir el movimiento que nos había llevado de una ciudad a otra desde que nací, para asentarse en esa provincia. Mi mamá, pampeana, nació en Loan Toro y vivió en Eduardo Castéx pero nunca en Santa Rosa. Mi papá, rosarino, tampoco. Cuando se fueron yo me quedé en la gran ciudad y empecé a viajar varias veces por año para ir a visitarlos. Fui en tren hasta que dejó de funcionar, y sigo yendo en micro. Solo un par de veces fui en avión, por eso será que esos 620 kilómetros fueron y son recorridos, ida y vuelta, podría decir que con esmero, en especial cuando dejo la cortina descorrida y miro las estrellas que parecen ir multiplicándose hasta que la luz del alba las esconde y llegamos a la terminal: no es demasiado lejos pero lo suficiente como para dejar de sentir el polo atractor de Buenos Aires a la vez que casi se pueden contar uno por uno los kilómetros de la llanura.
Como las visitas fueron tan regulares, pasaron suficientes años, y como mi mirada fue al comienzo la de una forastera, puedo dar cuenta de una progresión, en el sentido de secuencia de acordes, como si se tratara de una progresión armónica, lo que en definitiva es un recorrido vivo. Quiero decir nunca fue ir y volver, ir y volver, siempre lo mismo como un movimiento pendular, como una oscilación que se mantiene vibrante. Cada vez, cada viaje, añadió un punto más en el tejido de mi relación con esa ciudad que, cuando la nombro para mí sola, es La Pampa, aunque se me escape la provincia toda, se me quede velada o apenas esbozada por unos vistazos, de alguna visita, de las historias escuchadas y las nociones aprendidas (en especial el oeste, de donde vino mi familia materna, o adonde fue empujada). Claro que Santa Rosa también es La Pampa pero sé que es apenas un punto en el mapa de la provincia.
La conocí a fines en los setenta cuando fuimos a visitar a mi abuela María. Apenas pasamos una noche para seguir camino a Winifreda, donde ella vivía con mis tíos y mis primos. Me impresionó cómo el sol parecía más fuerte que en cualquier otra parte que yo lo hubiese sentido, casi no se podían abrir los ojos cerca del mediodía y el calor era extremo. Algunos remolinos de viento caliente se formaban en las esquinas y levantaban una arena fina que se juntaba aún en las calles asfaltadas del centro. Paramos en el Gran Hotel Comercio que antes estaba en la esquina donde hace años está una de las sucursales del Banco Pampa, en 9 de julio y Pellegrini. Era un edificio de paredes gruesas y techos altos que, a pesar del calor que hacía en la calle, se volvía un oasis cuando te recibía con su frescor antiguo y oscuro. Llegamos muy agobiados y nunca voy a olvidar ese vaso de jugo de naranja exprimido que me tomé en el bar de la planta baja; fue el más delicioso y refrescante del mundo. Caímos rendidos a la siesta, con las persianas entornadas y ese sopor que te obligaba a detener toda actividad. Disfruté de las sombras, del ruido del ventilador moviendo el aire caliente, sin embargo, no pude dormir.
Años después, ya en los ochenta, me encontré vagando por las calles del centro, en uno de esos veranos en los que estaba visitando a mis padres. Queriendo ignorar la ley de la siesta, cuando todos se acostaban a dormir, yo me iba caminando hasta el centro desde la casa, al lado de la laguna Don Tomás. Eran unas cuántas cuadras, llegaba medio desmayada porque no había sombra posible, las acacias de las veredas eran muy chicas, estaban en permanente poda por el miedo a que crecieran demasiado y cayeran sobre las casas; al menos, eso me explicó alguien cuando pregunté por qué los árboles de las veredas eran tan poco frondosos. Ya en el centro buscaba algún bar donde sentarme a tomar algo fresco y leer o escribir, o las dos cosas. Apenas había uno que otro abierto y estaban desiertos. En una de esas recorridas descubrí que en la puerta de la confitería Jockey Club, conocida como La Jockey, había un cartel que invitaba a participar en un concurso de poesía. Escribí el poema, o los poemas, no me acuerdo cómo, si fue a mano o si tenía en la casa mi máquina de escribir portátil, ni me acuerdo dónde hice las copias que seguro exigían las bases, y armé los sobres: uno con los poemas y otro con mis datos, lo usual. Con suerte, quedaría en la selección de la ronda, aunque sea para leer. El encuentro se llamaba Ronda de poesía. Al día siguiente ya me iba, asi que los resultados serían algo que llegaría a la casa de mis padres, había dejado dirección y teléfono en el sobre con el nombre del seudónimo.
Así fue como, al poco tiempo, mi papá me llamó a Buenos Aires para decirme que había sido seleccionada, que habían llamado o se habían presentado los organizadores y que bueno, iba a tener que ir a recibir la mención. El primer puesto fue para el gran poeta pampeano Juan Carlos Bustriazo Ortiz, de quien yo sabía su existencia porque me habían hablado mucho de él, era un consagrado, todo el mundo sabía que era poeta y en la calle lo saludaban con mucho respeto. Algunos de sus poemas ya estaban en algunas antologías escolares, incluso. A mí me había correspondido una de las menciones, todo un honor, y tenía que leer en la ronda. En aquél momento no era difícil para mí tomarme el tren y salir para la Ronda de poesía. O tal vez lo fuera, el asunto es que viajé. Además se había hecho una edición independiente tipo fanzine con la selección de los poemas. Muy tímida, nerviosa y algo desubicada, me sentía un poco una intrusa o la usurpadora del lugar de algún pampeano. Pero, por supuesto, me recibieron bien, pese a la sorpresa de encontrarse detrás del seudónimo con alguien de veinte años, una aparición con filiación pampeana por herencia pero sin ser nacida y criada como eran la mayoría de los participantes y jurados.
Así fue que conocí a todo un grupo de poetas como Mario Lóriga, Miguel de la Cruz, y más poetas o fans de la poesía que me invitaron a su casa y me presentaron a sus amigos. Esos primeros encuentros fueron como chispas, ni ellos ni yo sabíamos bien cómo tratarnos aunque había curiosidad y simpatía, pero era como si nuestros mundos fuesen muy diferentes, había diferencia de edad y de contextos. Al poco tiempo llegaron la hiperinflación y la crisis, y hubo como un desbande; no seguí viéndolos, alguno que otro se fue a vivir a Europa o a otro lado. Mis padres perdieron todo lo que lo que habían podido construir en esos primeros años con su casa de comidas y se quedaron con la mitad de sus herramientas de trabajo. Continuaron cocinando como pudieron para pagar cuentas y sobrevivir, vendiendo sus comidas deliciosas –mi mamá era una excelente cocinera– pero nunca pudieron recuperarse y llegar al mismo punto.
Siguieron años aciagos hasta que llegó el esperado día en que les entregaron su casa en el plan 5000, un plan social de viviendas en el que se habían anotado. Un poco de suerte después de tantas malas: se la adjudicaron en la primera etapa de las entregas. Claro que viajé para la mudanza. Me acuerdo la emoción de llegar a ese barrio de casas a estrenar y buscar el número de la nuestra, que estaba grabado en una chapita a modo de llavero con la llave correspondiente. Mientras esperaba que llegaran con el flete, me quedé sola en la casa, salí a mirar afuera, las calles de arena, el camión regador. No estaban los tapiales divisorios, todos los fondos formaban un gran patio. Me parecían hermosas todas esas casas que eran idénticas y con los años se irían volviendo tan identificables, cada una con su toque personal. Aquí y allá se veían gentes llegando y acomodándose con sus cosas, en general familias muy jóvenes. En el horizonte, apenas a una cuadra, empezaba el campo, la pampa pampa, con sus montecitos de caldenes y esas puestas de sol interminables, que tiran y tiran matices hasta que la noche se decide a copar el cielo con sus nubarrones violeta oscuro. Por primera vez podía decir que estaba en una casa que empezaba a ser nuestra.
Los años que siguieron viajé y solo quería estar con mis padres en la casita. Nada de vida social, encerrarme a tocar y grabar en la pieza a la hora de la siesta. Quedaban destellos de aquellos primeros contactos y por reflejo, desde ahí, aparecieron nuevos amigos como Silvio y Albertina. Empecé a ir a tocar, nunca lo había hecho, gracias a ellos, y hasta pudimos hacer funciones con las obras de teatro de divulgación científica en el auditorio de la Universidad. Después, Daniela, Albertina y Dini organizaban ciclos musicales donde invitaban a músicas del país y participé tocando en la Biblioteca obrera, en la Casa Museo de Olga Orozco en Toay.
Fui descubriendo en todos los años que siguieron hasta hoy que la vida en Santa Rosa se fue haciendo cada vez más grata, cada vez menos árida. Hace ya como diez años, mi primo, que vivía en España y es músico, volvió y tuvimos la oportunidad de hacernos amigos y hasta tocar juntos. La escena actualizada de eso mismo es que el viernes pasado, a la noche, estábamos con mi papá –mi mamá nos dejó hace ya unos años– en el hall del Teatro Español, esperando que den sala para ver la función de gala mensual y gratuita de la Sinfónica, donde mi primo y su novia son percusionistas, mi primo volvió a su primer amor que es la batería. Los esperamos a la salida, tardaron en desarmar sus respectivos instrumentos, y terminamos comiendo juntos en su casa. Ellos tocan en otros proyectos musicales también y, a pesar de venir de otras ciudades, hicieron de Santa Rosa su sitio de pertenencia.
Al día siguiente, en la casa de Olga Orozco, tengo la suerte de conducir un taller de escritura dentro de un ciclo de talleres que se llama Mitín de poesía. Estamos ahí, en la casa de la infancia de Olga, usamos los libros de su biblioteca para intentar una escritura del pensamiento poético, trabajamos con sus fuentes. Daniela nos explica por qué tenemos que usar guantes para manipular los libros. Nos sentimos investigadores, nos sentimos cuidando un archivo. Nos dice que esos libros no son solo esos libros sino documentos. Por ejemplo, la mayoría están dedicados por sus autores a Olga o algunos tienen algo guardado entre sus páginas, alguna anotación. La mayoría de los tesoros de papelitos con anotaciones o cartas ya fueron retirados y guardados aparte, pero siempre está prendida la ilusión de encontrar algún rastro nuevo, ver algo que haya marcado. Sugestiona escribir en la Casa de Olga Orozco, sugestiona de una manera luminosa. Todas sus obsesiones poéticas: las máscaras, el tiempo, las edades, las dimensiones que conviven, la luz que habita en la oscuridad, parecen hacerse evidentes al abrir su biblioteca. La tarde de invierno no parece una tarde de invierno, el jardín está disponible, salimos para hacer un alto, se escuchan voces, risas, es sábado y estamos en Toay escribiendo. Alguien pregunta por los tamarindos. En las mesas de trabajo quedaron los libros sobre símbolos y sueños, jardines, culturas lejanas, cartas de otros poetas, la química del universo, antropología, y hasta uno de recetas de cocina. Entramos de nuevo a la casa para terminar. Armamos una ronda y leemos. Cuántas ideas y entonaciones que dialogan con las fuentes de Orozco, se vuelven voces mientras pienso en aquella primera ronda en la que me tocó leer mi poema veinteañero, pienso ahora y me doy cuenta de que una vez más la ley de la siesta fue saboteada. Los años pasaron y me pregunto si ahora somos más o yo estoy más cerca de los que somos capaces de gastar una siesta para soñar otros sueños tan necesarios como los del cuerpo.
Si te gusta lo que hacemos, considerá hacer una contribución al Festival. Podés elegir un aporte de una sola vez o todos los meses
